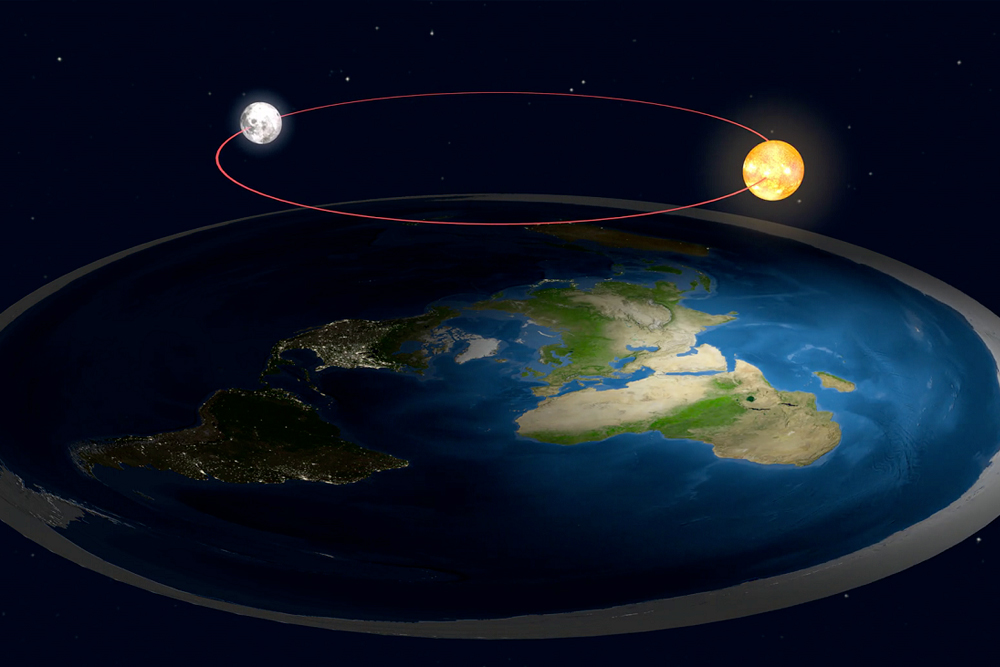Crónica introspectiva
Cordobanganga
El 22 de agosto de 2015 mi viejo aparece en la casa que comparto con mi pareja —Joaquín—, sus hijos y mi hija. Charlamos mientras saco un crumble de pera del horno.
«Hace años que quiero hacer un diario, me olvido de cuando pasaron las cosas, me gusta saber cuando pasaron las cosas». (Diario de Blaya, Buenos Aires, miércoles 9 de abril de 2003).
El 22 de agosto de 2015 mi viejo aparece en la casa que comparto con mi pareja —Joaquín—, sus hijos y mi hija. Charlamos mientras saco un crumble de pera del horno.
—¡¿De pera?! —se queja.
La queja es como una disciplina olímpica para mi viejo.
Le cuento que la noche anterior fuimos a Mamita con unos amigos y se ofusca porque no le avisamos. Mamita es, como el Rodney, uno de los lugares de encuentro de mi viejo con sus amigos o conocidos. Es su «cantina de Moe»: siempre hay alguien para charlar. Además de actores o cineastas disfrazados de lúmpenes, el lugar es frecuentado por publicistas que, en su búsqueda esnob por «lo bohemio», terminan drogándose ahí. No es exactamente un lugar de padres e hijas, pero con mi viejo aprendimos a convivir de vez en cuando en espacios como ese.
—Por ahí voy esta noche —dice.
Después juega unos minutos con mi hija —ella le dice «abuelito» y él responde «abuelito las pelotas»—, me deja un pendrive para que vea lo que registró durante las últimas vacaciones que tuvimos juntos y se va.
Esta es la última vez que veo a mi papá respirar.
Desde entonces quedo como suspendida en ese presente de 2015 que recuerdo como si fuera hoy. Y trato, siempre, de volver a verlo a mi manera. Escucho su música, miro sus videos, hago una película que intenta redimirlo como padre, miro el archivo del pendrive que me dejó.
A veces alcanza. Otras, como ahora, no. Entonces busco opciones.
Voy a intentar enumerar las piezas fundamentales —o fundacionales— que conforman a ese ser inimputable a quien todos, menos la mayor parte de sus hijos, llamaron Blaya. Escribir a veces aquieta la cabeza. A mi papá, que tenía un diario, lo ayudaba a no olvidar.
UNO. Puedo decir muchas cosas sobre mi viejo. Que me tuvo a los veintiún años. Que me dio cinco hermanos. Que tres somos de la misma madre y tres de madres distintas. Que nunca tuvo un peso. Que «dos años» —el lapso entre mudanza y mudanza— era su unidad de tiempo. Que votó para que los mayores fuéramos al colegio alemán Pestalozzi porque vio un piano en cada aula, pero que nunca tuvo presente el valor de la cuota… Sin embargo, sé que lo primero que él querría que diga es esto: se llamaba Javier Blaya y tenía una banda, Sorry.
Se pronuncia Sori, se formó en 1998 y tuvo integrantes que fueron variando. Cuando entré a hacer los coros, a finales de 2004, Sorry estaba compuesta por Blaya (en guitarra), Fischer —aunque todos lo llamábamos Fisher, porque nos parecía más simple— y Chebu (en guitarra y batería), Pao (bajo) y Mariano (teclado). Tocaban siempre en vivo y el público solía ser, en su mayoría, del ambiente del cine y de la publicidad, un universo heredado de sus amigos que tenían productora y lo empleaban un poco para ayudarlo y otro poco para tenerlo cerca. Directores de publi, de arte, de fotografía, vestuaristas, maquilladores, editoras, técnicos y asistentes de todos esos departamentos iban a sus shows para hacer lobby entre ellos, pero la banda sonaba fuerte y todos terminaban aprendiendo sus canciones. Donde tocaba Sorry, además, se vendían muchos tragos. Así fue como pronto entablamos una relación muy estrecha con el Rodney Bar, que nos daba espacio cada vez que se lo pedíamos. Los shows eran casi siempre ahí, en esa esquina brumosa que ilumina de costado un sector del larguísimo muro del Cementerio de Chacarita. Sorry ejecutaba los temas que componía Blaya grabados previamente en la soledad de su hogar con un portaestudio. Eso era Sorry para mí al principio: un ensayo semanal y un show cada tanto. Para Blaya (a veces olvido —¿o evito?— decirle mi viejo), Sorry era la única actividad que importaba en el mundo.
«Yo pensando en lo pelotudo que es el viejo, o en lo viejo que es el viejo o en lo pelotudo que me hizo el viejo o en lo pelotudo que soy simplemente». (Diario de Blaya, Buenos Aires, jueves 10 de abril de 2003).
DOS. Mi viejo laburaba lo justo. No era de sus actividades favoritas hacerlo por dinero y mucho menos si la actividad no le interesaba. Creo que su primer trabajo fue a los veintiún años como vendedor en Casa Serrano —un negocio de electrodomésticos que tenía su hermano mayor— y que su permanencia en el local fue breve. Después hizo lo que pudo, o lo que quiso. O las dos cosas. No sé bien qué detonó su modo malabarista de vivir.
Para irse de la casa de sus padres, a los veinte quiso casarse con mi vieja. Para hacerlo, tuvo que pasar un tiempo en un campo paraguayo muy rústico que pertenecía a mi abuelo materno. Tenía que demostrarle a él que era lo suficientemente «macho», así que estuvo unos meses jugando a los cowboys con el hermano de mi mamá —su cuñado, que según mi abuelo también necesitaba «ajustes»— en el medio de una selva inhóspita. Básicamente, lo que hacían era fumar porro y tocar la guitarra todo el día. Después de eso volvió a Buenos Aires, se casó, se mudó a un departamento de Belgrano R aportado por su suegro y tuvo sus primeros tres hijos, entre ellos —y a la cabeza— a mí.
Trabajó en el jardín zoológico una temporada contratado a través de un amigo y, luego de separarse de mi vieja, con sus discos abrió una disquería a la que llamó Dick Tracy. Junto a un querido socio riverplatense mantuvieron la disquería abierta durante diez años y vivieron la transición de los vinilos a los compact disc. Su recaudación principal la obtenían de la grabación y venta de casetes «piratas» que yo, con once años, rotulaba prolijamente sobre sus tapas y calcomanías tapando el logo de TDK con un corazón de tinta. Mis hermanos y yo en esa época nos vestíamos con las enormes remeras de bandas que colgaban de la vidriera y hacíamos la tarea escuchando a Marley detrás del mostrador o sobre la roñosa alfombra del local que se encontraba en el subsuelo de la galería Río Shopping, en Martínez. Por la crisis económica, casi todos los locales de la galería estaban vacíos, a duras penas alquilaba mi viejo y otro vendedor de artesanías que además daba clases de guitarra. Fue allí donde mi hermano Pablo rasgueó sus primeros acordes.
«Hoy me robaron el auto. Al menos hoy lo descubrí. Era un día lluvioso». (Diario de Blaya, Buenos Aires, viernes 3 de mayo de 2013).
TRES. Cuando mi viejo se separó, dejó el departamento de Belgrano R y se fue a vivir a Barrio Norte con mi abuela Polola —su mamá— y mi tía María, su hermana, que vivía todavía en el hogar materno. Ellas nos cuidaban los fines de semana cuando íbamos con mis hermanos. Estaban con nosotros hasta el mediodía —que era cuando Blaya se despertaba— o nos llevaban a la plaza mientras se tiraba a dormir la siesta. También nos cuidaban de noche si salía. Así fueron los primeros años que Blaya estuvo con ellas.
Después de abrir la disquería y de enganchar algún que otro laburito extra, empezó la seguidilla de alquileres de dos años que nos fueron paseando por algunos barrios chetos de la capital. Palermo cChico, vViejo, Hollywood o Colegiales era donde vivían sus amigos y quedaban relativamente cerca de nuestro colegio. Como eran barrios caros, las viviendas que él podía pagar dejaban bastante que desear. Eran siempre departamentos húmedos y grises, con botones de inodoro ausentes, camas que de día eran sillones, cocinas frías donde apenas cabía la heladera y ventanas que con suerte daban a un pulmón de manzana. Como dice Salinger libremente citado por Blaya en una de sus canciones, «respirar ahí era como inhalar hondo en el bolsillo de un viejo linyera de América. Solo se escuchaba el ronroneo del viejo refrigerador».
«Todas las semanas santas son iguales, la gente se amontona en las terminales, los transportes aprovechan para hacer paros, se arma quilombo, de alguna manera la gente llega a destino y después le llueve todo el santo fin de semana, los chicos se la pasan en los juegos electrónicos, o en los cines, nadie hace nada que no pudiera haber hecho acá para después volver con miles que se amontonan en las rutas y en las terminales. El masoquismo humano es realmente patético». (Diario de Blaya, Buenos Aires, viernes 18 de abril de 2003).
CUATRO. Mientras vivíamos con mi vieja en Paraguay —a finales de los noventa—, la disquería cerró y mi viejo, con todos los saldos de CD en los estantes de su departamento, comenzó a pulular por diferentes áreas del mundillo audiovisual. Yo ya había regresado y vivía hacía tres años en Buenos Aires cuando comenzó a laburar musicalizando una tira de televisión con su amigo Fisher.
Yo tenía veintiuno. Como se había separado recientemente —y yo practicaba el nomadismo por la ciudad y el gran Buenos Aires—, me invitó a vivir con él. Consiguió un departamento que quedaba frente a la YPF de Dorrego y Córdoba, casi al final de un pasillo infinito, amarillento y descascarado. El interior no era mejor. Pero él tenía un sueldo de tres mil pesos que yo administraba y al que le sumaba mis changas como profesora de matemáticas. Estábamos como queríamos, sin deudas ni mayores pretensiones. Almorzábamos y cenábamos en la YPF de enfrente. Era julio de 2001.
En marzo de 2002, ya sin trabajo los dos, empecé como cadeta en la productora de un amigo de Blaya. Recuerdo que ahí habían comprado un AVID —el editor de video que se utilizaba en ese momento— y que con la compra del software venía un curso gratuito de cinco días para aprender a manejar el programa. Los encuentros eran presenciales, se hacían en un departamentito de un enorme edificio conocido como «la Algodonera» —en Colegiales, a dos cuadras de casa— y suponían sentar el culo en una silla cuatro horas diarias. El plan me entusiasmaba solo a mí. La rutina siempre se basó en que yo tomaba nota y prestaba atención mientras Blaya salía a fumar. De las cuatro horas de clase, por lo menos dos las pasaba en el jardín interno que tiene el edificio, encendiendo un pucho con otro. Frente a mi indignación, él se reía.
—Mirá, Ana, acá vinimos a aprender a usar los botones. Filtrame las apreciaciones de éeste que quiere enseñarme cuándo le parece que tengo que cortar y fundir a negro, que yo me arreglo con el resto.
¡La bronca que me daba cuando se hacía el canchero! Pero hay algo que él tenía y que hacía que yo no pudiera rebatirle nada: no se hacía el canchero, era canchero. Para mí, Blaya tenía «calle». Y lo que yo entendía por «calle» era esa mezcla perfecta entre cultura y fisura: dos caras de una misma moneda que lo acercaron —por su encanto— y alejaron —por sus modos de ogro con jefes o clientes importantes— de varios trabajos interesantes que le consiguieron sus amigos a lo largo de la vida.
Después de un año y medio, me mudé con mi novio y con Blaya dejamos de vivir juntos. De ahí en más, nuestros puntos de encuentro se daban en su mayoría cuando Sorry se juntaba a tocar. Supongo que durante los últimos años nuestra relación ocurría bastante en las salas de ensayo, en los bares donde nos presentábamos (casi siempre el Rodney) o en algún que otro laburito de «filmar y editar» por encargo que conseguíamos y que casi siempre lo sacaban de algún apuro económico. También existían los encuentros con mis hermanos en su casa de turno, pero a esos yo podía faltar sin recriminaciones. A los ensayos, no.
Antes de compartir juntos veladas en Mamita, el Rodney o fiestas de sus amigos, es decir, antes de ser adulta y sentir que mi viejo pasándome un porro era un suceso normal, mis cruces nocturnos con él se daban muy esporádicamente. Sucedía a mis veinte de encontrarlo en el C.O.D.O. donde la localía la tenía él o, mucho antes, durante mi adolescencia, en la puerta de lugares «míos» como Prix D’Ami, cuando a la salida de la matinée alguna de mis amigas me lo marcaba con el dedo preguntando «¿ese no es tu papá?», mientras lo veíamos entrar junto a un grupo de «chicos y chicas grandes» que iban a ver a Los Cadillacs en el horario —para nosotras prohibido— conocido como «la noche». En ese momento me avergonzaban un poco tales encuentros, no por mi viejo que era un personaje seductor y querible sino por los excéntricos personajes que lo circundaban: gente que hablaba en voz muy alta o que lo hacía con palabras sueltas en inglés, medio afónicos, como resfriados, o patinando la lengua en clara señal de excesos.
Los amigos de mi viejo solían ser de su edad cuando yo era chica. Pero algo ocurrió durante mi adolescencia porque se dio una especie de recambio. Una de mis teorías sostiene que sus amigos de los veinti se volvieron obsoletos para él —tal vez porque representaban otro momento de su vida—, que sus formas de pensar le parecían vetustas o que simplemente sucedió que sentaron cabeza.
En la nueva pandilla había un par que eran apenas diez años más grandes que yo, diferencia que durante ese entonces era relativamente grande, pero que en mis veinte confundió un poco la brecha generacional y me enredó con uno de sus amigos. Recuerdo que, cuando se enteró, a mi viejo sólo le preocupaba (a sus cuarenta y pocos) no convertirse en abuelo y esa fue la única condición que le puso a la relación. Un par de años más tarde, cuando me vio en crisis, no dudó en decirme «dejá a ese viejo de mierda si te hace mal» y en un pase magistral recuperó a su amigo y me devolvió a mis asuntos.
Porque sus amigos eran nuestra familia. Y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Son los seres que más compartieron nuestra infancia a su lado.
CINCO. Mi viejo leía un montón, consumía películas que alquilaba en su videoclub de barrio, escuchaba todo tipo de música y veía mucha tele. De los estantes destartalados de sus casas alquiladas siempre se caía algún Salinger, Borges o Carver, libros que desde chica leía —muchas veces sin entender demasiado— durante las mañanas mientras esperaba junto a mis hermanos que su adolescente espíritu decidiera que era hora de levantarse.
Al lado de su reproductor de VHS siempre estaba la colección incompleta de películas de Página/12 de donde elegíamos casi siempre Tiempos Modernos, de Chaplin. Los últimos discos de Charly llegaban a nosotros a través de él antes que de la radio y hasta pudimos escuchar Buena Suerte de Los Rodríguez en un casete pirata meses antes de que se editara ese primer disco en el país. Sus mensajes los daba con esos recursos. A través de la música nos decía, por ejemplo, que al niño hay que cuidarlo de drogas y nunca reprimirlo —Spinetta—, que el hula hula está en las calles —Los Twist— y que todo el mundo —Charly— quiere éxtasis como forma de amor o remedio de ser feliz.
Cuando nos fuimos a vivir con mi mamá a Asunción a mediados de los noventa —ella se fue con su nueva pareja apremiada, como él, por la crisis económica—, mi viejo nos enviaba VHS grabados con los programas de tele del momento. Decía que le daba miedo que tuviéramos un «bache televisivo» y metía en esos noventa minutos de cinta programas como La Cueva, Magazine For Fai, Caiga Quien Caiga o los primeros capítulos de Los Simpson. Era muy prolijo y metódico en el orden de los videos que grababa y la música que coleccionaba. Solo lo era en ese terreno. Algo es algo.
«Ahora escuchando un temazo de Neil Young casi me pongo a llorar, se llama Coupe du ville, suave, intenso, bien jazzero. No sé si soy valiente, o estoy negando todo». (Diario de Blaya, Buenos Aires, jueves 10 de abril de 2003).
SEIS. Le diagnosticaron el linfoma en 2003. Ahí fue cuando empezó su diario. Siempre nos contaba que estaba escribiéndolo, no era algo secreto. Durante doce años acumuló miles y miles de caracteres con la consigna autoimpuesta de contar simplemente lo que le sucedía para poder recordarlo. Yo creo que lo hizo pensando que se iba a morir de cáncer. Terminó contando las dos remisiones entre otras cosas que pasaban en su vida.
SIETE. Si tuviera que describir físicamente a Blaya, lo haría en el contexto de una estación invernal, con bufanda, el sweater desarrapado, campera finita de tela marrón sobre campera de jean azul —una sobre otra como si fuesen una sola—, las manos en los bolsillos delanteros de un jean oscuro, los hombros apenas encogidos, borcegos marrones y gorro de lana con el escudo de Batman. Fumando sus dos paquetes de Particulares 30 por día y con una nube de mal humor que le sube si no tiene porro. Sus anteojos siempre puestos, reparados por el costado con cinta scotch y sostenidos por una ennegrecida tira de barbijo atada a cada lado de las patitas. (Tenía algunos barbijos que le habían quedado de una internación en el hospital Ramos Mejía: en una época se los ponía para manejar porque tenía el registro vencido; pensaba que a la policía le incomodaría pararlo).
«El martes pasado fui a SADAIC a cobrar el comercial de ‘«Entre las nubes»’ esperando por lo menos 20.000 pesos, cobré 13.400. Me descontaron un montón por no ser monotributista. El miércoles intenté inscribirme pero no pudo ser. Requisitos imposibles de cumplimentar para mí, me hicieron desistir». (Diario de Blaya, Buenos Aires, jueves 28 de Aabril de 2011).
OCHO.
—Yo doy hijos. Eso es lo que doy. Y bastante bien me salen.
Las quejas de las exmujeres de Blaya podrían llevarse varias páginas de este relato. Y todas serían válidas e interesantes. Pero si hay algo que no puede decirse de él es que prometía cosas que después no cumplía. Él supo siempre que no estaba a la altura. Y esa honestidad brutal, que muchas veces usaba como falsa modestia en medio de un levante, hacía que yo lo defendiera. Eso y el amor. Que siempre estuvo. Torpe, tarde o en forma de canción. Pero estaba. Y es lo que nos mantuvo tan unidos a sus hijos. Estoy segura de que los seis tenemos algo de su torcedura, y de que la llevamos con orgullo.
«Hoy por la mañana fuimos a comprar unas entradas para una película que dan en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, que quería ir a ver con Pablín, pero no conseguimos. Esta ciudad está llena de estúpidos cinéfilos». (Diario de Blaya, Buenos Aires, Vviernes 18 de abril de 2003).
NUEVE. En agosto de 2014 conocí a Joaco. Salía así de una racha de pifies amorosos y Joaco venía a modificar mis costumbres relacionales con su paz. Yo ya era mamá de Julia, él era papá de León y de Toti. Rápidamente lo sentí y lo abracé, me dejé llevar por esa fuerza que pocos meses más adelante me haría ensamblar familia y casa bajo la mirada incrédula de mi psicóloga. Aunque estaba en mi naturaleza siempre dejarme llevar hasta chocar la calesita sentimental —algo que heredé casi genéticamente de mi viejo—, esta vez no fallé. Joaco imaginó rápidamente unas vacaciones juntos y nos invitó a mi hija y a mí a recibir el año en un campito familiar en Córdoba. Yo estaba muy ilusionada con la idea. Tanto, que la emoción debe haberle llegado al resto de la familia: no sé cómo sucedió, pero en menos de una semana el plan de cinco se transformaría pronto en el plan de más de diez.
—Che, Ani, ¿le joderá a Joaco que vayamos con Pablito?
Pablo es uno de mis hermanos. Mi viejo me decía Ani y usaba diminutivos para evitar que me pusiera nerviosa con sus planes chinos.
—¿Decís de venir con nosotros?
—No. Antes. Con Pablito los esperamos allá.
No sé si fue el alma generosa y sedienta de familia de Joaco o la desfachatez de los Blaya, pero quien conoció primero ese lugar mágico en La Cumbre no fui yo: fue mi viejo. No le alcanzó con ser invitado por su flamante yerno a pasar año nuevo a la montaña, él quería escaparse mucho antes de la ciudad y del plan «Navidad» a como diera lugar. Para eso invitó a Pablo, que vive en Paraguay, a venirse a Buenos Aires para ir juntos en el auto y estar unos días solos allá. «Le va a hacer bien para exorcizar sus demonios», me dijo Blaya.
Mi viejo sabía que yo andaba preocupada por el estado un tanto perdido de mi hermano en esa época y entendía perfectamente por dónde encararme. Además, ya se había ganado el corazón de Joaco y Joaco el de papá. Ambos habían hecho sinapsis a través de ese fusible de inimputabilidad que tienen en común. No hubo vuelta atrás. Por suerte. Al viaje se sumaron mi hermana Juana —la cuarta, hija de Ana—, que viajó en avión con su novio y mi hermanita Azucena —la menor, hija de María—; se sumó Lola —la quinta, hija de Laura— que llegó en bondi, y también vino Cami, «una novia que tiene Pablito y nos quiere presentar, ¿hay drama que se venga a pasar fin de año también?». Entendí que la debilidad que yo tenía por mi viejo era crónica. La única que faltó —porque estaba a un mes de parir— fue mi hermana Luli (la tercera, hija de Patty, como Pablo —el segundo—, y yo).
Allá fuimos.
Nada en esas vacaciones de principios de 2015 indicaba que iban a ser las últimas con mi viejo. Pero algo en él entendió que debía registrar ese verano, donde los Blaya, casi como okcupas, logramos vacacionar juntos como esas familias pudientes de antes que se organizaban y recorrían el cCaribe, Disney, Las Leñas o Europa, alquilando bungalows, cabañas o complejos entre quince y donde los adultos se emborrachaban mientras los niños jugaban a ser libres. Esto era algo así, pero más lumpen. Si Joaco no me devolvía a mi familia de locos, me amaría para siempre. Y Joaco, que sí venía de una realidad más de cabañas y bungalows, se adaptó a la perfección a esta banda de rock que además era una familia. Esos diez días de verano iban quedando inmortalizados sin que nadie, salvo mi viejo, lo supiera.
«Me parece que sí me voy a Mar del Plata. La vida es muy corta». (Diario de Blaya, Buenos Aires, jueves 2 de Octubre de 2014)
DIEZ. Es 23 de agosto de 2015 y festejamos el día del niño frente a la casa de Estelita, una mujer con la que hace años tengo una amistad y un compromiso fuerte en José León Suárez. La jornada es intensa e incluye mucha logística de autos para llevar voluntarios, amigos y a nuestros hijos. El armado de la fiesta es en la calle. Mi viejo, que me dijo que por ahí venía, no me contesta el teléfono cuando lo llamo para recriminarle el plantón.
La jornada —recuerdo todo al detalle— podría resumirse en los colores que copan la calle mientras los niños bailan. En los disfraces que improvisamos que se mezclan con globos y banderines que cuelgan de lado a lado sobre una calle de tierra por donde durante unas horas no pasan más autos. Transcurre la merienda, la entrega de regalos y la foto grupal. Nuestros hijos se mueven entre la realidad de sus privilegios y las injusticias del conurbano. Caigo extenuada a las ocho de la noche en mi cama. Los chicos entregados a sus otros hogares —Julia al papá, los de Joaco a la mamá— y yo a mi postura clásica de elevar los pies para descansar las piernas mientras mi novio sube la comida que acaba de llegar. Ya frente a la tele, sin terminar de desenvolver el paquete del delivery, noto el nombre de mi hermano iluminando la pantalla de mi celular. No atiendo. Estoy muy cansada —me justifico—, fue un día agotador.
«Con Azu nos fuimos directo al cine a ver Monsters University, Azu estaba re feliz con el programa, después iríamos al Mc Donald’s de Alto Palermo. En un momento en el taxi me dijo: «‘Qué linda que es la vida, pa’». (Diario de Blaya, Buenos Aires, lunes 24 de junio de 2013).
Es tanta su insistencia que decido atender a mi hermano. Todavía es 23 de agosto de 2015. Rápidamente me cuenta que, minutos atrás, vivió una situación similar a la mía: acostándose para comer y ver Fútbol de Primera en la cama, recibió el llamado de nuestra hermana Juana. Dudó si atender —como yo con él—, pero atendió. Juana estaba camino al hospital.
—Nada, parece que papá se la puso anoche en Mamita y le estaba costando respirar —me dice Pablo—. Juana llamó al SAME. Parece que también tiene una cortadura en la frente. Están yendo al Fernández.
—¡Qué pelotudo que es! Vestíite que te buscamos.
Voy en el auto con Joaco al volante y Pablo en el asiento de atrás. La situación carece de elementos de dramatismo o preocupación. Con mi viejo ya pasamos a lo largo de diez años por dos tratamientos completos de rayos y quimioterapias para linfoma no Hodgkin, un autotransplante de médula, varias semanas de internación en el Ramos Mejía y algunas jornadas en el Güemes que le consiguieron con mucho esfuerzo sus amigos (y de donde una noche de lluvia, medio harto, se las tomó: subió a un bondi y llegó a su casa para luego volver arrastrado por nosotros al día siguiente). Logramos gran participación en la campañas de donación de sangre y plasma para él y hasta llegamos a la conclusión con sus amigos de que Blaya nos iba a terminar enterrando a todos. Entonces, la charla en el auto está más cerca de «qué paja tener que lidiar con la fisura mal manejada de papá» que de «tengo miedo de que le pase algo».
«Voy a intentar hacer un tema nuevo hoy, esa es mi meta para que el día no sea totalmente al pedo». (Diario de Blaya, Buenos Aires, jueves 31 de Aagosto de 2006).
ONCE. Hace mucho tiempo, un amigo le contó a mi viejo que le habían robado su iPod durante un viaje por Tailandia.
—¿Tenías Sorry en el aparato?
—Sí.
La sonrisa satisfecha de mi viejo confesaba su sueño de ser el Sugarman sudaca. Sugarman es el nombre del documental que habla de cómo el cantante Sixto Rodríguez, un misterioso artista estadounidense de origen mejicano, luego de abandonar su carrera como músico y trabajando como obrero de la construcción en Detroit, descubre a través de dos fans sudafricanos que su música había llegado a su continente, que se había convertido en símbolo de la lucha joven contra el apartheid y que muchos lo idolatraban todavía en aquellas tierras.
Una de las esposas de Blaya siempre decía que, para conservar la atención de él en una conversación, para que no interrumpiera con un comentario que lo desviara todo, cada tanto teníamos que mencionar la palabra clave: SorrySORRY.
Fui parte de la banda durante aproximadamente ocho años y puedo decir que su público era más conocido que sus integrantes. Que Vicentico, Moretti, Juanchi Baleirón, Martín Jaite, Hilda Lizarazu y Francis Ford Coppola tienen sus discos. Que sus temas sonaron en publicidades, cine y televisión y que acompañaron el llanto de miles cuando estrené mi película Las Bbuenas Iintenciones en los festivales de Toronto y de San Sebastián.
Sí, su afán por filmar todo me llegó de manera intravenosa. Y hasta me ayudó a convertirme en directora cuando necesité homenajearlo.
Lo que más le hubiera importado a mi viejo de Las Bbuenas Iintenciones, si hubiera estado ahí para verla, es la inclusión de la música de Sorry: que se escuchen sus canciones (el título de la película es también el título de un tema de Blaya). Yo lo sabía y por eso, además de inmortalizar mis recuerdos en una historia contada a través de una niña de diez años, también incluí tres de sus canciones más hermosas.
La película sobre mi viejo me dio cosas que no hubieran sucedido de otra forma: me llevó de viaje por el mundo, me enfrentó a la obligación de vestirme de gala y de hablar en inglés, me hizo llorar cuando se suponía que tenía que sonreír y sonreír cuando la muerte todavía dolía. Las Bbuenas Iintenciones, su canción primero, mi película después, son tal vez el testimonio que ambos dejamos para intentar explicar que la paternidad puede fallar y convertirse en amistad. Fue un desafío que me permitió transitar el duelo de perder al compañero que me escoltó como pudo durante 36 años y que, a la vez, me liberó de la enorme responsabilidad que significaba ser precisa con su representación. Porque este texto, la película o lo que sea que diga yo de Blaya, será injusto o distinto para cualquiera que intente hacer este complicadísimo ejercicio de describirlo.
«Yo acá, leyendo y viendo tele, dejando pasar el tiempo como si no valiese nada». (Diario de Blaya, Buenos Aires, domingo 23 de diciembre de 2012).
Planteada la dificultad, creo que para describir a mi papá hay que contar también cada uno de sus discos:
SORRY UNO. En realidad se llamaba SorrySORRY, pero se lo recuerda como El UnoEL UNO. Ese disco tenía todo el apuro y la carga de la enfermedad de mi viejo, que seguramente habrá sentido la urgencia de grabar cuanto antes. Arrancamos, entonces, con su linfoma en la nuca. «Y dejo mis canciones, por si acaso viven». («Aburrido de amarte», Blaya, Sorry Uno).
«Buenos regalos. Un suéter Javi, otro Fisher, Cuentos completos de Graham Greene y la historia de Sumo por Pettinato, Meri. Todas las Orsai del año pasado, Luli. Unas figuras de Néstor y Cristina, Anita. Un Chivas chico, Chuby. La torta, el Ruso». (Diario de Blaya, Buenos Aires, domingo 21 de abril 2013).
SORRY DOS. Fue el disco cuya tapa me encontró a punto de parir. Recuerdo que, luego de grabar, mi viejo había organizado con Fisher y Sebas (nuestro baterista y director de arte, quizás el único con sensibilidad estética de la banda) una sesión de fotos en Maschwitz.
—Pa, yo no me puedo ir hasta Maschwitz, estoy medio sobre la hora, si me agarran contracciones allá tengo que venirme setenta kilómetros a parir.
No se tomó a bien mis razones, que incluían la llegada al mundo de su primera nieta, y no suspendió la sesión, sino que «resolvió el problema»: en la tapa del disco DosOS, en donde se suponía que debía estar yo, hay una doble. Sí, mi viejo puso en mi lugar a la asistente de Andy Cherniavsky, fotógrafa y amiga de la banda. Como la foto del disco incluye las siluetas a contraluz de los integrantes de la banda, creo que nadie notó la diferencia, pero yo sí. De todas formas estaba a punto de ser mamá y la situación me dio más risa que enojo. Supongo que Blaya quiso arreglar su actitud: ese disco estuvo dedicado a mi hija. Cuando vi su nombre impreso en la contratapa del librito, noté que el apellido paterno de su nieta estaba mal escrito.
Después hay otra perla: en el disco DosOS hay un tema donde canta Francis Ford Coppola. Para entender cómo sucedió eso habría que contar que cuando El Gordo Francisco —como le decía mi viejo— vino a filmar a Buenos Aires en 2008, el baterista de Sorry y director de arte de su película, Sebastián Orgambide, los presentó para que Coppola eligiera algunas letras originales de Blaya. «Francisco» incluiría esos textos en las pintadas callejeras que se ven luego en su película, Tetro. Sin hablar inglés mi viejo inglés ni FFC castellano, se las arreglaron para hacerse amigos y hasta charlar acerca de quién podría reemplazar a Joaquin Phoenix en el papel protagónico del film (Blaya contaba que la recomendación de llamar a Vincent Gallo vino de su lado y se creía mil por eso).
De aquella veloz amistad nacieron grandes hitos en la historia de Sorry. Una noche, el director de El Padrino apareció en medio de un show en el Rodney Bar. Nadie lo podía creer, el público se abrió cediéndole la mesa principal a El Gordo Francisco. Luego de ese día, los shows de Sorry empezaron a tener otra mística (y mucho más público). Una mañana, mi viejo me llamó para invitarme a cenar ese mismo día a las siete de la tarde. Si bien me extrañó el horario, fui puntual. Enorme fue mi sorpresa al llegar y verlos a los dos —Blaya y Coppola— fumándose un porro en el jardín de la casa de María, la mujer de mi viejo en ese momento. Fue una noche hermosa. Recuerdo poco lo que se habló, no sé si por el faso californiano de FFC o porque todo mi disco rígido mental se concentró en la increíble escena donde quien dirigió Apocalipsis Now pedía aprender el estribillo de un tema de Blaya.
Después de eso, Francis subió a cantar con Sorry en el mismo lugar, frente al cementerio de Chacarita, e hizo coros en «Felicidad», un tema medio melanco, como varios de mi viejo. Meses después, ya desde Los Ángeles, grabó su parte del tema en un estudio y la envió para que mi viejo la incluyera en el disco DosOS (que, como todos, se puede escuchar en Spotify).
«Parece que los corticoides te hinchan bastante. Qué feo. Lo bueno es que me siento mejor, lo malo es que nada cambia, todo permanece tapado. Ojalá no sea una metáfora de mi vida». (Diario de Blaya, Buenos Aires, sábado 26 de abril de 2003).
La tapa de Sorry TresORRY TRES muestra una radiografía de tórax de Blaya. Mi viejo se reía por segunda vez de la muerte, la había vencido. Todavía no se había separado de María, con quien ya había vivido nueve años y hasta se había casado en una pequeña ceremonia civil mientras yo me separaba del padre de mi hija y empezaba una nueva relación.
«La medicina es rutina, es constancia pura, es lo que te cura y lo que te mata a la vez». (Diario de Blaya, Buenos Aires, martes 15 de febrero de 2005).
A Sorry CuatroORRY CUATRO lo grabamos y lo mezclamos con Blaya. Pero no pudimos hacer más.
«Siempre uno se está por morir y no se muere y así continuamente, hasta que se muere». (Diario de Blaya, Buenos Aires, lunes 31 de enero de 2005).
Llegamos con Pablo y Joaco al Fernández y ya no puedo seguir con la cronología. Porque el orden de las cosas se altera cuando te das cuenta de que no estás ahí para cagar a pedos a tu viejo por pasarse de rosca una noche más. En el cantero que está antes de la entrada a la guardia, la muerte nos recibe recaliente, enojadísima por el plantón que le pegó Blaya durante tantos años, rabiosa como cualquiera de sus exmujeres cuando me llamaban a los gritos buscándolo porque todavía no había decidido tener celular y sus hijas lo esperaban para que las busque. Está la muerte junto a la híper puntual Juana, víctima principal de los olvidos de mi viejo, campeona olímpica de hacerle precio a sus conductas ingratas, la única defensora más acérrima que yo. La muerte olvidando a Luli, que no está cerca, que hará en unos minutos los quinientos kilómetros más dolorosos de su vida cuando le contemos que sin saber cómo ni por qué el corazón de nuestro papá no aguantó. Y cagándose en Lola y Azu que empezarán otra vida muy distinta donde deberán abrazar fuerte esos años —quince y siete respectivamente— de influencias de Blaya. Porque no habrá ya más para absorber.
«Lola se puso a llorar en voz baja cuando se enteró de que tenía que quedarse a comer en la escuela. Resignada ocupó su lugar en la fila de principiantes. A la salida un gordito alto y fofo, me llama y me dice:
—Yo te conozco de algún lado…
—…
—¿Fuiste al Buenos Aires?
—No.
—¿Estudiaste sociología?
—No.
—¿Estuviste en la Asociación Cristiana de Jóvenes?
—No.
En un minuto me había contado toda su vida». (Diario de Blaya, Buenos Aires, jueves 9 de marzo de 2006).
Finalmente Sorry CuatroORRY CUATRO se lanzó. El 28 de mayo de 2016 nos juntamos trescientas personas frente al largo paredón que separa el Rodney de la nueva ubicación de mi viejo en el cementerio de Chacarita. Prendimos un proyector y un par de parlantes enormes, y dinamitamos la cuadra. Llovía a cántaros. Con banda, coro y un mapping de veinte metros de largo, se presentó su obra póstuma bajo el resguardo de una carpa y decenas de paraguas. Un disco que empieza con «Las Bbuenas Iintenciones» —un tema que le escribió mi viejo a Fisher— y termina con «Estar Vvivo», un tema de la banda que tiene mi hermano Pablo en Paraguay que nos recuerda algo que él siempre, de alguna manera u otra, nos comunicaba a través de su forma de existir. Y que se resignificó con su ausencia. Porque todo se resignificó con su ausencia. La vida, los mandatos de insurrección y desprolijidad, las infinitas formas de trascender.
«La casa es un desastre, sucia y desordenada, como mi cabeza, como mi vida». (Diario de Blaya, Buenos Aires, sábado 19 de febrero de 2005).
DOCE. Viví cuatro muertes sin mi viejo, poco tiempo después de aquel 23 de agosto de 2015.
La muerte de mi abuelo Alberto, padre de Blaya, que llegó cuando él descansaba en una prolija habitación atiborrada de cuadros.
La de Fisher, que dejó a una multitud de amigos en shock en la puerta de la Clínica Adventista de Belgrano a donde había ido a consultar por un dolor estomacal.
La de Ricardo, el hermano mayor de mi viejo, que agonizó en un cuarto frío y con sábanas de hotel, acompañado por su mujer, por dos de sus hijos y por mí.
En menos de tres años, mientras crecía mi militancia feminista, desaparecían de mi vida mis machirulos preferidos. Los que me provocaban para que fuera lo que soy. Mi viejo, el más afortunado de todos, no vio morir a su padre, a su hermano mayor ni a su Keith Richards personal. Hasta de éesa escapó. Zafó de las despedidas y de sostenerme a mí, que todavía giraba en el aire después de esos cachetazos sin poder sacarle la mejilla a dos noticias más: diciembre de 2015 se llevaba a mi amigo Romeo y le ponía la banda presidencial a Macri estrellando la esperanza peronista contra el piso. The dream is over, hubiera dicho mi viejo en ese mismo mes en que también se cumplía el aniversario de la muerte de John Lennon, el autor original de esa frase.
Tres días antes de Nochebuena levanté la cabeza y reconecté con el fin de año. Entendí que Macri era presidente y que me faltaba mi viejo (lo odié de alguna manera por haberse ahorrado semejante dolor). Y también me enteré de que mi abuelo, todavía con vida y bastante lúcido, no sabía de la muerte de su hijo y que las excusas familiares para retrasar la noticia se las había servido en bandeja la conducta eterna de Blaya.
—No te visita porque viste cómo es Javier. Un colgado.
Otro quilombito que arreglar: contarle a mi abuelo. Mi viejo se me presentaba en múltiples formatos. Y también apareció en uno inesperado: en el medio de todo eso enchufé un pendrive. El que me había dado Blaya la última vez que lo vi.
«Puedo pagar el alquiler y las expensas, ya pagué el teléfono. La cosa es que cobré y me compré el Unplugged de Nirvana. Terminé comiendo un tostado con un capuccino en ‘Sálvame María’, ese bar de Barrancas en el que dejé un CD mío como olvidado». (Diario de Blaya, Buenos Aires, viernes 1 de abril de 2005).
TRECE. Las despedidas fueron siempre traumáticas para mí desde que nos fuimos a vivir a Paraguay con mi vieja. De cada visita, de cada período de vacaciones que pasábamos con Blaya en Buenos Aires, recuerdo especialmente los finales que nos escupían en un abrir y cerrar de ojos en el andén de Retiro. Siempre sobre la hora, siempre apenas diez minutos antes de la partida del micro. Siempre con una especie de asfixia húmeda que reventaba en el instante preciso en que desde la ventanilla veíamos cómo el bondi empezaba a moverse hacia atrás. Ese era el momento en que Blaya levantaba los brazos —como festejando un gol— para saludarnos, a la distancia justa como para no entender si, a pesar de su sonrisa, también lloraba como nosotros. Cuando éramos chicos y nos dejaba los domingos en lo de mi mamá, siempre con olor a humo de cigarrillo, con la misma ropa del viernes, sin bañar y mucho menos despiojar, lo veía irse caminando y sentía que se iba triste también. Ahora que soy madre separada, entiendo que seguramente estaba más cerca del festejo que del sufrimiento. Pero en Retiro era otra cosa. En Retiro, cualquier abrazo de despedida podía hacer adelantar la explosión que sí o sí se daba adentro mío arriba del micro, esa que controlaba hasta el último momento para evitar el colapso que me haría abrazarlo fuerte y no soltarlo más.
Las despedidas no eran lo nuestro, supongo que por eso llegábamos siempre sobre la hora y «chau, chau, suban que se va».
EL ÚLTIMO NÚMERO. «Su nariz vista desde abajo es perfecta y tiene forma de corazón». Una vez escribí esto en un relato de taller, otra manera de laburar el duelo dándole forma al dolor con palabras. Contaba que conocía ese ángulo porque lo miraba desde los pies de la cama cuando tenía diez años y Blaya se quedaba dormido. Ese ángulo, ese punto de vista, es el último que vi de mi viejo antes de cerrarse el cajón.
CORDOBANGANGA. Así se llama el archivo. Ocupa dos gigas y medio de la memoria que me entregó mi viejo aquel 22 de agosto de 2015. Me sorprendo porque esperaba una carpeta con algunos videos sueltos filmados por Blaya durante las últimas vacaciones. Pero no. Hay un solo archivo. Lo abro para confirmar que se equivocó al pasar el material y cuando le doy play veo la imagen de un parabrisas a través del que se ve la ruta por donde avanza el auto que conduce Blaya con mi hermano Pablo como acompañante. En el estéreo suena «Monstruo», el primer hit de Sorry, y en el centro del cuadro aparece un título: «POMELO CINE presenta»,; y sigue otro: «CORDOBANGANGA».
Confirmo que mi viejo juega a identificarse con el mítico personaje de Capusotto que es una mezcla de Juanse —Ratones Paranoicos— y Charly. Y después me quedo mirando qué más hay ahí.
Cordobanganga —sabré en un rato— es una película de una hora y veinte separada en cinco capítulos. En el primero se ve a mi viejo manejando y charlando con mi hermano Pablo mientras avanzan por el camino que los conducirá hasta la casa de la familia de Joaco en La Cumbre, Córdoba.
—¿Qué onda el abuelo? Debería ir a verlo —empieza mi hermano.
—Sí, yo también. Está un poco…
—¿Qué? ¿Olvidadizo?
—Sí —dice Blaya.
—¿Alzi?
—Sí. No… pero… soy un hijo de puta. Yo no le doy bola.
—Bueno, pero ese es el tipo de relación que tienen.
—Sí —sigue Blaya—. De toda la vida.
—No creo que lo esté padeciendo.
—Sí. Lo padece.
Es increíble esto que veo. Está todo registrado únicamente con su camarita pocket digital de fotos. El sonido de las guitarras que ambos tocan, minutos después, desde una terraza que balconea sobre un bosque de pinos. El crujido seco de las ramas espinosas que los dos pisan como en una escena de Proyecto Blair Witch mientras caminan en busca de una pileta que aún no saben si existe. Mi llegada junto a mi nueva familia en la vieja camioneta de Joaco. Lola bajando del micro y preguntándole a Blaya cómo está. Todos nosotros haciendo nada en la pileta que al final sí existía. Los caballos, los perros, los chicos con edades similares y los pelos desordenados, el fútbol en borcegos y el paseo en el viejo Ford A. De nuevo la adolescente Lola, hermosísima y enojada cada vez que la cámara la toma en primer plano sin aviso y el picnic de Coca-Cola y cerveza junto a un río enturbiado por la tormenta de la noche anterior. Eso que viví y que nunca noté que atesoraba Blaya con tanta atención, interpelando a quien enfocaba y usando nuestras canciones para convertir en clip lo que veía.
Todo es un mensaje. Su mirada está en cada escena; en las frases suyas o de otros que se escuchan; en cada imagen que decide mostrar y no editar; en la valoración del presente que hoy es pasado; en el final con el resumen veloz de todos los capítulos, que se asemeja a la descripción típica de aquellos que dicen ver pasar su vida entera un segundo antes de morir. Y en su comportamiento de amigo, su complicidad eterna y su desprolijidad para disimular que ya no era ese chico grande que entraba a Prix D’Ami. Mientras miro las imágenes recuerdo cuánto le preocupaba cumplir sesenta años.
Tres meses pasaron hasta que vi el contenido de este pendrive. Tres meses me llevó darle play a ese material. Y, ahora que lo veo, entiendo que en esta película —que inmediatamente subo desde mi usuario a YouTube— Blaya delegó eso que no hizo el 23 de agosto de 2015 a sus 57 años: despedirse.
«¿Cómo será morir? Debe ser como decíamos el otro día con Fisher: igual a antes de nacer. Nada de nada. Voy a buscar etcétera en el diccionario. Hasta pronto». (Diario de Blaya, Buenos Aires, jueves 22 de mayo de 2003, 7:25).