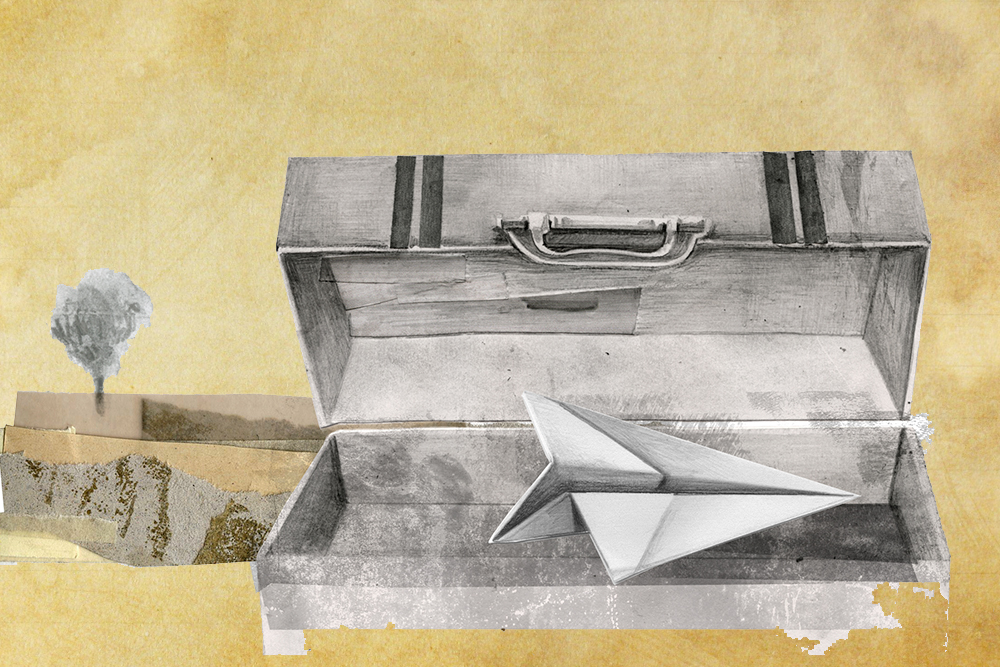Crónica narrativa
Diario íntimo de un paciente sin intimidad
Hoy es una nochecita de pandemia y estoy con 38 de fiebre. Me asusta más eso que vivir asustado. Hoy vinieron los tíos, la novia de mi hermano con él, dos amigos y una amiga.
1
Hola, qué tal, buen día, hoy es una nochecita de pandemia y estoy con 38 de fiebre. Me asusta más eso que vivir asustado. Hoy vinieron los tíos, la novia de mi hermano con él, dos amigos y una amiga: éramos diez. Comimos costillar dorado al horno de barro y chocotorta con confites de postre. En un momento fueron a fumar porro a la terraza y yo me llevé a mamá al baño. Para distraerla. Ella los ve como «marihuaneros que consumen el mal». Me bajó apenas el shortcito cómodo, me sentó en el inodoro, hice fuerza para hacer caca y ella se escondió detrás de la cortina: «Estás solito, mamá no te ve: hacé tranquilito que te sostengo igual». Eructé y salió poca caca. Me sentó en su falda, me limpió la cola con un papel mojado y me puso, medio chueco, de nuevo en la silla. Me pidió que cerrara los ojos ahora: ella se bajó la bombacha ahí nomás e hizo pis despacio. Hice mucha fuerza con la cara y puse mis ojos en clausura. «Nos acompañamos, y esto mismo va a suceder cuando nos vayamos a la montaña o a nuestra casita en Reta, donde hay yararás, pero no pasa nada: vos hacés primero, después cerrás los ojos y entonces mami puede». Ahora mamá me aprieta granos que se me infectaron, de la nariz, la nuca y las axilas: tengo tres focos en la piel. Respiro hondo. Huelo y tengo olfato; pruebo un pedazo de pan de masa madre y el gusto es la gloria. Parece que no es gripe ni covid, pero voy a empezar a tomar el Bactrim.
2
A pesar del morbo mediático, intento ser lo que soy por lo que hago: periodista, escritor, rapero. Tengo una enfermedad re turbia —fibromatosis hialina juvenil; sesenta casos en el mundo y dos en Argentina— y es recontra divertido. Dicen que puedo llegar a ser impune. Una silla de ruedas medio rota acompaña mi quietud. Eso quiere decir que miro y pregunto y miro y pregunto y entonces no paro de pensar. La curiosidad me atormenta.
El frío no entra a mi máscara, que es una cápsula espacial protectora. El calor sí, por eso celebro con los ojos si hay sol y es un día nuevo. Aunque, si los cierro, me doy cuenta. Estoy encerrado en mi planeta, en mi continente, en mi país, en mi provincia, en mi ciudad, en mi barrio, en mi casa y, sobre todo, en mi cuerpo. Mi cuerpo vive en cuarentena.
Nací por parto normal. Lo bueno de la pandemia es que no tiene nada bueno. Lo bueno de la pandemia es que no puedo llevarme las manos a la cara: soy paciente de riesgo, pero tengo menos riesgo de contagiarme. La segunda ola está por llegar; yo arrastro ahogos.
El mundo es tan chico que no puedo destruirlo. La palabra miedo me da miedo. La palabra pánico me da pánico. La palabra muerte no me da muerte. Nunca me intentaron robar ni me pidieron plata; entre nosotros hay un tipo de respeto que no se puede describir o quizás se pueda descubrir solo con la mirada: eso nuestro, un pinchazo a miles de recuerdos en los que ambos, de algún modo, «sufrimos» o «estuvimos» en una salpicadera de sangre. Me gritan, con alcohol en el suelo y rasgos de dejadez en sus alientos:
—Eh, papi, que dios te bendiga, ñeri: nosotros estamo’ con vos, el barrio es tuyo y saltamos si e’ necesario.
Me sale una risa, dos risas. Los sentidos con mugre conviven en mí a pesar de tener trenzas lindas volando sobre el pelo. Y yo necesito droga y al final les tiro lavandina a mis ruedas. Después de pedirle tres facturas, la panadera me pide seis gramos de marihuana. Solo trafico angustias. Mi silla es mi propia ambulancia.
Todas las medianoches voy en camioneta a buscar a mi enfermera que vive en Lugano y no subo la ventanilla aunque haya olor a chancho. Ella dice, apenas llega: «Tomo un vaso de coca caliente, o lo que haiga». Me cubre todo el cuerpo de crema fría y me señala: «Qué fea esa herida, qué horrible cómo la tenés, papito». Ahora se me abrió una en la rodilla que late en carne viva. Es un nódulo nuevo y todo rojo sangre que está creciendo para afuera sin freno como una bola vapuleada.
Un amigo muy querido —Cristian Suriano, al que le decimos Suri— está cuidándome todas las tardes y estoy feliz porque encima le pagan en efectivo. Mi único gran sueño de la vida se cumplió; nadie me acompaña mejor que los amigos. Y, si todo sale bien, puede que también me vigile como un enfermero mientras duermo. Es muy atento, resuelve, y hace muchísimo más que cualquier profesional que ha pasado. «Vos cumpliste lo que nosotros no pudimos durante años, sos un guacho, ligaste», le dicen los demás amigos del grupo a él. Iván, por ejemplo.
Antes, fue placentero echar a un enfermero acosador. Zas, fuiste, hasta nunca. Sobre todo si era uno que me hacía cosquillas, me tocaba el pito «sin querer» y hacía comentarios sexuales «en chiste» a las cuatro de la mañana. Me daba un antibiótico blanco y me susurraba: «Te la estás tomando todita, toda, toda la leche». Una medianoche me tildó de inculto porque yo solamente estaba involucrado con el hip hop. Él escuchaba pop y, cuando le pregunté, confesó que no conocía a Michael Jackson.
Una enfermera brasileña quería coger a mi padre. Un enfermero brasilero se quería coger a mi padre. Tengo las ojeras blancas de tanto asustarme. Tengo las orejas negras de tanto golpearme.
Tengo las orejas tan distorsionadas que pueden parecer carbonizadas o violetas morbosas. Me tapan los oídos, eso ayuda porque no quiero escucharme. El dolor furioso me alivia. En patas frente a la heladera, me dan ganas de hacer fondo blanco con Ibupirac. En mi cerebro deben correr bacterias y seguro saltan re divertidas. Una bolsa de red con papas blancas se parece a mi cabeza. No sé cuál es el gen de mi enfermedad y tampoco quiero saberlo. Mi habitación está repleta de gasas y nada me cura.
Las chicas de mi edad no se me acercan lo suficiente. Los que están a mi altura se acercan mucho. Nunca tuve novia. Una chica del barrio acaba de preguntar, a través de un tercero y en voz baja, si soy hombre o mujer. Me dieron ganas de noquearla y después arrasarla con las ruedas. Tengo ciertas características andróginas, no soy trans, pero —en este planeta, con pensamientos conservadores y todavía poderosos— no podría conseguir ningún trabajo si no fuera porque soy periodista, escritor y rapero; sería como un desnutrido con ruedas que no le sirve a nadie. Un despierto que no despierta movimiento. Mi mayor talento son los pedos metralleta.
Desde que empezó la pandemia que no entro a supermercados; hoy lo hago en busca de un vino barato y aprovecho para mirar mal a un chino de rulos colorados. No suelo usar adjetivos, pero qué maquiavélico es reírse debajo del tapabocas. Nadie descubre a nadie. Igual salgo y veo explosión de gotitas en el aire. Lluvia de alcohol que no logra desinfectarme. Deseo dejar de desear el deseo.
Una mujer que ni conozco fantasea con meter mi pera en su concha. Hacemos sexting y, por primera vez en la vida, se interesan por mí. Me manda videos en tetas. Aparecen más, una muy linda que me dice bombón cada tres mensajes. Otra que quiere que bailemos lenguas muy pronto. Y la única chica del planeta que me gusta me quiere muchísimo, pero como amigo. Vive a una cuadra, paseo por el barrio todas las tardes y no me la cruzo nunca.
Cuando lloro aprovecho para llorar por ella, por su dolor: perdió a su mamá en abril. Si uno mira su vida, todo parece oscuro. Pero si pudieran observarla de cerca, no tiene ni una lagaña. Es abogada, y quiero que no entienda las normas ni las formas. Logro a desbloquear: desaparecer una noche con ella. Que ocupe toda mi cama, que está larga y sola, que hace años no encaja con mi cuerpo. Escondernos bajo las sábanas. Que me mire con sus ojos del color de la naturaleza. Yo sería feliz si la hiciera reír: mi cara es un meme.
Qué ganas de escribir a mano, en el papel. Sostener la hoja, ajustar las comas, remarcar los puntos. Firmar al final y poner como ella: «Estoy re feliz». La quiero encima mío a los besos. La pienso desnuda y solo me alza en sus piernas.
Mi cuerpo entra en mi freezer, podría ser una duradera y gran muerte. A veces me tiro baldazos de agua en la cara, pero sigue sucia. Mamá me quiere ajustar el barbijo, pero mi cara ya vino con varios. De todas formas mi boca no se abre ni se cierra mucho, así que nunca me van a callar.
3
Me gusta esquivar personas con la silla, es como un videojuego retro de carreritas. Suri frena en el medio de la calle y asustamos nenes. Uno mueve en cámara lenta los deditos en simulación de disparos. Los padres nazis los quitan del camino como si yo pudiera contagiarlos. Pongo cara de monstruito hasta que los chiquitos huyen. Al final, si pudiera, los abrazaría. Mi primito creyó que estuve muerto porque aparecí con los ojos blancos en una foto. La hija de un amigo tiene tanto miedo de mí que no puede verme ni con distancia ni con mascarilla.
De la adrenalina me gusta el ardor. A veces, navegando por Buenos Aires, tengo la boca tan abierta que siento que me ahogo. A veces me ahogo y miro la pared blanca de mi habitación, mal pintada como mi cerebro: color gris confundido.
Mi cuerpo está arañado a la cama, no puedo separarlo. Ningún movimiento —tocar mis labios, estirar las piernas, reponerme y sentarme en el borde duro del colchón— me deja distraerme o encontrar seguridad. Respiro, pero el aire seco no roza el paladar ni pasa por mi garganta. La angustia me descompone las neuronas. No puedo pensar, mi psiquis es una zapatilla con los cordones ahorcados. Siento una presión insoportable en el cuello. Como una piedra. Una piedra preciosa del mar, imagino para volver la situación un poco luminosa. Pero no. Es como si tuviera tos, catarro, mocos puestos en el refrigerador de mi respiración. Empiezo a toser sin parar. ¿Y si se me reinicia el sistema natural de inhalar y exhalar? ¿Y si mi cuerpo no respira ni en esa reacción desesperada y automática de los bebés recién nacidos?
A veces respiro, pero no me alcanza. Quiero meterme el dedo hasta el fondo de la garganta para —crack— destrabar. O una cuchara, un palito de helado, como hacen con los nenes en la guardia del hospital. La ansiedad me atora la garganta.
En los boliches, los drogados me toman como parte de la alucinación, no entienden qué carajo están viendo; capaz la fobia les urge y me embocan una trompada. Me desgarro de angustia si un amigo se aburre al saber que solo podemos charlar y no hacer alguna actividad con el cuerpo. Siempre se agachan para que nos saquemos la foto, en la que yo muestro una sonrisa chiquita o saco la lengua para tapar mis dientes de vampiro.
Me gusta organizar asados, aunque me cuesta masticar la carne. Pensé en subirme a la silla con motor, acelerar hasta la estación de tren y apagarla en el medio de las vías. Si mi silla de ruedas queda varada en el riel, tendrán que desabrocharme, sacarme a upa y ver como mi vehículo muere. O dejarme elegir y que me relaje porque será equino, feroz, rápido.
La idea de vomitar me motiva porque siento que sale algo más. No sé eructar ni devolver la comida ni escupir lejos ni llorar a la fuerza. A mamá le digo que voy a comprar hielo con los amigos aunque haya hielo; en realidad, me siento cerca del escalón de la escuela para ver cómo el humo entra y sale de sus caras. Cuando era muy nene, fantaseaba que con el andador iba a caminar.
Acostarse arriba mío es tirarse a un pelotero. Alguna noche me voy a masturbar la pera. Apenas me siento en una mesa de un bar, la gente desconocida deja los cubiertos y me mira. Mamá me mira el pecho rojo y se asusta como si pudiera estar al borde de la muerte. Uso un reloj dorado, aunque no puedo ver la hora. Bromeo sobre la muerte y espero que la muerte no bromee sobre mí.
Si quisiera matarme, no tendría cómo.
4
Jugué al fútbol. En la primaria, me ponía al lado de un palo, me tiraban centros con una pelota de goma espuma y metía goles. Le hice tres de caño a un compañero brasilero. El tiempo se detenía. En una fiesta de quince, un nenito preguntó qué problema tenía. Me quedé esperando que un amigo le respondiera —como hacen siempre— algo así como «tiene nanas y por eso está así» o «habla, eh: preguntále a él» o «es un problema lo que tiene, pero es un chico normal como vos» o simplemente «tiene una enfermedad». Hubo un silencio. Le dije que era tos, después le tosí toda la cara y se fue espantado; hubo brindis.
En Halloween ya estoy disfrazado. Me encantaría pintarme las uñas rotas que tengo y que me hagan dibujos de mariposas rosas, celestes; libertad. Me tienta ser un hombre psicótico en el cuerpo de un niño. Me da ternura vestirme con cortes de un chico y tener los cachetes paspados. Cuando un cuchillo aparece en mi vista, me dan ganas de clavárselo a alguien.
Hay noticias que te dejan cuadripléjico.
No hay especialista que me defina.
Una vez un desconocido me preguntó qué es ser rapero. Estar en un cuerpo todo deformado y falseado, salir del hospital y expulsar flows como si no hubiera pasado por nada o como si uno estuviera arrasado por todo.
Cada persona tiene su esquina. Yo me escapé de la guardia mirando jacarandás.
Quieren que dé charlas motivacionales en estadios multitudinarios, pero a mí me da risa. ¿Y si algún día estoy en la calle, bajan tres, pistola en la cabeza, y me agarran de las patas para secuestrarme y después me venden como un trozo de carne extraño? ¿Mis órganos serán más caros?
Me interesa la violencia y el intercambio fugaz de ideas que se encuentra en las batallas de freestyle, pero no participaría porque si me concentro —cuesta— no me duran ni media frase; lo digo solo para hacerme el canchero y lo digo en serio. Hay un montón de nenes que riman, pero que no rapean. Un rapero puede hacer trap, pero un trapero no puede rapear. Ellos exitosos con cadenas, putas, nikes, grammys, autos y drogas; yo roto y con una computadora hecha pelota, la pudro igual.
Habría que revisarnos.
Por ahí sin darse cuenta los artistas promocionan la cultura del machismo, del odio y de la hegemonía que les queda bien para ganar plata. ¿Por qué son impunes? No los juzgo, tienen que comer. Cuento: no piensan en crear obras ni en materia de conceptos. Dicen, como Bukowski, que una mujer es un culo. Hay personas antirracistas que son nazis encubiertos. Los únicos auténticos, verdaderos, inocentes y espontáneos son los nenes: ellos sí son lo más, son inimputables. Hay valores que no se encuentran en una foto.
Ahora termino de cenar y me llama una modelo super famosa desde Los Ángeles —Eva De Dominici— porque leyó un texto autobiográfico mío y quiere que nos conozcamos. Me llegó una supuesta propuesta de Nike y a mí no me cierra el pantalón. Una mujer muy extraña dijo que ellos le hablaron de mí y de ayudar a explotar mi carrera artística, pero en el fondo dudo: creo que todo es mentira y que ella tiene otro interés. Otro poder. El de endulzar oídos.
Tal vez mi imagen es mala para la visión, pero nunca me visto mal.
Voy por la autopista sin barbijo, con la vista hacia los monoblocks y con el viento invadiendo mis ojos. No pagamos ningún peaje por tener prioridad: la barrera nos detecta, titila la luz verde y se levanta con velocidad.
Gracias a una carta que mandó mamá hablando sobre nuestra historia, nos dieron la luz en una casa austera de la playa —ubicada en el campo— que construyó peso a peso. Queda en Reta, después de Mar del Plata, al sur de Buenos Aires: en el medio de la nada, donde hay pausa y se puede respirar el mar.
—Te voy a llevar sí o sí, no te vas a poder escapar, y vamos a correr por la playa juntos —me dice ahora al oído cuando volvemos trotando de comprar espinaca en la verdulería. Mi mejor canción hasta el momento es sobre el mar y nuestras corridas por la orilla persiguiendo las gaviotas; mamá no lo sabe.
Cuando miro UFC me dan ganas de volcarme los fluidos de los luchadores y reírme ensangrentado. Me calientan las boxeadoras y las mujeres que van al gimnasio; les prestaría mi pera para que practiquen.
Papá mira a Mirtha Legrand y a Lanata los domingos. Mamá se clava una horita de Intratables —programa de chimentos y griterío entre panelistas de la tele argentina— todos los días y queda re sacada. Primero me abraza, me habla cerca escupiéndome y a los dos segundos se pone el barbijo «por precaución».
Cuando me baño veo muchas bombachas suyas colgadas.
La abuela está encerrada y me cuida, me protege. Ahora es verano y me tapa con las mantas que tejió para mí. Hace rato que no ve plantas. Me dijo: «Ñato, aunque pasen tantas no te quejes». Soberbia no es. No esperes que dé consejos. Está encapsulada en el barbijo, pero no se sumergió: pispea con sus ojitos y su memoria no pierde el vergel. Disfruta de los nietos sin saber si tendrá diciembre. Tiene un solo pulmón y pudo sortear el cáncer. Antes la acariciaba su gato, ahora está mordida porque se le murió apenas empezó la cuarentena. Ella sola y varios falsos cómplices —vamos: mis tías quise decir— le meten miedo. Se olvida de tomar los remedios. Me dice, y me muero de vergüenza:
—Sos un genio, un sol, una estrella, éxito tras éxito mi Mati.
Un sábado acá, con media copita de vino, y está feliz borracha bajo la medianera, pintada con su saco y su boina afrancesada. Es sabia y mira noticiero hace meses. Entra al Facebook a las dos de la mañana y me manda un «jeje».
5
Un trauma muy grande de la infancia: que los enfermeros me envenenen tras ir a buscar líquido fresco a la cocina. Tomo bebidas solo si le ponen dos hielos como mínimo. Me dan asco el agua tónica y la soda tibia. Soy drogadicto de la coca cola; nunca falta el envase retornable en la heladera. Saco la lengua porque a muchas chicas les resulta sensual y porque es una de las pocas partes sanas de mi relieve.
Tengo tres hermanos: dos mellizos de veinticinco y uno de quince que es hijo de papá con otro matrimonio. El mellizo de pelo negro se fue a vivir a un departamento en Recoleta con la novia y viene dos días por semana a entrenar fútbol sala. Mamá lagrimea sobre su vestido de payasa porque lo ve poco. El mellizo de pelo rubio sigue con nosotros, toca la guitarra mientras mamá baila y yo rapeo. Mi hermano más chiquito viene de viernes a lunes y se interna a jugar en mi cuarto con su kit gamer portátil: trae absolutamente todos los accesorios para stremear y no para. A su perrito —un bulldog francés precioso— lo pisó un auto y él quedó desconsolado. Miramos películas en Amazon Prime y se distrae jugando al Among us.
Mi mejor amigo —Tomi— es un barrilete y no se cuida, va todos las noches a la casa de personas diferentes: eso me duele, lo extraño. Tiene prohibida la entrada a mi casa. Como es jugador de fútbol de primera división lo testean todo el tiempo y cada vez que le da negativo viene y estamos bien cerquita en la camioneta en busca de la enfermera. Un amigo de mi hermano mellizo rubio es anticuarentena, ni usa tapaboca, no se baña, me pide que no me cuide con barbijo «porque también me puedo agarrar otra enfermedad o me puede pisar un colectivo» y cuenta todos los viernes en la mesa de casa que su hija toca todo el suelo de la plaza y que luego se chupa los dedos. Su discurso tiene como fin despreocuparme y el resultado es el opuesto. Cuando habla se pone colorado y arma tantas frases que no construye nada.
Hay días en los que ni duermo. O duermo hasta la tarde y mis ojos se terminan de abrir a la madrugada; ahí empiezo. Físicamente jamás podría ser sonámbulo. Casi nunca me ataca el insomnio, creo que somos mejores amigos. No creo en los fantasmas ni en el tarot ni en la astrología ni en los signos zodiacales ni en las cábalas. Nunca vi un muerto de cerca; me dan mucho más miedo los vivos. Tengo muy pocas maneras de defenderme, pero muchos mecanismos de defensa.
El calzón me aprieta mucho y no puedo meter la mano aunque haga fuerza. En la vida me tocó tocarme muy poco. Trato de no estar tanto tiempo sentado así no se me aplasta el pito: temo que de esa forma, con los meses, se achique. No puedo masturbarme pensando en personas que realmente me llaman la atención; prefiero ni hacerlo o esperar a que suceda cara a cara.
Leo con un atril de madera, acodado en la mesa de mi habitación. Pido que me pasen la hoja, pero a veces me pasan una carátula cada media hora y no me queda otra que releerla. Crecí esquivando agujas y guiñándoles el ojo a enfermeras. Me da vértigo el cielo infinito, no el suelo amplio que tiene una base. Cuando me asfixio escupo, como hacían los compañeros de colegio en la vereda, los que usaban gorrita para atrás y eran «maleducados». Paseo, no me sacan a pasear. Fumo, no me dan de fumar. Me pone diabólico rapear con la rodilla vendada y masacrada.
No me operaría nada ni me haría tatuajes grandes. No soy virgen. Cuando era chiquito las putas me saludaban. Un mediodía salí del jardín de infantes, volví con mi mamá por la zona roja y una se me acercó; tras pasar unos metros pregunté, en voz alta: «Má, ¿qué dijo la prostituta?». Y todas me escucharon y se rieron tapándose las polleras. También, aunque era medio peladito, me salió un piojo gigantesco. Mamá me lo arrancó con el peine fino y yo le recriminé: «Dámelo, dale, devolvélo a mi cuerpo, es mío, es parte de mí». No analizo mutilarme. Papá me hacía caritas sonrientes en las milanesas de pollo, después tomaba la mamadera y me dormía, borracho, abrazado a su panza. En salita de seis le di un pico a un compañerito que se llamaba Homero. Chupé un alfajor triple y me ensucié la boca. Tomé un jugo de cartón que no exploté con bronca. Ahora mi mouse es el autito con el que nunca jugué.
Me encanta el puré de papas y calabazas; siempre le agrego media bolsa de queso rallado reggianito porque potencia los sabores. No soporto el olor al brócoli ni a los mariscos; mamá es alérgica a los frutos del mar y dos veces casi se muere porque se le cerró la glotis. Tengo ataques de pánico todos los días, pero nunca me desmayé ni me agarró un paro cardíaco como pensé: los miedos son tan falsos que se vuelven verdaderos. A veces mi habitación pasa de ser un parque de santa ritas a un sótano de animales inmundos.
Cuando me quedo dormido boca arriba sin el respirador, mi hermanito me sacude o llama rápido a mamá. El terror que me causa morir ahogado con mi propia saliva en una siesta no podría explicarlo acá, no pienso hacerlo, y además porque estoy en la cama, me está dando sueño, y voy a terminar dormido.
No entiendo a los que se nombran en tercera persona. No creo tanto en la inspiración; creo en el trabajo.
Puede suceder que un día mi hermano, amante de la carne, me corte un pedazo de mano o dos dedos creyendo que son achuras; esa tajadura la aceptaría: es sutil y bueno, ya está, no hay vuelta atrás.
Hago pis desde la cama o con la bragueta baja desde la silla a través de una botella de Gatorade que sirve de papagayo. Cuando se me para el pito no entra en el pico y no sé cómo explicárselo a la enfermera, que pregunta con cara incómoda por qué no pasa y hace fuerza con sus dedos. Respiro hondo hasta que baje y entonces sí: mi pis sale y el chorro cobra sonido de moto que está por arrancar. Muy pocas veces la lleno; debo hacer 250 mililitros de «jugo de manzana». Cuando en el baño terminan de limpiarme la cola y sigo sentado, tiran la cadena igual y una corriente helada de agua da vueltas por el inodoro como en un huracán hasta mojarme las bolas.
Papá se compara y critica a mamá porque los celos lo atacan por dentro; sabe que ella pasa más tiempo con nosotros y que él, por momentos, ocupa un rol emocional secundario. No tolero el fernet ni el vodka ni la cerveza, aunque en la fiesta de un amigo muy enano me tomé una. El vino blanco y dulce no me desagrada tanto como el tinto. Cuando me preguntan si quiero alcohol digo que sí como si me ofrecieran de verdad un vaso de alcohol helado.
Soy un paciente de riesgo y un impaciente con riesgos.
6
En la calle me dan besos con barbijo y todo; yo los dejo porque soy inmune. Una chica sueña con que la exorcice y sea mi médica. Si me levanto temprano, suelo despertarme con las neuronas frenéticas. Respirar fuerte con el barbijo puesto autoventila y ahoga más que tenerlo puesto. Uso un KN-95 blanco, que es especial para el cuidado.
Aunque le doy poca importancia, y sobre todo porque nunca más jugué al fútbol y casi todo puedo disfrutarlo con la mirada, soy hincha de Boca y de River al mismo tiempo; según mis amigos, eso significa que soy bisexual. En el fondo no encuentro bien mi orientación sexual, un desconocido me dijo «hermafrodita». Ya lo dije en una canción, agarrándome el miembro: «La gente piensa que soy chiquito… eso porque no me vieron el pito». Me funden las morochas de rulos o de pelo suelto. No soy un loco de los juegos. El Winning Eleven es —por robo— superior al FIFA, pero el FIFA le gana a cualquier PES de la PlayStation 4. Me fascina tirar lujos en el FIFA y divertirme; para mí eso es ganar, aunque en el resultado final pierda hasta por goleada. De noche juego al NBA 2K porque me encanta la música rapera que se reproduce en loop; a veces improviso encima de las pistas instrumentales mientras meto triples. Es tan realista que me aleja de la realidad. Diseñé un jugador personal con el pelo rosa y lo llamé «Troti Defo». Es petiso, elástico, negro y callejero. Hay gente que solo conoce la realidad jugando a la Wii.
No pienso el tiempo de un artista como una carrera, sino como un camino sin fin. Soy periodista, cuento historias reales: esos son mis pequeños logros. Intento ser escritor. Tengo veintidós años, voy a publicar con Tusquets mi primer libro realizado a los dieciocho, supongo que seré un «escritor joven». Fui al colegio secundario Julio Cortázar y nunca jugué a la rayuela.
Uso remeras floreadas o estilo salpicado y pantalones ajustados rosas como mi primita de cinco años. Grabé un canción que se llama «talle niñe». En las tiendas de ropa prefiero ir al sector femenino porque lucen mejores modelos. Me pondría cualquier prenda «de mujer» menos un vestido o tacos altos. Mi enfermera se pinta las uñas de salmón y me mancha la remera blanca. El frío me deja azules los dedos. Tengo mala circulación, en varios senderos, ya lo advirtieron. Para que no se me abran heridas, me ponen un acolchado cuadrado conformado por bolas redondas: le decimos «los ravioles». Para cicatrizar, como a los perros lastimados, mamá me vuelca azúcar en una escara muy profunda y después me dice que estoy muy dulce.
En el hospital las visitas se angustian, pero no te extrañan.
Si paso un día sin bañarme, se arma una invasión de bichos que posan sobre las heridas aún cubiertas.
Ojalá que las lastimaduras que tengo no se agranden tanto hasta que un día se saque la gasa y no haya carne: agujero negro y el hueso pelado. Quiero controlar todo porque nunca controlé nada. No puedo ni con mi respiración. No me inquieta el qué; me aturde el cómo.
La gente cree —no sé si les pasará a otras personas con discapacidad, espero que no— que soy un genio, que soy el prototipo de la ternura. Que soy un enviado de Dios, un angelito, una bendición; que soy, incluso, Dios en persona.
La gente cree que uso pañales: que cuando me hago pis o caca no grito ni aviso. La gente cree que no hablo. La gente cree que no se me puede retar; que soy alguien que no merece recibir un insulto o un límite.
La gente cree que Jehová me va a curar, que el amor me va a curar, que Dios me va a curar.
La gente cree que soy un castigo a mis padres. Una profesora de la facultad dijo así: que los padres de esta criatura necesitan psicólogos, que me torturan por vergüenza, por culpa; que soy una imagen de los pecados bíblicos y el resultado de una estirpe corrupta de incestos y de enfermedades venéreas; que soy un ser nefasto, que me mantienen con vida a mí, esta larva, solo para poder robar. La gente cree que estoy enfermo. Que soy discapacitado moral. La gente cree que soy un error que devora a mis padres con las horas de trabajo.
La gente cree que tengo cáncer. La gente cree que soy un animal, un ovni, un objeto no identificado. La gente cree que no me puede abrazar porque tengo el pecho repleto de piedras, cáscaras de huevos que se pueden romper. La gente cree que por mirarme —levantar la vista: solo mirar— puede producir un hechizo que transfiere todos los síntomas. La gente cree que soy un maleducado por comer con la boca abierta.
La gente cree que mi destino es terminar en una institución para gente con enfermedades psiquiátricas.
La gente cree que soy pobre y me regala plata en el colectivo: dos, cinco, diez pesos.
La gente cree que mis padres pudieron no aguantar y ponerme en adopción; que no hubiese estado mal. La gente cree que no hay, siquiera, que mencionar la enfermedad. La gente cree que tengo una discapacidad mental; que por eso saco la lengua y se me cae la baba. La gente cree que no escribo, que no soy periodista. La gente cree que no sé leer ni detectar colores, que no sé mi teléfono de memoria ni mi dirección.
La gente cree que soy una nena, una mujer, una ancianita. Algunos creen que soy un niño, un viejo al que, con los años, se le fue achicando el cuerpo. La gente cree que soy un bebé; «saludá al bebito», dice una madre.
Y cuento más: la gente cree que es imposible que sea un hijo de re mil puta porque estoy en silla de ruedas. La gente cree que soy bueno y me viene sonriendo a media cuadra de distancia; «pero mirálo: si es discapacitado».
La gente cree que, porque yo dependo de ellos, tiene un poder sobre mí. La gente cree que necesito ayuda todo el tiempo; por eso me preguntan cada dos segundos qué necesito.
La gente cree que mandarme el emoji del brazo forzudo y para arriba es darme fuerza. La gente cree que regalándome una Rhodesia o una barra de chocolate me pueden solucionar el día.
La gente cree que la enfermedad es terminal; se preguntan: «¿Cuánto le quedará, pobre?». La gente cree que en poco tiempo me acuesto en la tumba.
7
Mamá me despierta con una noticia que me aterra: va a empezar a dar clases presenciales con nenitas en el living de casa y, supuestamente, con las ventanas abiertas para ventilar. Tengo los pulmones chiquitos y mi respiración no es tan expansiva. Si me agarro una neumonía fuerte en consecuencia de contagio, creo que me muero sí o sí. He fumado porros en pasajes grafiteados antes de entrar al colegio. He fumado porros sin tragar el humo. O sea: he fumado sin fumar. He fumado porros y dejé chupado todo el papel. He fumado porro en la plaza con una lapicera azul que servía de tuquero. He fumado los dolores que boyan en el aire como una nube y no puedo soplarlos para que se vayan para siempre porque siempre vuelven a copar el alma.
Necesito una sonda que me saque de mi cuadrado. Asesinar al animal que vive adentro mío. Mi enfermera me quiere hacer upa para acostarme en la cama, pero se detiene: «Lo que pasa es que yo no sé de dónde agarrarte, papi, de donde no hacerte doler, porque medio que a vos te duele todo». De tanto caerme y darme la cara contra el cemento, un amigo me bautizó como «el comepiso».
Papá me llama gordo y si uno mira mi panza soy extremadamente flaco. Mamá me dice «mami» cuando está apurada o se pone un poco nerviosa. La enfermera lo mismo, pero lo separa: «¿Qué pasa, Ma… ti?». Cuando le pido que me gire para la derecha tarda quince segundos porque se pregunta cuál es la derecha.
Hay gente que solo presume. Yo no tengo plata, pero sí el pelo platinado. A veces, abombado, no doblo en la curva de las sorpresas felices; sigo por una ruta oscura y cada centímetro me tortura. Encuentro goce. Una chica me pidió perdón porque me vio en un show y pensó que yo era un muñeco que despertó y huyó de la caja de juguetes desparramados como en Toy Story. Me fui de viaje a Ushuaia creyendo que ahí iba a encontrarme con el fin del mundo. En una cancha un pibito de ocho años se paró al lado mío, le tocó el hombro a papá y le dijo, con cara de preocupación: «Él me da miedo»; papá lo mandó al carajo.
Creo que por más que gane mucho dinero rapeando y me haga el gánster jamás me voy a poder poner dientes de oro. Ahora entiendo cómo los deportistas se lesionan por nervios o miedo. Mi tía abuela —la hermana de mi abuela, viven juntas— es paciente de riesgo de muerte y se baja el barbijo antes de reírse a carcajadas. Amo que insulte las leyes. Viene a mi casa y limpia las hojas del patio porque no tiene nada —o todo— que hacer.
El karma me estafa: cierra una herida y al día siguiente me abre otra. En otra vida, si pudiese caminar, tal vez me hubiera dedicado a torturar dictadores. O a ser un dictador y matar personas porque sí.
No leo el diario ni veo la tele, solo intento salir al barrio. «Soy discapacitado, no me puede llevar la yuta»: ya lo dije en una canción, así que la policía no me puede meter preso porque necesito asistencia permanente. Si se corta la luz, me asusto pero a los segundos retumbo de felicidad porque vuelve: soy electrodependiente, entonces tengo prioridad. No hago la fila en el supermercado y me importa muy poco si eso es discriminación. No pago en el cine ni en el teatro, pero soy tan estúpido que no lo aprovecho. Mi cuarto es una cueva que succiona malestares. No tengo amigos presos ni muertos, solo amigos con los que robé golosinas en kioscos.
No sé dónde está el clítoris. Jamás dejaría que me metan un dedo en el culo, aunque se sienta placentero. La novia de un amigo me encanta y me escribe «sos muy lindo, una bomba»; no sé qué hacer. A esta altura, siendo discapacitado, me acostaría con cualquier sujeto que camine y respire. Sueño con formar una familia. Pero no creo en los lazos sanguíneos, mi familia son mis amigos. Todo bien con los tíos y las tías y los primos hermanos —o primos segundos, terceros, lejanos—, pero prefiero a los amigos.
No me gusta el helado porque está frío.
Solo como los de palito, y si son de dos sabores simples como naranja o frutilla mejor. Ver mayonesa o un vaso de leche sola me hace vomitar.
Mi padre cree —entre tantas cosas— que todas las mujeres son iguales y mi mamá es tan adorable que se piensa que es la virgen santa. Los dos trabajan muchísimo y, podría decirse, son buenas personas. No creo en la ética ni en la moral. Menos en lo bueno y en lo malo. Menos en lo blanco y en lo negro. Me dan pavor los payasos y las estatuas vivientes.
He soñado que me secuestraban y cuando me desperté mi mamá había soñado lo mismo y en el mismo lugar: al final, como del hospital, nos escapabamos.
La máscara es mi refugio. Si pudiera elegir un poder sería volar. A esta altura, no creo que me convenga caminar. Además me da pereza. Mis ídolos de chico eran Winnie Pooh y el Power Ranger rojo. Hice una autobiografía porque me la pidieron, pero es una buena excusa para no afirmar un poquito que me gusta escribir sobre mí. Las personas que se arriesgan me suelen caer mejor. Me parece arrogante corregirle ortografía a otro, pero me enoja mucho que digan hubieron —palabra que no existe— en lugar de hubo. Me cae bien la gente que se come las eses mientras no lo haga cada dos sílabas.
El bigote no me lo afeito por las dudas, por si no aparece de nuevo. Estoy esperando a ver si algún día me crece barba y parezco más hombre. Si me detectan cáncer muero en la primera sesión de quimioterapia. Soy un sádico y me encantan las agujas. Ayer me ofrecieron otro tatuaje gratis. Los pinchazos no me bajan la presión, me la suben. Existen políticos que me han pedido fotos para lucrar. Cogí con una puta, estuvo divertido, pero sí, pagué: me angustia depender del dinero para encontrar amor genital. Mamá es fanática de las amarilis y de la enamorada del muro. Mi casa es una selva y su flor preferida se llama «ojo de poeta».
No soy ejemplo de superación, pero me atrae superarme. Cuando pierdo en los juegos me golpeo la tibia tres veces pero no me quedo triste ni con bronca. Los martes y jueves vivo solo porque mis padres van a dormir a lo de sus parejas; luego de tanto esfuerzo, lo merecen.
Busco novia desde que nací. Mi mamá perdió un hijo antes de tenernos.
Mis tíos perdieron a su hija apenas nació; se llamaba Bruna y me parecía lindísimo el nombre. Mi abuela por parte de mi padre es un poco densa, pero la queremos; pasa todas las navidades con nosotros y le repite frases al plato.
Cuando me acuesto a dormir pienso en morirme pero al día siguiente despierto vivo y transpirado: algo falló. Intento ser honesto.
Quiero coger con una de mis tías; no habría problema porque es adoptada.
Sospecho que a uno de mis hermanos mayores le gusta una de nuestras primas. Me pongo celoso de mis amigos; quedáte con mi dignidad, pero nunca con ellos. Dios debe estar rezando por ahí para que me cure. El diablo me cae simpático porque no lo conozco.
El nuevo perrito de mi hermano menor está vivo y se llama Mango. Suri ya aprendió a vestirme: es un capo total. Entonces brillo para el pelo teñido de colores, camiseta dri fit de México, zapatillas negras con dorado, reloj plateado. También me saca la botellita cuando hago pis. Me sube el pantalón deportivo, me arranca una venda y mira: «Fua, amigo, ¡tenés la rodilla re deforme!». Nunca me deja solo, dice hoy, por si de sorpresa me agarra una hemorragia interna en los nódulos.
En la plaza un pibe flaquito pasea con la bici, casi se choca contra un árbol porque no para de mirarme —tengo muchas ganas de provocar un accidente automovilístico— y mi amigo le advierte: «Mirá que si lo seguís mirando te va a pasar, eh, tené cuidado, vas a terminar como él». Yo me río, debajo del barbijo. Para los niños que me cruzo no soy Chucky por la estatura ni Jason por la máscara ni el hombre de la bolsa por el bolso en el que llevo el celular; soy «el extraño deforme de la plaza». Si me ven demasiado, se van a convertir en nenitos defos. En la canchita de fútbol todos son flacos, juegan sin barbijo y se matan a patadas. El único gordito termina llorando. Unos borrachos comparten Fanta del pico. Uno de rastas está en cuero y le tose al cielo. Lo miro mal. Quiero subir a la calesita y ver si me gano la sortija. Hay una hamaca nueva adaptada para discapacitados, pero debe estar re viruseada. Me encantaría probarla.
8
Mamá se despierta temprano, saca al perro sin corpiño mientras yo duermo a puro ronquido y después saluda a las plantas con el barbijo puesto. En un momento yo me quiero levantar, grito muy fuerte hasta que me saca el respirador de un tirón y me prepara un jugo de naranja exprimido porque la vitamina «previene el virus». Desde que empezó la cuarentena tomo desde una cucharita con agua un cuartito diluido de Citalopram, un psicofármaco que en dosis bajas funciona como ansiolítico, para los ataques de ansiedad y de pánico que abundan en mí: dolores de pecho, hormigueo, corrientes heladas y sudoración nocturna.
En un viaje a las Cataratas del Iguazú me invitaron a la cabina de los pilotos del avión. Por supuesto, quise tocar todos los botones. Y, por supuesto, me saqué una selfie como si de fondo hubieran montañas nevadas y en realidad se veía el aeropuerto. El pucho en la boca me tranquiliza aunque no fume; quizá sea una cuestión sexual a resolver.
Nunca me toqué los labios ni la frente, solo con la pared y para esparcir sangre.
No cuento billetes, cuento hojas de escritura en Word. No cuento ceros, cuento caracteres.
Me gotea flujo marrón de la nuca. Si me levantan es agarrándome de la espalda jorobada o de ahí, entonces se embarran el brazo.
Como no me puedo rascar con las manos, le pido a mamá «rascáme, dale, dale, ahí, tocáme, tocáme, tocáme, tocáme más» y suena re mal. Lo peor es mi cara de orgasmo cuando me calma la picazón con las uñas. Papá prefiere bañarme él porque dice que la enfermera me baña mal y que mamá es una sucia. Al momento de lavarme las partes íntimas, me quedo quietísimo para no sentir nada. Pone bachata a los gritos en la bañadera y cierra todas las puertas aunque haga calor «porque me tiene que cuidar». Mamá me baña así nomás a los manguerazos, con todo abierto y con la primera toalla que esté por ahí; eso me encanta.
Tengo mucho temor de que alguna persona me viole.
Un enfermero re moribundo que tomaba cocaína —hay pruebas: le ha mostrado una bolsita de merca a mi hermano— me quiso hacer una paja con guantes. Una enfermera fea me tocó la ingle sin querer hasta que acabé.
Pasar por una veterinaria es amagar a que me van a meter, pero no. El enfermero que hace poquito despedí se refería a mí como mascota y como «pequeño perverso». Duermo relajado; él, oh desgracia, me bloqueó de todas las redes sociales. Mamá dice que soy un déspota que no cierra bien las relaciones. Por suerte él nunca me habló ni para intentar pelear. Con mis hermanos detectamos a la gente que tiene la mirada crota, contaminada: es como un don. Estoy esperando a mi vecina, la chica que me gusta, para que me desvele y me permita compartir placer de verdad. Mis hermanos no me hacen hacer pis ni caca, solamente en casas ajenas para escracharles el baño. Siempre que me llevan, tomamos una foto tirando facha en el inodoro.
En la primaria me copiaba en todas las materias porque usaba una compu como carpeta; los profesores lo sabían, me veían el machete y miraban para otro lado. El gobierno nunca construyó un ascensor para acceder a las clases de teatro en el primer piso; de las pocas veces que subí, recuerdo un escenario con un telón bordó y camarines al viento. También cantar el himno nacional y no aplaudir al finalizar. Intentar besar la escarapela y no poder. Ser uno de los chicos traviesos y bully cuando tendría que ser el pibe que sufre bullying.
La impunidad se apropió de mí y no la pienso echar; el que se ponga enfrente que suelte argumentos y ahí vemos.
Tengo tres pitos: uno en la nariz, uno en la pera y uno abajo.
Si me ponen en un rincón como «en penitencia» cobro algún poder y asesino al que me lo hizo. Me enfurece que me elijan la ropa; a mamá la insulto, a papá no porque no tengo la suficiente confianza como para generar tensión.
Odio esperar. Esperé tanto en la vida que no me acostumbré.
Soy diestro en todo, pero siempre que preguntan miento y digo que soy zurdo como Messi o Maradona. Ahora que es verano almuerzo en el patio, la selva de la casa, con las plantas mezcladas entre los ojos y el sol —mi lámpara— que espía escapándose de las nubes. Miro para arriba y pido un deseo: sueño con trepar paredes como la enredadera de la terraza.
A la luna le falta una rampa.
Con el calor todos van a andar sin barbijo. Tenemos que dejar de escondernos. Lo intrusivo no se puede olvidar. Batallar con los pensamientos es perder antes de empezar. Una nena cambia los roles y con una máscara de Scary Movie intenta asustarme en plena avenida. Espero llegar al año siguiente, no importa cuándo piense esto.
Presto mucha atención cuando alguien está hablando. A la gente que no escucha la quiero lejos. A los amigos trabajando al lado mío, con roles artísticos o de amparo: su especialidad. Convertir mi silla en una nave espacial que se mueva con el viento para rapear con una banda de músicos en vivo. Detesto todo tipo de cover; intuyo que la magia está en lo propio. No entiendo a los que cantan en neutro. Mi objetivo es dejar más preguntas que respuestas, aunque acá creo que me está yendo muy mal. Me he tocado pensando en personas que no debo.
La motricidad no permite que los pensamientos se vuelvan hechos. Lejos está pensarlo y llevarlo a la acción. Pero he pensado. He pensado que me gustaban las niñas de mi altura; y del susto cerraba los ojos cuando en la calle me cruzaba a nenas de ocho años. He pensado que si de pronto pudiese caminar hubiese sido un violador serial, un perverso con hambre; tal vez por haber arrastrado tantos años de vida sexual inactiva. He pensado que me gustaban mi mamá y mi papá, las pocas personas que me ven desnudo y me tocan los genitales. He pensado en reírme de la muerte de personas queridas; he ido a un velorio y me acuerdo que casi sucede delante de todos y no me pude tapar la boca. He pensado que pensar ya era sentirlo y que era parte de la estructura vital de mi cerebro. Por suerte no lo fue. O sí.
Un mediodía me echaron de un restaurante porque la silla de ruedas ocupaba mucho espacio y, según el dueño, no dejaba pasar a los mozos; «prefiero perder un cliente que un trabajador de mi local», le contestó en la cara a mi papá y nos fuimos después de que un viejo se hiciera pasar por inspector para denunciarlo. No me gustan los pochoclos salados y los dulces son dulces tres segundos porque los devuelvo.
Tengo un amigo —no pienso decir su nombre— que estuvo acusado de robarse de mi casa un sombrero estilo mexicano, una campera de cuero rota y un pantalón del Inter de Milán; para mí no fue. Lo señalaron durante un tiempo y lo lamento; no sé cómo resarcir comentarios tan graves. Yo también hice chistes sobre él y los ladrones, ahora lo firmo y lo dejo documentado: me arrepiento. Ya le pedí perdón varias veces, pero no sé si alcanza.
Siempre pienso, pero me divierte más lo espontáneo. Hay días en los que me siento más rapero que periodista. Hay días en los que me siento más escritor que improvisador. Hay días en los que me siento más muerto que vivo.
Nunca dormí sentado con el respirador puesto, debe ser alucinante. Me sale poner los ojos en blanco y así alejo a personas de un saque. En los juegos, tener la mirada demonio sería como ponerme «la súper».
El poder del freestyle es un milagro: logra que me conecte y llore. Tuve una enfermera colombiana que era una bomba; desde su primer día de trabajo, los amigos empezaron a visitarme con más frecuencia. Cuatro, cinco, seis sillas en el comedor. Ella venía con ropa atada al cuerpo y me cocinaba unas salchichas con queso gratinado adentro que eran horribles, pero solo me gustaban porque las hacía ella. Le pedía hacer pis cada dos horas y me manoteaba el pito sin guantes. Los amigos se sentaban cerca mío y terminaban bizcos de mirarla.
9
Hola, qué tal, buen día, es una mañanita de pandemia y se murió Maradona. Hay un estallido mundial. La noticia me despierta, pero no me cachetea. Miro mi habitación y es el lugar más incorrecto del momento porque es un santuario de Messi, mi dios, mi ídolo: hay dos cuadros como azulejos, una camiseta autografiada y un mural mal hecho de su figura, que en realidad parece un rugbier torcido con cuatro dedos como Los Simpsons. Murió Maradona y no estoy llorando. Entiendo que fue el mejor jugador de la historia y que fue el único humano —humano de arte, maravilloso en su barro— en lograr una hazaña en un país devastado: prometió, cumplió. Me hipnotiza ver sus goles delirantes y me enloquecía cuando soltaba acotes —frases propias— de abuelito. Pero su muerte —en un cuerpo arrasado por las drogas y problemas familiares— la esperaba: la siento distante, pero cerca al mismo tiempo. Adentro del televisor están destruidos y las cámaras les hacen un primer plano a las caras de los periodistas que lloran, pero parecen actores. Aclaración: detesto que en la placa roja los medios escriban «fallece» para ser más livianos en lugar de poner «muere». Adentro del televisor los panelistas aprovechan para contar anécdotas personales con Maradona y algunas son graciosas porque no tienen remate. «Es que yo estaba con el Diego, viste… y… estaba allí, y… lo abracé y…», y ahí se largan a llorar. Adentro estamos con mi productor musical y la suegra lo llama desesperada, con lágrimas, y él se asusta; al final era solo para avisarle la noticia: se nos fue Dieguito. Adentro mamá se limpia los ojos cuando no vio un partido de fútbol en su vida. Afuera miles de borrachos comparten vino del pico para homenajearlo y de pronto desapareció el virus. No saben, en el fondo, ni por qué lloran. Algunos arrastran angustias y las expulsan con bengalas en la mano ante un hecho tan masivo. Sueltan tiros al cielo para inmortalizarlo en el viento. Se funden y se destruyen en un abrazo en el medio del Obelisco con un desconocido, un poco para volver a la normalidad: la vida, la vida antes de la pandemia. Nos para una gripe en el medio del hambre, de la falta de trabajo, y también nos paraliza la muerte de un jugador popular y exitoso. El Estado abre las puertas de la Casa de Gobierno para que un millón de personas asistan al velatorio y generen incidentes contra la policía. Afuera de la Casa Rosada vuelan balas de goma, piedras y botellas de vidrio. Los familiares de los muertos por el covid no pudieron despedirse; con Maradona está permitido hacerlo. Todo normal.
Todo normal se llama una de las canciones que voy a soltar muy pronto, y trata sobre los años de internaciones en el hospital: del miedo a la muerte, de escaparle. Nadie se parece a mí ni yo me parezco a alguien. Ni siquiera de mi familia. Los tajos me representan. Solo un hecho me caracteriza: no soy genérico. El desodorante no me saca el vapor de los miedos. Debajo de mi ropa puede haber luz.
Necesito abrazos que por fin me destruyan.
Nunca tengo intimidad y creo que esto es un diario íntimo.
No tengo nada que ocultar. No escribo ficción. A esta altura el espejo no puede mirarme. No resiste y se tritura. No sé si sé qué es la libertad. Me pincharon tantas veces que nada me duele. Mi piel es más sensible que yo. Si se le antoja crecer y trepar demasiado por mi tejido le gritaré basta. Me dijeron que es sexy tener las tetillas un poco escondidas. Ahora no me dan beso en el saludo; giran la cabeza y se los doy yo.
Me estoy reuniendo con dos cineastas para filmar videoclips y películas, ya hicimos un cortometraje que será presentado en Cannes. Al terminarlo, bajo la lluvia, me chapé al director de la película y festejamos. Mi enfermera ya no viene con tapabocas. En Navidad nunca salí corriendo a los tropiezos para ver los regalos. Fin de año se acerca y mi figura no crece; así pasa cada primero de enero.
No tomo café por miedo a quedarme despierto para siempre.
Cuando era chico, papá se ofendió y rechazó que una tía me regalara un espejo porque creía que eso me podía perjudicar: estirar los ojos, ver entonces el horror y caer en depresión; falso: ese nunca fue el resultado. Los sombreros que me compré —un piluso negro y otaku, otro batik color tigre— me tapan los nódulos grandes de la cabeza. Ahora salgo sin barbijo, sabiendo que era el único elemento que me censuraba la cara. Me pregunto si algún día va a desaparecer mi rostro y me pongo triste. Por el momento, así como estoy, soy lindo. Repleto de fisuras, con formas diseñadas por un pintor enfermo, pero en un cuerpo que nadie tiene. Ser deforme nunca fue un defecto. Aunque me tapen la cara sigo sonriente. Aunque la cara me tape, sigo sonriente.
—Tu cuerpo es un garabato vivo —dice mi enfermera actual, tironeándose el pelo violeta.
Así que, enfermeros: yo les permito dormir de a ratitos aunque ustedes siempre estén despiertos, y a pesar de las heridas muertas, déjenme ser.
Así como estoy, soy re lindo.