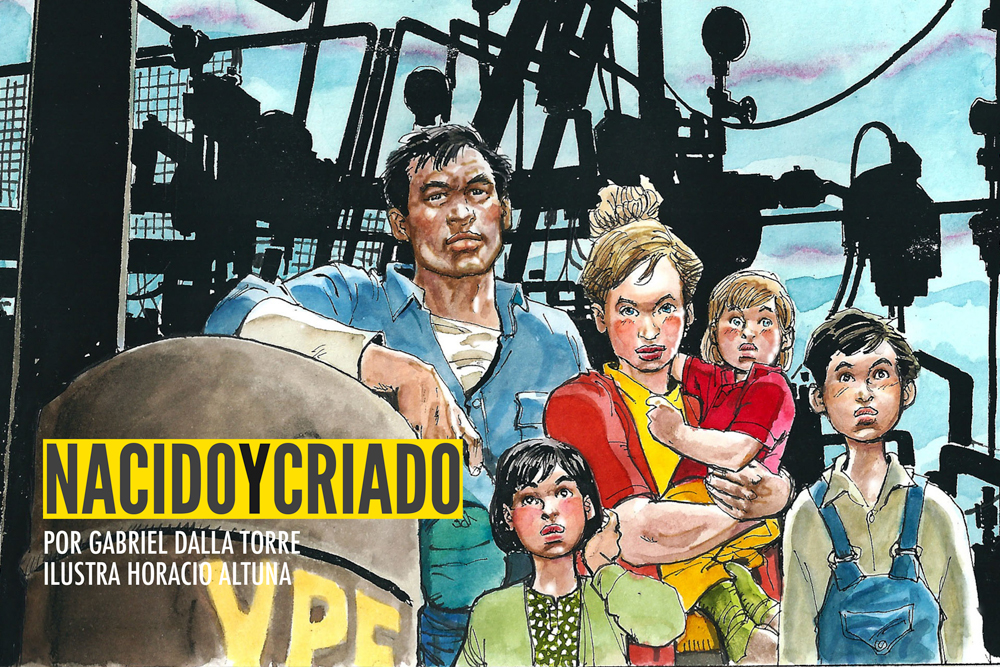Medioambiente
 Ahí viene la plaga
Ahí viene la plaga
Hace cincuenta años, nos explica Sergio Elguezábal, vivíamos con miles de objetos menos. Producíamos poca basura y casi no había desperdicio de alimentos. Si quieren saber el contraste con la actualidad, entren a ver o escuchar la crónica. Espoiler: el final no es bueno.
Mi viejo tenía un tractor amarillo. Un OM que originalmente era naranja. Las lluvias y el sol le aclararon el tono original y era más amarillo que otra cosa. Dormía debajo de los eucaliptos, cerca de la ensenada. Hacerlo arrancar costaba un perú y a veces había que llevarlo de tiro con una F100 naranja que tenía mi viejo. Era una Ford roja modelo ’64 que se fue decolorando por eso de la lluvia, el viento y el sol. La vida en el campo hace medio siglo cambiaba el color de las cosas.
La casa que había sido blanca era marrón, las tranqueras y las varillas de madera que sostenían los alambrados se ponían grises y las chapas del gallinero, antes plateadas, viraban para el lado de los ocres.
Las palas, las azadas, los aperos, el lazo, los baldes del tambo y el tanque australiano, perdían inevitablemente sus colores. Lo único que brillaba eran las cuchillas del arado de rejas, siempre afiladas, y las ollas de aluminio que limpiaban con las cenizas de la cocina a leña. La pava no, la pava siempre estaba tibia y tiznada.
No había refulgencias porque no era necesario para integrarse con el paisaje y sus intríngulis. Los colores no desentonaban. La vida sencilla que se llevaba en las chacras era armoniosa con el entorno, es decir, sustentable.
Sembraban y criaban para el consumo propio y vendían lo que sobraba. Hasta las semillas se guardaban de un año a otro para la nueva siembra. No existía aún ninguna ley que lo prohibiera.
Veinte hectáreas de maíz producían tanto como para alimentar a los chanchos y las gallinas, guardar unas bolsas para la próxima temporada de plantaciones y vender el resto para poder pagar la cuenta del almacén, alguna ropa, y por ahí comprar una radio o un televisor en blanco y negro. Y pará de contar.
La gente vivía con miles y miles de objetos menos. Es decir, producían poca basura y casi no había desperdicio de alimentos. Si llegaba a sobrar pan duro, iba para un budín o como alimento para los pollos, mojado con agua o un poco de leche.
Lo que les cuento pasaba hace cincuenta años. Y era el final de un modo de producir y consumir más o menos cuidadoso, a escala humana. Poco después empezaría la degradación de los suelos, el acorralamiento de los animales silvestres en territorios mínimos (para poder sembrar más) y el desdén por la geografía en general.
En las décadas siguientes aceleramos la destrucción masiva de especies. En los últimos cuarenta años acabamos con el 60% de la fauna silvestre. Y es consecuencia directa de la actividad humana, según dicen los ciento cincuenta expertos de la UNESCO que firman el trabajo.
El informe global subraya que hay un millón de animales y plantas —todas con características diferentes— al borde del colapso. Una declinación sin precedentes en la historia de la humanidad.
Curioso: la mayoría de las especies se sostienen gracias a la cooperación entre ellas, respetando las reglas de la naturaleza. Nosotros elegimos atacar el paisaje y al resto de las criaturas, divorciarnos del entorno y desconectar.
La familia humana avanza como una plaga. Y el progreso de la especie es, a la vez, la raíz de sus contratiempos.