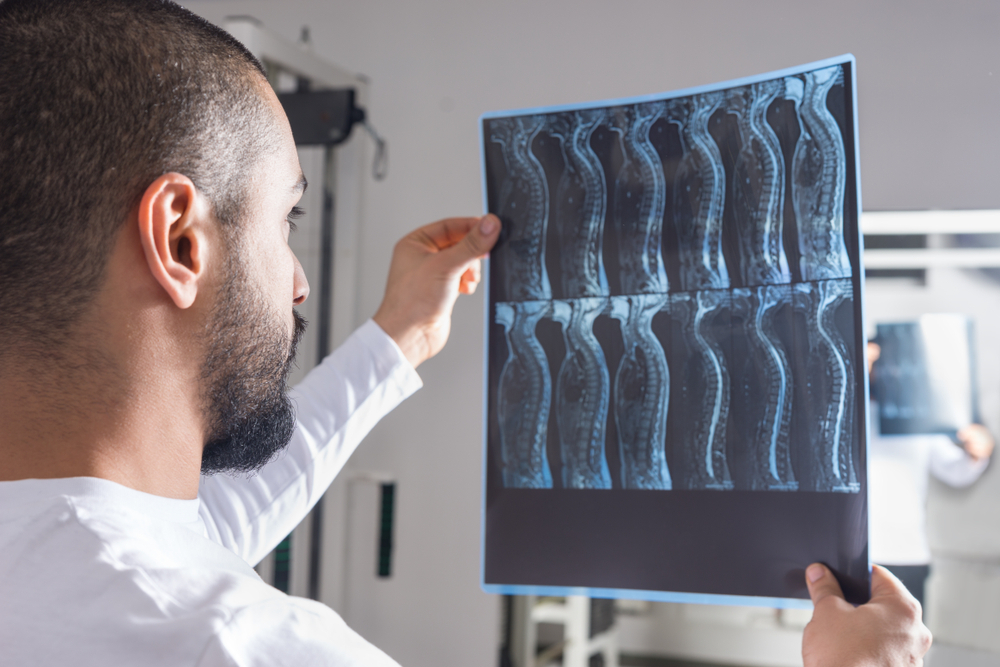Relato de ficción
 Las hormigas se comerán a Roma
Las hormigas se comerán a Roma
Esta es la historia de una pareja que sufre el desgaste del tiempo y decide separarse. También es la historia de dos argentinos a los que la pandemia del Coronavirus sorprende viviendo en el extranjero. Y, por último, es la historia de cómo el destino de alguien puede cambiar de una forma impensada. Un gran cuento de Lucas Gilardone, que debuta con este relato en Orsai, en la voz de Gastón Ricaud.
Ahora ya estoy jugado. Lo que no entendí en aquel momento es que yo también estaba en tiempo de descuento. Que el virus había terminado siendo un paraguas generoso, una máquina que me fabricaba un tiempo que yo ya no tenía, un paréntesis en el curso normal de las cosas. Que había una fuerza más poderosa que la tensión inevitable de meses de estar encerrados, suspendidas para ambos las salidas, los cafés, los paseos alrededor de esta ciudad que no es la nuestra, en un país que nos es ajeno. Que esa tensión, que privaba a Manuela de esa carrera por la que había hecho sacrificios inentendibles para su familia y sus amigos, y que me había privado de las caminatas solitarias, de las librerías casi desiertas, de los cafés leyendo diarios ingleses, que todas esas privaciones habían sido solamente una cara de la moneda. La otra, la cara real, que se revelaría con toda su fuerza cuando anunciaron el levantamiento de la cuarentena, sería brutal y definitiva.
Después de la enésima vez que arruiné la comida con una combinación de destiempo y desatención a los ingredientes, y avergonzado porque terminó almorzando sola un sándwich mientras atendía las últimas conferencias por Zoom, lavé los platos y la olla, y salí a caminar por el parque Zaimov. La ciudad de Sofía estaba inusualmente bella, porque el fin de la primavera era particularmente generoso con los bosques y jardines de una capital gris, sucia y deprimente. Quise evitar el gentío que volvía a ocupar Vitosha, el boulevard que congrega los cafés y las tiendas que le dan a la ciudad un aspecto pobremente parisino. El parque no estaba exactamente bien cuidado, pero aunque sea había menos personas caminando, y cada una de ellas parecía enfrascada en una pena o en una confusión tan rotundas como las mías.
Cuando llegué al teatro todavía me resonaban las palabras de Manu, listando cada una de las veces en las que mi ensimismamiento había derivado en una gestión no hecha, una demora en las comidas, un inconveniente en su trabajo. Había luchado mucho para integrar el centro de investigaciones de la universidad, pero a los pocos meses de mudarnos a Sofía la pandemia la recluyó en el estudio de nuestro departamento, lejos de sus compañeros de trabajo, llena de tareas insólitas que degradaban su rango.
Yo había renunciado a mi trabajo en el hospital para seguirla a Bulgaria. Había dedicado los primeros dos meses a aprender el idioma, que no dominaba pero ya comprendía. Y cuando había empezado a buscar un trabajo para mí, ya tuvimos que encerrarnos. Esos meses leí, estudié los viejos tomos de medicina de la época soviética sin comprenderlos del todo, seguí sin demasiado fervor las noticias que devoraba todo el mundo. Cada tanto hablaba con mis padres, angustiados por su encierro pero también por mi partida, y por mi confinamiento obligado. Con mis compañeros del hospital compartíamos pavadas por WhatsApp, y algunas pocas charlas. Ya se iban diluyendo mis vínculos con el mundo que había sido el marco de mi vida hasta que conocí a Manuela, hace cuatro años.
Casi cuatro años, me dije mientras doblaba por el canal Perlovska. Tengo que acordarme de regalarle algo. No me queda más dinero en mi cuenta, pero tengo su tarjeta de crédito. Como no estoy trabajando aún quedé a cargo de las cosas de la casa, y entre mis tareas se encuentra encargarme de las compras. Tampoco eso hago regularmente bien: ni siquiera armando una lista logro traer todo lo que habíamos acordado. Siempre hay algo que falta porque no lo encontré, o porque me olvidé, o porque compré otra cosa por error. Por eso tenemos un litro de cera para pisos laminados, mientras se reseca el parquet de casa. O un champú carísimo para cabello teñido, aunque ninguno de nosotros se tiñe el pelo.
Cuatro años de olvidarme de esta fecha. Los primeros dos años me olvidé también de su cumpleaños; incluso la primera vez, cuando empezábamos a salir, llegué a su casa un atardecer con una pizza y preservativos, después de no haberle dicho ni buenos días. La fecha aterrizó en mí cuando vi a su madre, su hermana y sus sobrinos, que me miraban como preguntando qué me había pasado durante todo el día. Cuando vi la torta entendí. Y ella también.
Hace un poco de frío, y decido volver a casa sin haberle comprado nada. Cuando entro, mis dos valijas están en el pasillo y hay un bolso al lado con ropa mía.
—Te compré un pasaje para Argentina. Salís mañana.
Su determinación no me sorprendió, pero sí su ausencia de lágrimas. Me acerqué un poco, pero ella retrocedió. No puedo describir lo que vi en sus ojos.
—No quiero drama ni escenas. No quise tocar tus papeles personales, pero el resto de tus cosas ya está empacado.
—¿De qué hablás?
—De que se terminó, Juan. Te pedí que te pusieras las pilas en este tiempo, pero vos igual te comportaste como un adolescente. No voy a repetir todo lo que te dije hoy al mediodía, antes de que te escaparas como siempre. Como hace cuatro años. Ya te había dicho que era la última oportunidad. En lugar de quedarte a arreglar las cosas, te fuiste. Ofendido y con un portazo. Se terminó. Y no quiero escuchar que me digas lo mismo de siempre.
—No sé de qué hablás, no me voy a ningún lado, Manuela…
—Te deposité lo que me prestaste y te voy a depositar mil euros por mes hasta que consigas trabajo en Mendoza.
—No necesito que me deposites nada…
—No entendés. No quiero nada más con vos. Ni siquiera deudas. Si pudiera te pagaría todo ahora mismo. No tengo más tiempo para vos, tengo una reunión.
Se encerró en el estudio, con llave. En el escritorio del dormitorio estaban mis documentos y un folio con mis diplomas, que no había alcanzado a presentar en ningún lado. Dos horas después, Manu apagó la luz del estudio, pero siguió ahí con llave. No pude dormir en casi toda la noche. No sé cuántos mensajes le mandé, cuantas veces intenté llamarla. Le dejé cuatro cartas bajo la puerta. Íntimamente sabía que todo eso era inútil, y en última instancia denigrante para los dos. Me dormí cuando estaba por amanecer, sentado en la mesa de la cocina.
Desperté dos horas más tarde. Manu ya se había ido a la Universidad. Quedaba un rastro de su perfume en el aire, una celebración personal de su retorno a la normalidad, a su carrera y a sus sueños. Una fiesta a la que yo no estaba invitado. Mejor dicho, una fiesta de la que me había hecho echar. Dejó una nota: «A las diez te pasan a buscar. Tenés los detalles del vuelo en el pasaje. Te dejo quinientos euros para que te muevas hasta que llegues a Mendoza. PD: No tiene sentido que te quedes, me voy a vivir al dorm de la universidad».
Efectivamente, su ropa no estaba, ni sus libros. Ni siquiera su cepillo de dientes. Se había llevado hasta el mate que compramos en Ezeiza al darnos cuenta de que nos habíamos olvidado de llevar el nuestro. Supe, con esa clarividencia que creemos posible solo en los sueños o las pesadillas, que su decisión era definitiva, e irrevocable. Ni siquiera atinaba a reprocharle nada. Hace menos de un año renuncié a todo y la seguí a Bulgaria, incluso contra sus propios consejos, contra sus dudas que serían proféticas. ¿Cómo iba a volver a mi casa? Es decir, a la casa de mis padres, porque había alquilado mi departamento cuando me fui. ¿Y qué les iba a decir? ¿Cómo volver al hospital, en plena recesión, con cambio de gobierno, sin conocer a nadie?
Cuando el avión hizo escala en Roma supe que no podía seguir ese derrotero que Manu había trazado y que significaba exactamente eso: una derrota. La más cruel y anunciada, construida minuciosamente por mí mismo. No sería capaz de ejecutar un destino mejor que ese, pero tampoco imaginaba uno peor que ese. Mis valijas siguieron a Ezeiza, donde irán a juntar tierra en algún galpón de equipaje no reclamado. Tiré mi teléfono a la basura y salí de Fiumicino, cargando el peso agobiante de una libertad que me quedaba demasiado grande.
Con mi mochila me subí a un bus, que me dejó en Termini. Roma desolada, Roma abandonada por todas las almas. «Las hormigas se comerán a Roma», predijo Cortázar. Acaso ya habían comenzado su obra silenciosa y casi inerte. Cuando me abatió el cansancio me fui a dormir a una pocilga habitada por seres más desastrados que yo: acaso fueron un espejo en el que no quise mirarme. A las cuatro semanas se me acabó el dinero. A las seis semanas el dueño de la pocilga mandó a unos ecuatorianos a echarme a patadas a la calle.
Ahora estoy en una obra en construcción abandonada, en Via Costi, tratando de hacer fuego en una lata para calentar unas salchichas vencidas. Los rumanos me ofrecieron un poco de dinero si mato a un tipo. No supe qué decirles. Me dijeron que esta noche vienen para enseñarme a usar el arma.