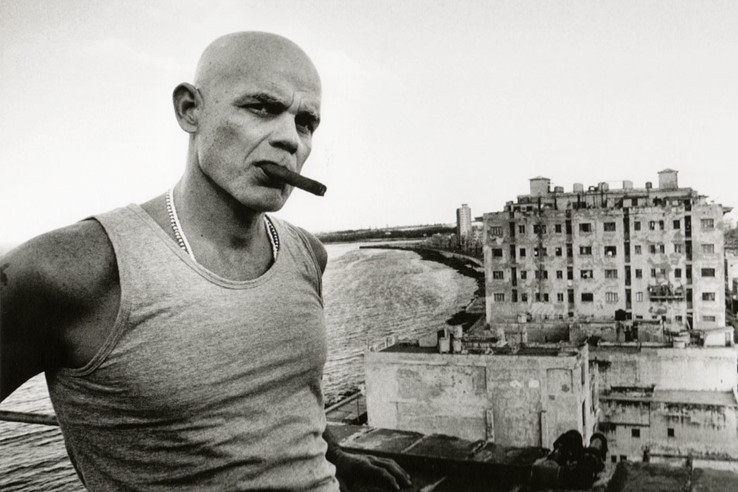Folletín
 Las cartas de Thelma y Louise, segunda parte
Las cartas de Thelma y Louise, segunda parte
La periodista Ángeles Alemandi y nuestra editora Josefina Licitra mantuvieron un largo intercambio de mails. Buscaban un tema para una posible crónica narrativa pero, gradualmente, la exploración fue virando hacia un extremo inesperado. Este es el segundo de cuatro textos que nos permiten ser testigos de la íntima construcción de un relato al mismo tiempo que nos revelan un registro de lo cotidiano escrito con todo el cuerpo.
De: Josefina Licitra
Para: Ángeles Alemandi
Enviado: 2 de julio de 2013
Recién me acordaba de Vagabunda, mi libro-amuleto, de Fernanda García Lao. Es un libro especial para mí, y creo que —si no lo leíste ya— es ideal que lo leas en algún momento. Habla de las mujeres y la fuga. Es absolutamente Thelma y Louise. ¿Va alguien para tu pago en breve? Te lo puedo mandar.
Por lo demás, ve a buscar tu ovni. Quién te dice la fuga no sea en auto sino en plato volador.
De: Ángeles Alemandi
Para: Josefina Licitra
Enviado: 5 de julio de 2013
Jose, apenas tenemos una pareja de amigos en el pueblo. Tienen una beba de ocho meses. La empatía nos amuchó por ese lado. Marcio es de Jacinto Arauz, el pueblo de al lado, de donde es Raúl Dorado. Marcio conoce a Dorado y sabe de su encuentro con un ovni en 2002. Me dijo que ese plato tenía el tamaño de un silo, confirmó que le chupó el celular a Dorado y juró que después del episodio el viejo se curó del corazón. En ese tiempo, me dijo Marcio, en La Pampa se reproducían como hongos las historias de animales atacados por chupacabras o superratones. Marcio me contactó con Jorge Román, maestro mayor de obras, profesor y aficionado al tema. Viste: lo bueno de lo malo de vivir en un pueblo es que las fuentes vienen con viento pampeano de cola.
Hace un rato conversamos por teléfono con Jorge Román y quedamos en vernos la semana que viene. Él me va a llevar hasta Raúl Dorado. La charla duró diez minutos en los que me contó algo impresionante: en 2005 ese movicóm apareció. O eso creen. Turistas espirituales hallaron partículas exactamente en el mismo lugar donde Dorado había vivido la experiencia. Como si el aparato hubiese sido arrojado desde el más allá y con el impacto se hubiera hecho polvo. Lo otro que me dijo es que este caso no pierde repercusión —a Dorado lo llaman aún de radios de Europa para entrevistarlo, es uno de los once casos del libro Invasores de Alejandro Agostinelli y fue noticia en los diarios de la zona— porque no tiene cierre, porque no se puede explicar.
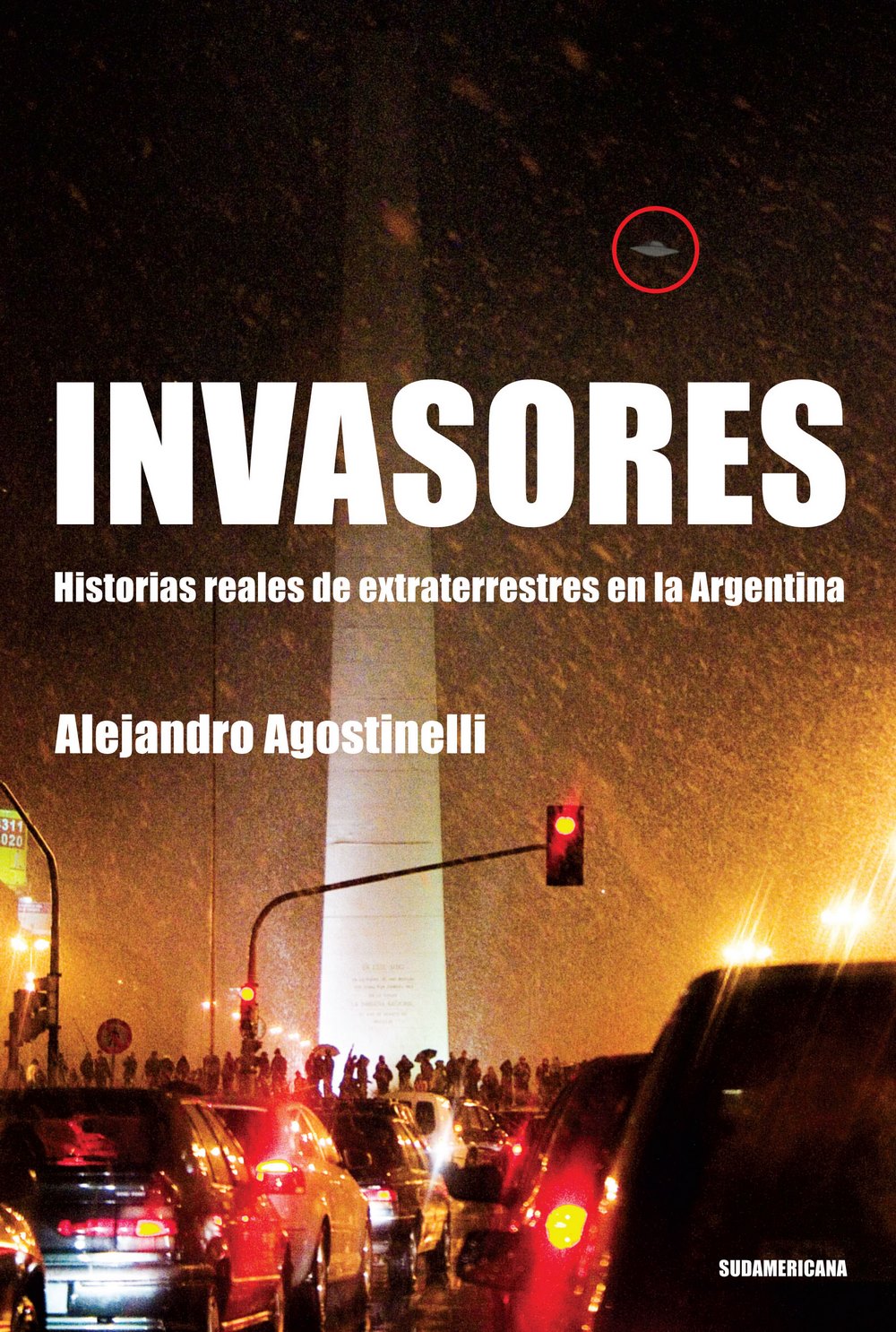
Esta mañana, antes de hablar con Román, yo había manejado cuarenta kilómetros para ir al hospital de Guatraché porque en General San Martín el ginecólogo viene una vez por mes. Necesitaba verlo ya que tengo un nódulo en la mama izquierda. Apenas dos meses atrás, antes de dejar Buenos Aires, me hice eco y mamografía. Migré con la tranquilidad de que no era para preocuparse: debería hacerme un control en seis meses. Pero la cosa creció, me palpé un ganglio en la axila, sumé el antecedente de mi mamá y exploté con ese miedo materno a morirte y dejar a la cría sola. Al especialista no le gustó nada. Quiere punzar. Hacer una biopsia. Ver qué es eso.
Siempre me gustó la palabra OVNI. Aunque nunca me preocupó el tema. La mayor cercanía con naves espaciales son los libros de Fabio Zerpa que mi hermana guardaba en la mesita de luz. Jamás me interesó saber si hay vida más allá. Es como tenerle miedo a los muertos. Si la palabra OVNI siempre me fascinó, quizá sea por lo inconmensurable.
Cuando corté con Jorge Román, horas después de haber ido al médico, lloré. De algún modo yo sentía un Objeto No identificado incrustado en mi mama. Lo que necesito ahora, como nada en la vida, es que la ciencia me lo explique todo. Entonces la cinta de Moebius hace su enrosque y pienso que si de verdad Raúl Dorado tuvo esa cosa enfrente, vivir con esa falta de respuestas debe ser como mínimo agobiante. Ya me contará.
Un beso,
Ángeles.
PD: Estaba averiguando para comprar el libro en Bahía Blanca, pero la punción se hará en Buenos Aires, la semana que viene seguramente. Ahí lo voy a conseguir.
PD 2: No sé qué tan prudente sea contar el tema médico, pero ay, es parte de mi «hoy».
De: Josefina Licitra
Para: Ángeles Alemandi
Enviado: 12 de julio de 2013
Ángeles querida, me siento para el recontra orto: recién ahora pude sentarme a leer tranquila tu mail, y en la primera lectura cruzada leo la palabra «biopsia», así que empiezo por la mitad. ¿Tenés novedades de eso? ¿Cómo sigue? ¿Volviste a ir al médico? Hace un tiempo le contaba a una amiga que siempre que viajo por placer —o sea: vacaciones— me agarra un brote hipocondríaco. Siempre me dio un poco de miedo tener «algo» lejos de casa. La última vez que recuerdo fue en España. Estábamos en Galicia (fuimos a ver a mi viejo y nos tomamos unos días en la costa) y no sé qué palpé y alarmé a todo el mundo. Al final fue algo tan tonto que la doctora ni siquiera me cobró la consulta. Sintió compasión.
En fin, que supongo que cualquier cuestión médica tiene su contenido extra cuando uno está lejos. ¿Para vos estar ahí es estar «lejos»? ¿O esa es ya tu casa, tu «cerca»? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estuviste? Me lleno de preguntas conforme leo el mail y me voy enterando de todo. Tarde. Me siento horrible.
Contame de vos.
Beso inmenso,
Jose.
PD1: Lo de los chupacabras y los superratones forma parte de ese abanico de fenómenos insólitos y encantadores de las zonas rurales. Me da curiosidad lo de Jorge Román, ¿hubo margen para que se vean? ¿Te presentó a Raúl Dorado?
PD2: En cuanto al tema médico, a mal puerto has venido a separar las aguas entre vida y escritura. Uno «es» escritura; no sé si me interese encontrar el límite forzado entre dos universos que son el mismo.
De: Ángeles Alemandi
Para: Josefina Licitra
Enviado: 15 de julio de 2013
Vivo unos días raros, tristes. Mi mamá leyó por ahí que no hay que preocuparse sino ocuparse de las cosas cuando pasan. Es su mantra. Le falta darme detalles de cómo carajo se hace. Estoy tan enterrada en mis fantasmas que de golpe cruzo la calle y seguro miré antes para los dos lados, pero no lo puedo recordar. O le estoy dando el yogur al nene y llego al fondo del pote y no sé cómo se lo comió tan rápido. Mi concentración está puesta en no llorar más. Siento que armé una carpa en otro planeta, quizá donde viven los pleyadianos, los grises, los sirios, o alguna de las otras cincuenta especies de extraterrestres de las que me habló Jorge Román.
El martes pasado me encontré con él. Llovía, manejé los veinte kilómetros hasta Jacinto Arauz agarradísima al volante y estirando el cuello como vieja que ve poco. El pueblo tiene su fama: en 1950 René Favaloro recibió una carta de su tío, que vivía ahí, en Jacinto, donde le decía que el único médico estaba enfermo y le pedía que lo reemplazara por dos o tres meses. Favaloro se quedó doce años. Yo entré al «pueblo de Favaloro», como le dicen, con GPS. Seguro eso me delató ante Jorge Román, quien parado en la puerta de su casa me hizo señas de que estaba en destino. Su casa tenía pinta de haber sido una tienda de ramos generales. Los ambientes estaban separados por estanterías llenas de libros y revistas y portarretratos. Tenía dos telescopios donde otro tendría macetas con plantas. Había una pista de trencitos al fondo. Temblaba un esqueleto en un rincón. Sobre su escritorio había fotos de Jesucristo, el Che, Einstein.
A los diecinueve años se fue de mochilero rumbo a las Cataratas. Hizo dedo, lo levantó un camión y pararon a dormir en el camino, en las salinas de San Martín. Esa noche Román vio una luz en el cielo que dibujaba figuras geométricas. Fue el disparador. Supo que no estamos solos.
El caso de Raúl Dorado, me dijo, se dio en la misma ventana de tiempo en la que se registraron mutilaciones de animales. Román vio vacas y un toro destripados, con cortes circulares perfectos: les faltaba la lengua, la zona glandular, las mamas y el ano en algunos casos. Pero no había ni una sola gota de sangre derramada. No había huellas alrededor, ni siquiera las del propio animal. No había registro de la patada post mortem. Los veterinarios de la zona juraban que ni con todo su arsenal de instrumentos quirúrgicos hubieran podido hacer algo así. La respuesta oficial, dijo Román —pelado, petiso, ojos que se agrandan al contar cosas extraordinarias—, fue que eran atacados por el ratón hocicudo. Pero en el fondo él creía otra cosa. Él sabía que se trataba de abducciones: «Ellos chupan el ganado para hacer investigaciones genéticas», dijo.



Raúl Dorado en el campo donde ocurrió todo. ÁNGELES ALEMANDI.
Román se ganó su lugar en el pueblo como receptor de historias increíbles. Una mujer le confesó que una noche, mientras preparaba la cena en el campo, vio en el patio algo parecido a un oso de peluche. No medía más de un metro, tenía los ojos rojos. Corrió las cortinas, puso llave a las puertas y cerró la boca para no alarmar a los chicos. Al otro día encontraron dos animales mutilados a metros de la casa.
También escuchó a capataces de estancias decir que encontraron vacíos los tanques que contenían entre veinte y treinta mil litros de agua. Sin filtraciones. Sin zonas húmedas alrededor. Román cree que los extraterrestres tienen una fuente de hidrógeno ahí: que los tanques serían sus estaciones de servicio para cargar nafta.
Al día siguiente toqué timbre en la casa de Raúl Dorado (setenta y cinco pirulos, delgado, camisa y pantalón a cuadros, ojos claros). Dorado puso la pava para el mate y dejó una hornalla encendida para calentar la habitación. Empezó a hablar.
El encuentro cercano del tercer tipo, como lo llaman los ufólogos, ocurrió el dos de agosto de 2002. Ese día, como todos, Dorado se levantó temprano y desayunó un café con galletas sin sal. Es que estaba con problemas en el corazón: tenía un sesenta y siete por ciento de insuficiencia cardíaca según estudios que se acababa de hacer. Después hizo algunos trámites y alrededor de las tres se subió a su Renault 12, tenía que darse la vueltita por el campo para alimentar a los animales.
Hizo la recorrida casi de memoria, y cuando giró sobre sí mismo para regresar escuchó un silbido… pensó que era cosa del viento norte. Hasta que por el monte de caldenes apareció eso. El remolino lo noqueó. Levantó la vista y era como un silo color verde que estaba a la altura del cielorraso. En una mano Dorado tenía el celular que sería succionado por la nave, y en la otra el rifle. Cayó de rodillas. Quedó duro como si hubiera recibido un golpe magnético y perdió la noción del tiempo. Apenas podía mover la cabeza pero vio que el platillo se iba hacia el Este. Fin.
«Ellos hacen con uno lo que quieren y yo ni los pude ver», me dijo fastidiado. He ahí el gran drama para él.
Después del episodio, Dorado llegó a su casa de noche. La esposa le abrió la puerta al grito de «por qué no te quedás a vivir en el campo». Él se dio cuenta de que no tenía voz para responderle. Buscó un papel y escribió: «SE ME APARECIÓ UN PLATO VOLADOR». Fueron al hospital. Tenía marcas en dos dedos, como pinchazos debajo de la cutícula. Le dieron tranquilizantes. A la madrugada, cuando ya en su casa se levantó para ir al baño, Elda le preguntó si estaba bien y él respondió que sí. De ahí en más volvió a hablar con normalidad —o incluso más que antes— y empezó a sentirse con una energía de pibe de veinte.
«Energía para todo, todo», me dijo la doña guiñando el ojo.
A la semana siguiente del episodio de película, que hace que aún en la cola del súper le pregunten «Raúl, ¿no han vuelto los amigos de arriba?», Dorado fue a Santa Rosa a la Junta Médica que validaría su salud para acelerar la jubilación. Lo revisaron, le sacaron sangre, le hicieron más estudios y sorpresa: su insuficiencia cardíaca apenas llegaba al seis por ciento.
Me gusta la teoría de Jorge Román sobre este caso: «A Dorado le hicieron un recauchutaje gratis in situ. Actividad coronaria extraterrestre. Pura cuestión humanitaria». En eso pensaba esta mañana, en viaje fugaz a Buenos Aires, mientras esperaba mi turno para la punción en el Hospital Italiano. Pensaba que al final Dorado era un viejo con suerte. En cambio yo estaba ahí, sonándome compulsivamente los nudillos, temblando del susto, con mi juventud bajada a tierra como paloma que recibe un gomerazo, al borde de ser aplastada por mi Objeto No Identificado.
Aguanté sin rezongar esa aguja que se hundió seis veces en mi pecho izquierdo para extraer las muestras. Una se hace experta en aguantar. La maternidad reforzó esa condición estúpida que siempre gotea por algún lado. Recuerdo ese día que el bebé lloró toda la tarde por los cólicos. Yo tenía ganas de ir al baño y me decía: cuando se calme, cuando deje de pegar estos alaridos, ya se va a dormir, ya va a pasar. Hasta que me hice pis encima.
Apenas salí del hospital me largué a llorar. Torrencialmente. Estoy asustada como nunca antes. O sí. Se parece a lo que sentí cuando supe del cáncer de mama de mi madre. Odio la palabra cáncer. La odio porque tiene el descaro de llevar acento en la «a», como si no fuera ya lo suficientemente grave.
Al llegar a mi casa porteña con la cara hinchada como un sapo, alcé al pibito, abracé a Cristian y le dije que estaba muerta de miedo.
Él me contestó:
«Todos tenemos miedo».