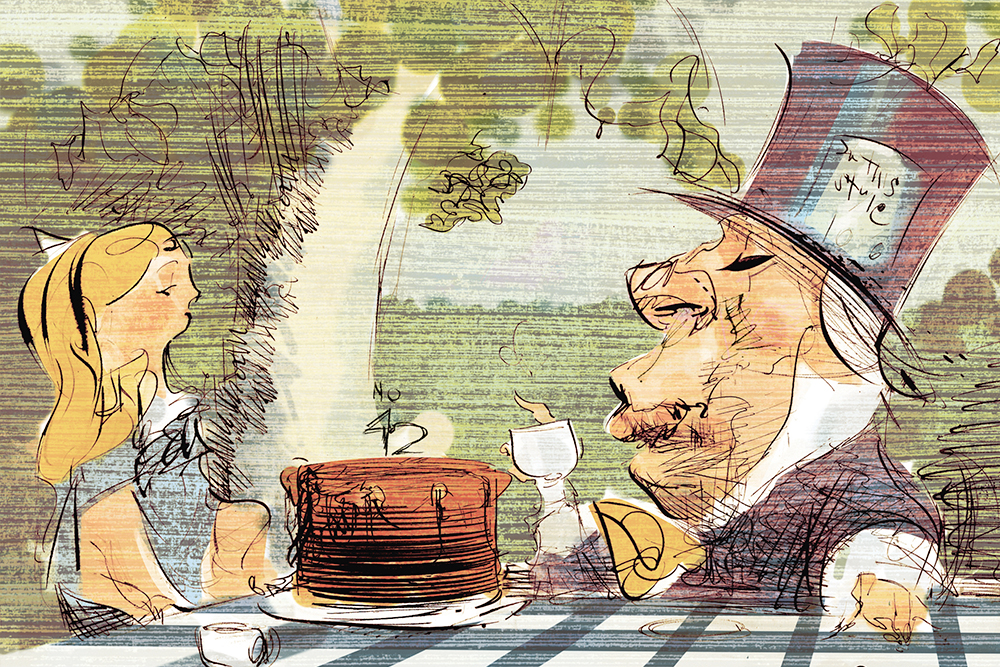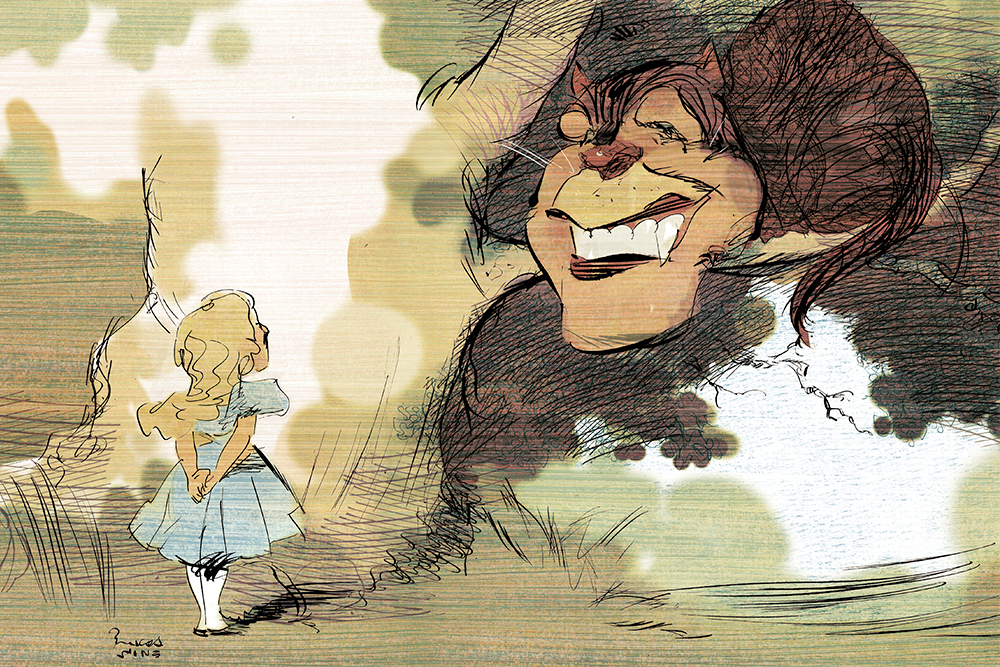
Crónica introspectiva
 Limpiando a Borges
Limpiando a Borges
Aquí un ensayo que habla de procrastinar, de dejar las cosas para después, de escribir y de esperar. También habla de la edad y de todo lo que pensamos cuando nos miramos para adentro. La autora es Josefina Licitra y lo lee Malena Solda. Si quieren chusmear la versión web, disfrutarán también de las ilustraciones de Lucas Nine.
Estoy escribiendo un libro desde hace ya tres años. En este caso tres años es demasiado tiempo. Víctor Hugo tardó quince en escribir Los miserables; Nabokov se tomó cinco para escribir Lolita. Pero no soy ellos, y además mi atraso no se relaciona con el pulso creativo. No es que nado en un magma de inspiración. No estoy cocinando el libro como si fuera un lechón que se adoba por días antes de Nochebuena. Estoy escribiendo un libro desde hace tres años porque, en realidad, no lo estoy escribiendo. Porque no compré el lechón. Porque cada vez que tomo impulso hay otra cosa para hacer primero, y porque esa cosa no aparece de un modo espontáneo: me la busco.

Cuando me siento a escribir, cuando me enfrento a la única pieza de texto que puedo considerar completamente propia, termino huyendo por un camino —y la palabra que sigue no es ingenua— inapropiado. Escapo por la puerta de atrás. Hago lo que sea que me evite ver si la historia es interesante como yo pensaba, si estoy en condiciones de contarla, si soy capaz, en síntesis, de generar algo bueno. Escribir es como hacerse un chequeo médico donde el talento —no el corazón, no la sangre— queda bajo el microscopio. Si esto fuera un hospital, sería la clase de paciente que se fuga con la bata puesta y el suero colgando del brazo. No es una salida digna, pero —aquí el punto— es una salida.
Hace algunos días suspendí la escritura —porque sí, porque no aguantaba más, porque era hora de empezar a postergar— y empecé a deambular por la casa. Hasta que paré frente a la biblioteca y me centré en los cuatro tomos de las obras completas de Borges. Estaban negros de humedad porque hace años diluvió y no me di cuenta de que había una gotera sobre los estantes. El resultado es que se malograron algunos libros, pero sobre todo se arruinaron los Borges, que con el paso del tiempo quedaron cubiertos por una especie de hollín seco: hongos.
Esa tarde decidí que era el momento de limpiar los cuatro tomos hoja por hoja. Así que agarré el primer volumen y comencé así: leía una hoja y después le pasaba un trapo. En una hora liquidé Fervor de Buenos Aires y Luna de enfrente. Y, mientras lo hacía, volví a un autor que había leído a los veintipico, cuando me regalaron las obras completas a poco de empezar la carrera de Letras: una de las tantas cosas que dejé inconclusas. Sin embargo ahora, cuando releía los textos, pensé por primera vez que Borges me hablaba. No me refiero a un rapto místico. Tampoco, dios me salve, a un rapto intelectual. La sensación era la de estar charlando con un tipo. Con alguien que, desde esas hojas podridas, parecía estar viéndome con una nitidez estilográfica: como si al verme, a la vez, me construyera.
Borges me veía a los cuarenta y uno, huyendo de los espejos —de la imagen propia que devuelve la escritura— y buscando actividades ridículas para no sentarme a hacer lo correcto. Y al igual que esos amigos de ginebra en los bares, me paseaba por un abanico de temas que en realidad eran el mismo: el problema del tiempo y del espacio. La idea de la existencia como un invento neurótico, como una debilidad humana.
Cuando escribió «El jardín de los senderos que se bifurcan» —la imagen que mejor asocio al curso de mis días—, Borges tenía cuarenta y dos: la edad que pasaré a tener el 17 de junio, cuando este texto ya esté impreso. Que el autor al que siempre leíste como un «viejo brillante» ahora tenga tu edad es un golpe moral impensado. Pero superado el impacto, se entiende mejor por qué la voz de Borges, después de los cuarenta y al igual que el tango, suena distinto. Limpio y releo la historia de Ts’ui Pên, antiguo gobernador de Yunnan, que dedica sus últimos trece años a componer un libro que es también un laberinto cuyo patio central es una palabra no dicha: el Tiempo. Todo lo demás —todo el derrotero del espía alemán— importa poco al lado de ese escenario enloquecedor: el de un manuscrito que se ramifica en infinitas grietas que parten el Universo en cada una de sus posibilidades. La figura es la versión superadora y filosófica de mi pequeño problema. Miro la pantalla de la computadora. Cada vez tiene más ventanas abiertas. Hace unos meses, inmóvil, detenida frente a un párrafo que no podía resolver, la pantalla activó el protector, se fundió a negro y me enfrentó al reflejo de mi propia imagen. Fue una fracción de segundo —lo que tardé en tocar una tecla para desbloquear— pero fue suficiente para ver qué cara tengo cuando escribo. No es un rostro inspirado; no es un rostro tranquilo; no es un rostro feliz.
Es la cara de alguien que se pierde en un lugar vacío, y busca un arma.
—Pasaste por casa —dice mi novio.
—¿Cómo sabés?
—Hay un montón de cajones abiertos. Siempre dejás todo abierto.
Los psicoanalistas dirían que «hago síntoma» por todas partes. Busco, entonces, información sobre mi «síntoma» y veo que los foros de Internet —esa bolsa de gatos— están llenos de gente con problemas parecidos. «Mi marido deja sin tapa los pomos, las botellas, el frasco del azúcar; es una lucha diaria y no es tan viejo, es muy inteligente» dice una forista, y recibe respuestas como estas: «Desde el inconsciente busca el deseo de ser libre, ya que siente que ‘algo’ o ‘alguien’ lo ahoga»; «Sinceramente, lo que veo es que usted tiene un grave problema de comunicación con su marido»; «Habría que descartar, en primer lugar, un posible daño neurológico».
Pienso en la tercera hipótesis con inquietud. Pero después la olvido y voy, como si fuera el I Ching, a las obras completas. Busco el tomo 1 y abro una página al azar. Es «El inmortal», publicado cuando Borges tenía cincuenta años: dos menos que mi pareja. Pensar a Borges desde la perspectiva de una crisis de la edad es, de todos los abordajes posibles, el único que ahora me resulta inevitable. «El inmortal» es la historia de un hombre que descubre un territorio sin muerte. Una suerte de palacio que, con su sola existencia, pone en jaque el sistema de leyes del universo. Las personas, al ser eternas, son sujetos moralmente inclasificables: todas en algún momento hacen el Bien y el Mal. Y ninguna se distingue de los animales. En la vida finita, la diferencia entre el hombre y los bichos es que las otras especies no tienen conciencia de su propio fin, por lo tanto, desde el punto de vista subjetivo, son inmortales. Pero en la ciudad del cuento no hay tal diferencia, y ese límite borroso es, en sí mismo, toda una autodestrucción.
Para Borges la inmortalidad es un probl ema. O al menos lo es en clave filosófica, porque en la vida ordinaria solemos ser distintos de los mundos que tejemos en los bares o en los sillones de pensar. Fanny Uveda, su empleada doméstica, me contó durante una entrevista hace ya más de diez años que Borges —ateo declarado— recitaba el Padrenuestro junto a su madre antes de dormir. Y que una vez que la madre murió, iba a su bóveda en la Recoleta y esperaba a quedarse solo para hincarse, persignarse y rezar.
Yo haría lo mismo. La postergación de la escritura, de hecho, tiene mucho que ver con ese pensamiento mágico que se trama en torno a la muerte. Terminar un libro no es como tener un hijo: es como matarlo, es —por lo tanto— como matarme de un modo más real que literario. Y yo no quiero morir. Soy vital hasta la indignidad. Tocaría timbres con el Nuevo Testamento en una bolsa si eso me asegurara un bonus de diez años de vida —o de uno.
Todos cartoneamos tiempo. El mundo está lleno de desesperados.
Mi amiga mira los tomos y pasa las hojas con dos dedos en pinza.
—Esto se contagia. Se te va a llenar todo con hongos, tirálos —dice y levanta la vista: sus ojos son comprensivos, pedagógicos—. Si querés vamos juntas a comprar otros.
Los papeles están acanalados y oscuros. Frágiles como los huesos de un viejo.
—Pero yo los quiero limpiar —respondo.
Una vez leí que esos relatos de ancianos que se caen, se rompen la cadera y mueren al poco tiempo tienen un problema de secuencia: no es que se caen y se rompen. Se rompen espontáneamente, y entonces se caen. El cambio en el orden de los factores es escabroso. Llegué a tener esta pesadilla. Yo estaba sentada , con un choclo en la mano, y al momento de comerlo sentía un crac en la mandíbula y pensaba: «Se rompió». El resto del sueño consistía en mis intentos por comer el choclo sin que se notara que estaba desintegrándome. Me desperté con taquicardia. Guardar las formas pone nervioso a cualquiera.
Hay un poema de Borges, «Afterglow», que habla de eso: del atardecer. Lo busco y lo limpio, pero no necesito leerlo. Lo sé de memoria. «Siempre es conmovedor el ocaso —dice—/ por indigente o charro que sea, / pero más conmovedor todavía / es el grito desesperado y final / que herrumbra la llanura / cuando el sol último se ha hundido. / Nos duele sostener esa luz tirante y distinta, / esa alucinación que impone al espacio / el unánime miedo de la sombra / y que cesa de golpe / cuando notamos su falsía, / como cesan los sueños / cuando sabemos que soñamos». Lo leí muchas veces en la infancia, durante unas vacaciones en la quinta de mis abuelos en Villa Elisa. A la hora de la siesta, mi abuela —profesora de filosofía— nos corría a mí y a mis primas con dos opciones: o le hacíamos las uñas y le masajeábamos la cara, o leíamos a Borges. A mí el tema de la crema en otra piel —la palabra «cutis», la sensación de los poros abiertos bajo la yema de los dedos—me daba asco. Hice el esfuerzo unas veces, pero después fui a los libros. Y no entendí nada salvo por «Afterglow»: ahí estaba el atisbo de una angustia que ya era reconocible por mí.
Todos los otros años, los que siguieron, consistieron en ignorar eso que siempre supe. Eso que sabemos todos. Hasta que llegaron los cuarenta y, como dice Martin Amis en La información, con la edad llegó también un bisbiseo que dice al oído: queda menos; todos los pasos se dan en un sentido preciso. Limpio a Borges, entonces, también por eso: porque no hacerlo supone rendirse al moho. Porque me embarqué en una cruzada larga y tarada contra el paso del tiempo. Y porque ese acto de limpieza ayuda a mirar distinto lo que tengo entre manos. Esta procrastinación, esta confección de burocracias internas, es al fin y al cabo una ficción ingenua: la que dice que todo está igual. Que no se avanza hacia ninguna parte.
Tardo tanto en terminar el libro que las entrevistadas se van muriendo. Son mujeres que promedian los setenta años y que cargan sobre sus espaldas una vida espesa y épica que derivó, según el caso, en una gran vitalidad o un gran desgaste. Sería sobreactuado que también muriera yo. Pero siempre es una posibilidad. Le pasó a Douglas Adams, autor de la Guía del autoestopista galáctico. Cuando murió repentinamente, en 2001, hacía diez años que estaba trabajando en un libro del que no había podido mostrar ni un borrador. «Me encantan los plazos de entrega. Me encanta el silbido que hacen cuando pasan de largo», había dicho una vez. Pero no es gracioso. No logro reírme de esto.
Mi fecha de cierre pasó hace diez meses. Mi editora espera porque sabe que estoy trabajando, aunque no sabe que cada tanto caigo en pozos de silencio donde no hay palabra útil. A veces no sé para qué escribo, ni para qué hice los libros anteriores. Cuando en una charla me preguntan por la función de la crónica periodística —que vendría a ser «mi tema»— respondo, de un modo automático, que «la crónica sirve para construir memoria, para que la gente dentro de cien o doscientos años lea un texto y piense: así fue todo».
Pero eso es lo que digo en un buen día, o cuando me pagan.
Me pongo de pie y voy a la biblioteca. Cada vez es más difícil encontrar algo acá. Hace tiempo que no ordeno y decido empezar ahora. Clasifico , y miro con extrañeza algunos títulos que ocupan demasiado espacio. Los tiro al piso. Ensayos y cavilaciones sobre el menemato, el kirchnerismo, Alfonsín, la dictadura, Perón: al piso; solo salvo a Eva—salvo lo humano— pero el resto pasa a mejor vida. Veo libros repetidos —me los mandaron dos veces— de los que no leí ni un ejemplar: tiro uno, miro la primera página del otro: tiro el otro también. Tomo recopilaciones de eternas ponencias sobre el estado de la crónica latinoamericana en el continente y sobre los «desafíos» del periodismo en general y la crónica en particular de cara a esta época, etcétera: a la mierda, al tacho. Tiro todas las palabras perpetradas en foros de la SIP; tiro novelas más malas que el paco; tiro tres libros interminables de autores canonizados —vivos— que escriben para la eternidad de no sé quién, probablemente de su propio falo. Tiro cada vez con más hartazgo, hasta que veo un libro mío y siento una pedrada en la garganta.
Me detengo.
Escribí tres libros hasta ahora. Cada uno cuesta. No sé qué queda de todo eso.
Algunos días atrás, mirando la carpeta del colegio de mi hijo, vi que estaban hablando de la contaminación del Riachuelo. Me llamó la atención que Joaquín no me hubiera dicho nada sobre el tema. El segundo de mis libros cuenta una historia real que transcurre ahí mismo. Esa noche, a la hora de la cena, conversamos sobre ese lugar, pero ni él ni yo mencionamos mi trabajo. Fue un silencio extraño.
Al día siguiente Joaquín vino a verme con el teléfono celular. En la pantalla estaba abierta la cuenta de Instagram de una amiga famosa, una figura de la televisión, que pasaba por la costa de Vicente López y, al ver la mugre que había en la playa, se había tomado una foto denunciando esa inmundicia y limpiando algunas porquerías, e invitaba a todos a hacer lo mismo.
—Está limpiando el Riachuelo —dijo Joaquín.
Lo miré.
Le expliqué, primero, que eso no era el Riachuelo.
—Y además no puedo creer que no tengas la más puta idea de que escribí un libro sobre esto —grité.
Después me largué a llorar.
Voy al cumpleaños de una escritora. Casi todos acá tienen proyectos. Falta poco para que empiece la Feria del Libro y muchos hablan de lo que hicieron y lo que harán, de lo que terminaron, de lo que presentan. Adopto la estrategia de preguntar por las vidas de los otros, hasta que se hace un silencio y entra la pregunta de la que huyo.
—Y vos, ¿en qué andás?
Hoy hice seis Volantes Electrónicos de Pago, actualicé aportes atrasados, saldé una deuda de Bienes Personales, encargué un manual escolar, respondí quince mails con carácter de urgente, leí las primeras páginas de la novela de una amiga, fui a la radio —también trabajo en una radio—, edité un texto, escribí seis párrafos del libro y completé cuatro ejercicios del Lumosity: una página de gimnasia mental. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó el programa antes de empezar. De todas las respuestas predeterminadas elegí la del medio: «Un poco cansada». «¿Cuántas horas dormiste anoche?», siguió la máquina y dio números del tres al diez. «Cinco», puse. Después resolví bien cuatro ecuaciones. Según el Lumosity sé hacer operaciones aritméticas con un 86% de eficacia y puedo realizar varias cosas a la vez. «Tienes la habilidad de alternar tareas», dijo el programa. La computadora sabía.
En las fiestas, en cambio, nadie sabe tanto.
—Y vos, ¿en qué andás? —preguntan.
—Estoy escribiendo un libro.
—¿Sobre qué?
Cuento lo mismo por vez número mil. Estoy convencida de cada línea escrita y confío secretamente en lo que vendrá, pero el tiempo que toma esto es desmoralizante. En la fiesta ya van cinco personas que terminaron su proyecto. Bebo una copa por cada una de ellas, y mejora mi humor.
Hasta que vuelvo a casa, me duermo, amanezco.
En marzo de este año leí una nota de Ana Prieto titulada «Mil y un modos de no escribir». En ella, Ana cuenta los problemas que tuvieron muchos autores a la hora de avanzar con sus textos. Colette procrastinaba sacándole pulgas a su bulldog. Víctor Hugo escribía en ropa de entrecasa —apenas una chalina encima— y guardaba bajo llave las prendas más arregladas, para que no fuera tan fácil salir de juerga. Dorothy Parker tuvo que partir de Nueva York para evitar la tentación de irse de copas por Manhattan. Pedro Mairal desactivó el wifi para terminar La uruguaya. Jonathan Franzen usa una notebook obsoleta de la que quitó los juegos que venían instalados, como el Solitario y el Buscaminas, y a cuyo puerto de Ethernet le puso pegamento para anular la conexión web. Y Zadie Smith escribió su novela NW usando dos aplicaciones: Freedom (Libertad) y Self Control (Autocontrol), que bloquean los accesos a redes sociales durante tiempos predeterminados.
Los ejemplos son simpáticos; sirven para este texto. Copio el enlace a la nota de Ana Prieto y busco este archivo—«Limpiando a Borges»— para pegar el link. Cuando lo hago veo que tengo abiertos doce documentos más, entre ellos uno sin nombre donde solo se lee «San Lorenzo». Si pongo el cursor del mouse en un lugar preciso, es posible ver la miniatura de todos los archivos de Word a la vez: una suerte de atasco en la autopista que da cuenta de que la postergación tiene que ver también con el exceso. Quiero hacerlo todo; no quiero perderme nada.
Los cuarenta, encima, son la década del ahora o nunca.
Leo una novela cuya autora, Delphine de Vigan, habla de su crisis creativa. Después de una bomba editorial, Nada se opone a la noche, Delphine estuvo tres años sin poder escribir ni siquiera un mail. Hasta que logró romper la racha y publicó Basada en hechos reales: un libro que cuenta, a la manera de un thriller, las proporciones de su cautiverio mental, de esa cárcel íntima que fundió a negro todo atisbo de creatividad.
No me parezco a Delphine. Puedo emprender ciertas cosas y mis libros nunca fueron un éxito comercial. Pero leo su historia como si ambas fuéramos al mismo grupo de autoayuda, y con la intención de operar el problema y ver por qué escribir es tanto más que un oficio. ¿Es la posteridad lo que entra en juego? A diferencia de un hijo —que busca separarse de sus padres: que es otra persona— un libro es la encarnación de una posteridad, hecha a medida, es decir: uno escribe, también, como si diseñara su propia lápida.
Y eso enferma a cualquiera.

—¿Estás bien?—pregunta una amiga.
—No—respondo.
Lo digo sin humor, sin irónicos giros autocríticos, sin ese tintineo de cucharas en la copa de martini que las series de televisión les atribuyen a las charlas entre mujeres. No me encuentro bien. Estamos cenando y me duele la cintura. Me siento extenuada. Vine al restaurante en bicicleta, es tarde y todavía me queda pedalear hasta Lisandro de la Torre, donde tomo el tren para ir a lo de mi novio. El último llega en media hora; tengo diez minutos para saludar y quince para llegar a la estación. Pido un flan mixto que engullo como si me lo inyectara por la boca. Después me despido con torpeza y salgo a más velocidad de la que aguanto. Pedaleo como si escalara una montaña. Sospecho que escribir también se parece a esto: a la tracción a sangre; a avanzar sufridamente hasta llegar a una estación que —ahora veo—está vacía. ¿Perdí el tren? ¿La noche va a regalarme esta metáfora estúpida? Miro el horario y estoy en término, pero no hay gente en los andenes. El silencio es tan oscuro como mi cansancio. Mañana, al fin, rindo el examen de conducir. Hace ocho años que postergo esa prueba. Hice ya dos cursos de manejo pero siempre abandono cuando debo presentarme. Esa dilación es una bandera blanca: es mi ícono de los vencidos. Pienso en eso mientras salgo con la bicicleta hasta la avenida Libertador —supongo que perdí el tren—y tomo impuso para empezar a pedalear hasta el conurbano norte. Pero a ocho cuadras de la estación Belgrano siento el tintineo metálico de la campana y veo que las barreras bajan.
Viene.
Si me apuro hasta Belgrano, si hago las ocho cuadras en menos de dos minutos, evito pedalear cuarenta cuadras más. Acelero hasta sentir que las piernas echan fuego, esquivo un hombre, dos hombres, algunos autos, siento la bocina grave del tren en cada cruce, no miro hacia atrás pero sé que está atrás, al lado; está llegando. Olvido el cuerpo: lo uso, tengo que alcanzar el furgón. Pedaleo como si estuviera dándole trompadas a un fantasma. No sé a qué le pego, pero estoy pegando; llego a la estación, subo la rampa, veo que las puertas se abren —no hay tiempo para bajar y entrar a pie— y me meto pedaleando un segundo antes de que vuelvan a cerrarse.
No puedo respirar, pero me siento viva. Gané.
Levanto la vista como Roger Federer en su última victoria de hombre entrado en años. Pero nadie aplaude. Los que podrían entender el trasfondo épico de este momento ya están en sus casas, o tienen auto. Tres lúmpenes miran sin hacer gestos.
Al día siguiente doy el examen y saco el carnet.
En menos de dos meses manejo por calles, avenidas, subo a la General Paz. Busco a mi hijo a la salida del club, voy de La Lucila a Tigre, planifico un viaje por la ruta. Uso el auto de mi madre o el de mi pareja; siempre estoy acompañada. La experiencia en cada caso es distinta. Mi madre es más pedagógica, pero noto su tensión: una vez pasé cerca de un auto y estiró los brazos como Tippi Hedren cuando se le vienen encima los pájaros de Hitchcock. Mi novio, en cambio, tiene modales más ásperos pero se duerme, mira el celular: tiene una curiosa fe en mí.
Esa confianza me inquieta porque me hace sentir a cargo. Aunque conozco ese lugar.
La intemperie es uno de los puntos de contacto entre el acto de conducir y la escritura. Para manejar hay que saber estar solo; incluso hay que disfrutar de la emancipación hecha por mano propia. Y para escribir también. Marguerite Duras incluso dice que escribimos para construir la soledad. Que el acto reconcentrado frente a la hoja en blanco nos ubica en una dimensión sin tiempo y sin espacio.
«No siempre, entonces, se está en condiciones de escribir», agrego, y no lo borro.
Es la mañana y estoy sola en casa. Acabo de declinar un viaje a Venezuela porque solo la ida toma más de veinticinco horas —no hay vuelos directos de Buenos Aires a Caracas— y porque si insisto con aplazar el libro puedo terminar en una zona peligrosa. La decisión me descomprime el cuello al instante. Decir que no a una oferta seductora es un chutazo de potencia y de optimismo impensados. Un rato después, como si fuera una compensación divina, una amiga guionista —una gran escritora y una experta en el arte de decir que no— me escribe para avisar que renunció a la productora donde trabajaba y que le interesa mi libro para hacer una película.
—Por qué parte estás —pregunta.
—Por la mitad —contesto.
—Hacé una sinopsis, mandáme un capítulo y terminálo ya.
La escucho como si atendiera un designio sobrenatural. Tendría que seguir limpiando a Borges —debiera buscar algo que me ayude con el cierre de este texto— pero estoy tan encendida que ya no me importa el moho. Igual estiro un brazo, agarro un tomo y, sin trapo, abro una página al azar. Ahí está «Tlön, Uqbar, Orbis Tertius»: la historia del planeta Tlön, donde los objetos, los hrönir, son hallados cuando se los busca intensamente. En Tlön la voluntad construye la realidad. Una ley bastante solidaria con cualquier discurso de autoayuda, salvo por el dato de que Borges construyó esa lógica sobre un mundo que no existe.
En este, en cambio, la voluntad hace lo que puede. Y a veces solo se completa cumpliendo órdenes: plegándose a las voluntades de los otros.
Me paro y devuelvo los cuatro tomos a la biblioteca. En uno de los estantes, sin acomodar, veo un libro de fotos que compré hace pocos días porque me gustaba el título: Yosoy. La publicación consiste en 128 autorretratos que hablan de las infinitas formas en las que uno se percibe a sí mismo. Me busco entre las imágenes. ¿Habrá alguien que se sienta como yo? ¿Habrá alguien, mejor dicho, que pueda decir cómo me siento? Paso las hojas sin suerte, hasta que llego a la última, de Marcia Filz, tomada en Berisso en el año 2009. En ella se ve a una mujer desnuda, metida en una valija como una salchicha calzada en un pan pequeño. Ese cuerpo, a la vez un equipaje, resplandece exhausto bajo una luz suave que viene de la ventana.
Me pregunto qué hora será en esa vida, y miro mejor la foto: no parece ser la tarde. No es la noche.