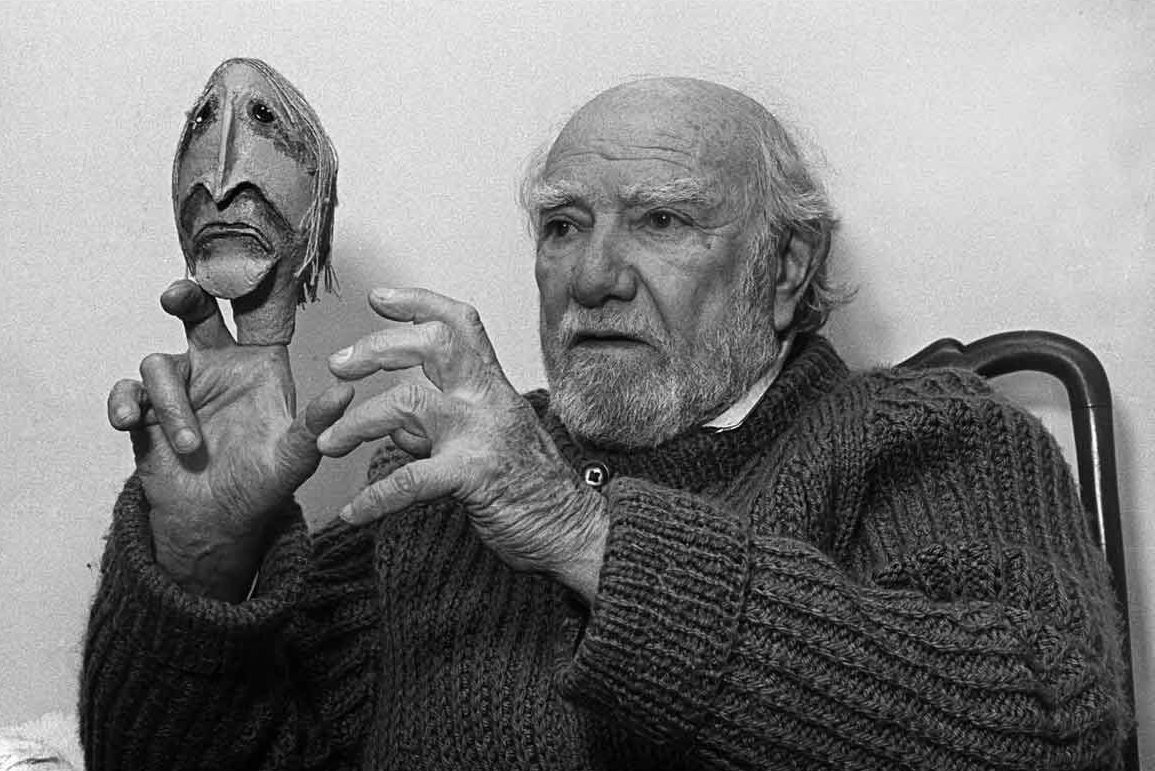Cartas
 Papá, ¿estás orgulloso de mí?
Papá, ¿estás orgulloso de mí?
Esta crónica está compuesta por dos cartas reales que recibió Hernán Casciari en dos momentos de su vida. La primera esta semana, y la segunda hace más de diez años. Las dos, juntas, configuran un cuento sobre los padres y los hijos.
Hay un mensaje de un chico en Instagram que se llama @cochocontin que me llegó ayer, y que dice así:
Me hiciste dar un ataque de pánico, gordo pelotudo. Estoy en Nueva Zelanda; a la tarde-noche salgo a correr. Como siempre, siento esa obligación por haber sido gordo de pibe. Por el miedo a volver a serlo.
Siempre corro escuchando charlas TED. Acá los trabajos son repetitivos y mi mente busca algo que le genere disparadores. Es una búsqueda constante. Inútil, pero constante.
Voy escuchando charlas sobre historias de vida. Sobre música. Sobre matemáticas. Todo es muy bonito. Voy corriendo, hay niebla, las hojas se ponen más amarillas por cada kilómetro que hago, de mi boca sale vapor, tengo una linterna en la cabeza. La calle está vacía… Nueva Zelanda.
A los ocho kilómetros termina una charla y arranca una tuya, donde hablás de tu viejo. Estás contando que tu viejo se murió y no pudiste llorarlo.
Sigo corriendo, presto atención. Me conmueve lo que decís, pero sé que puedo aguantarlo, que no me va a quebrar. Mi padre está vivo, en Argentina. Me limito a correr y escucharte.
Empezás a hablar de un amigo tuyo con el que fundaste un diario en tu pueblo. Tu amigo se llama Fernando Luna, tenía un hijo de doce años, eran muy compinches el hijo y él, y de un día para el otro el chico se murió. Contás que esa muerte fue tremenda para vos.
Contás que Fernando unas semanas después te dijo que se puede seguir viviendo tras la muerte de un hijo, pero que no se puede volver a ser feliz. Yo sigo corriendo, se me parte el corazón pero puedo seguir corriendo, porque no tengo hijos.
Como un pelotudo corro a las diez de la noche cuando todos los kiwis se acostaron a las ocho… Son mis vicios de inmigrante.
Y entonces vos contás que, cuando se murió tu viejo, habías venido desde Barcelona a Buenos Aires a presentar por primera vez un libro tuyo en Argentina. Que terminabas de presentar tu libro, que estabas triste porque tu papá no había llegado vivo a ese momento, y que a la salida del teatro apareció Fernando Luna, tu viejo amigo de Mercedes, y te dio un abrazo. Y te dijo: «Esta mañana te mandé un mail, ¿lo leíste?».
Vos le dijiste que no, que habías estado todo el día de un lado para el otro. Y él te dijo: «Leélo». Y vos llegaste a tu hotel y leíste el correo de Fernando Luna, que está fechado tres días después de la muerte de tu papá, y que decía así:
—La semana pasada, Gordo, yo salía de lo de Magadán con un CD de Sabina y me crucé a la librería Chelén para ver si ya había llegado tu libro, y en el cordón de la vereda estaba tu viejo con tu libro en la mano. Roberto estaba mirando la vidriera, porque Andrecito Monferrand había puesto un montón de libros tuyos apilados, como si fueran bestseller. (Un día Nina va a ser grande y vas a entender mejor esto que te cuento.) Te lo escribo y se me pone la piel de gallina como si estuviera en la Bombonera. Nos pusimos a hablar, con tu viejo, creo que me dijo que Chichita me estaba buscando, y en un momento se hizo un silencio. Ahora me doy cuenta de que yo quise decirle algo y no encontré las palabras. Yo quería decirle que siempre te vi como un gordito terrible. Yo quería decirle que siento un placer enorme cuando en Boca aparece un jugador nuevo y en la tercera jugada vaticino: «¡Este va a ser un crack!». Me pasó con Riquelme, con Bati y con Mársico. Y hace unos años con tu hijo. Eso le quise decir, pero no le dije nada. Igual él debe haber entendido algo, porque me miró a los ojos, como hacía tu viejo, medio de costado, y me dijo: «Bueno, Fernando, nos encontramos en el teatro y charlamos». Creéme que nunca hablé tanto con él de cosas importantes. Esa noche (y esto lo sé ahora que tengo muchos años y que no tengo hijo que escriba libros, porque el mío se fue antes) confirmé que tu viejo era un gran tipo, y eso, gordo, es mucho más difícil que escribir libros. Cuando me fui él se quedó ahí, enfrente de la plaza, con tu libro en la mano y mirando la vidriera. Al otro día me dieron la noticia y no lo podía creer. Te lo tenía que contar porque es la verdad, no es una frase hecha… Literalmente lo hiciste feliz hasta el último día de su vida… No sabés cómo estaba ese hombre ahí parado, mirando tus libros».
Yo seguía corriendo, pero la última frase del mail de Fernando Luna me hizo mal. Alguien me apretó un switch en ese momento. Fue de un segundo para el otro. Empecé a llorar, y era cada vez peor. No podía parar. Ruido. Fue un llanto con ruido y me temblaba la pera.
Supe que yo estaba en Nueva Zelanda para demostrarle que podía llegar a donde me lo proponía. Supe que corría todas las tardes para que me aceptara como un hijo deportista.
Empecé a ver imágenes. Se me vinieron a la cabeza tantas situaciones en ese momento, por la calle. No te las cuento porque me imagino que te chupan un huevo. Pero, por sobre todo, tuve de repente la sensación de que mi papá, en Argentina, se estaba muriendo. En ese momento.
Que lo que me estaba pasando era una superstición. Que ese llanto mío no era por tu historia, sino una señal de que en Buenos Aires estaba pasando algo malo. Fue terrible. Yo llevaba hechos doce kilómetros y de todas maneras corrí, todo lo rápido que pude, hasta mi casa para enganchar wifi.
En Argentina eran las seis de la mañana pero no me importó. Le mandé un wasap: «Papá ¿está bien?». Y me senté un el sillón del comedor, jadeando. Quería dejar de llorar y no podía.
Mi viejo me contestó asustado: «Sí, ¿por qué? ¿Te pasa algo?».
Y yo sentí un alivio enorme, y estuve a punto de preguntarle «¿estás orgulloso de mí, papá?», pero no lo hice. Le dije que «sí, estoy bien, papá».
Y caí en la cuenta de que todo lo que hago con mi vida es para que él, alguna vez, me diga que está orgulloso de mí.