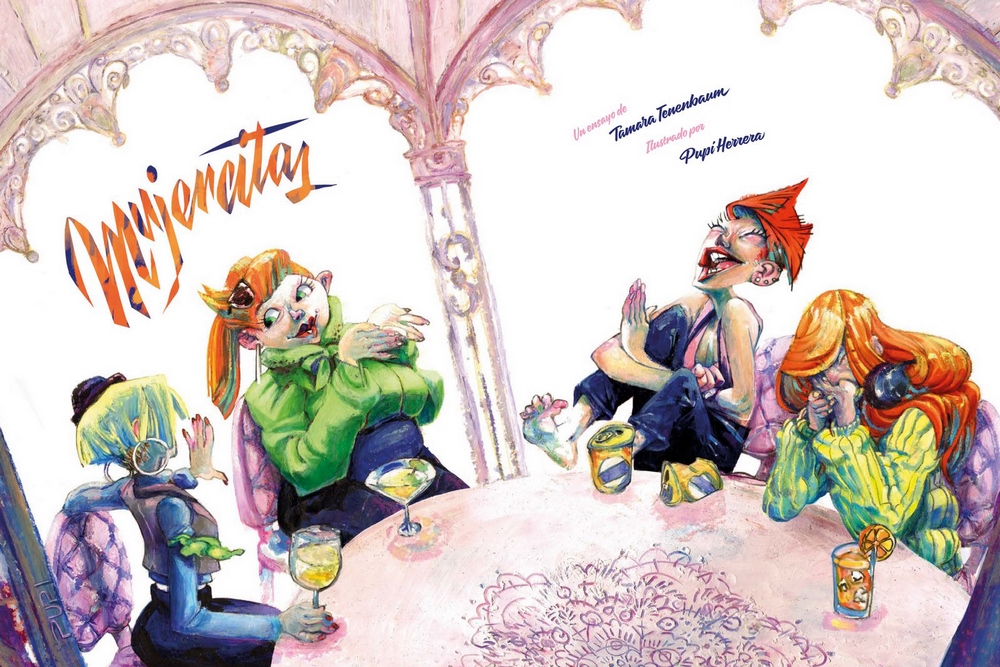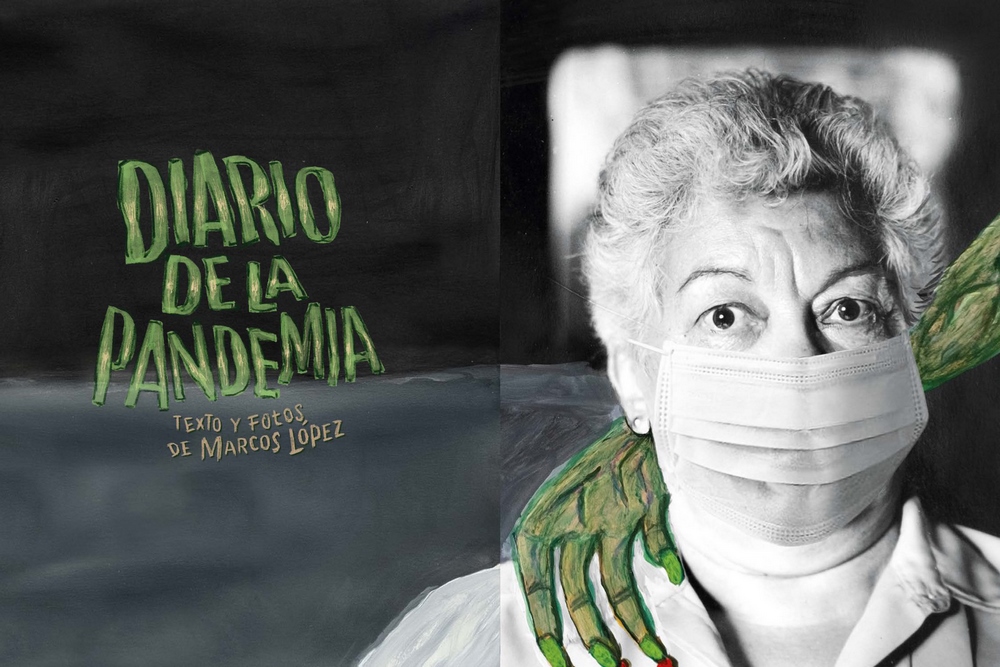Crónica periodística
Otra excursión a los indios ranqueles
Estoy en un borde de la pampa argentina, echado sobre unas vías muertas. Si estiro los brazos cubro el ancho de la trocha. En la espalda tengo más arena que pastura porque ya es suelo de monte, semiárido, el del sur de Córdoba.
Arriba tengo un cielo rematado de estrellas. Y a mi lado está Santos Vega, bolivarense, 62 años, una vida por las rutas de la llanura. Santos, exdirector de Cultura de la Municipalidad de Bolívar, actual director de su archivo histórico, se llama como su padre y como su abuelo, y es el baqueano de este viaje. Santos sabe del hierro y de los trenes porque es ferroviario hijo de ferroviario. Y de la pampa y sus caminos sabe porque es nieto de mapuches.
Estamos a media legua de Zorro Colgado, en la estación abandonada de Lecueder, un rejunte de casitas que se fue descomponiendo, un pueblo en proceso de extinción. Hubo panadería y hubo carnicería, acá en Lecueder, una vez. Ahora hay veinte personas viviendo entre la vaca, el chancho y la tarántula. Venimos buscando la huella del coronel Mansilla, que puso la bota acá mismo donde ahora nos agarró la noche —pero la puso un siglo y medio atrás y después escribió un libro: Una excursión a los indios ranqueles.
Mansilla buscaba la nación ranquel para negociarle al indio paz y frontera, comandado por el Presidente de la República, Domingo Faustino Sarmiento. Nosotros solo buscamos repetir su viaje sin saber con qué o con quién tendremos que negociar qué cosa en el camino. Contar este viaje es contar —ojalá— en qué nos transformamos durante todo este tiempo.
Las vías muertas donde estamos recostados de golpe resucitan: allá al fondo de los rieles hay algo que se acerca. Parece un sol de noche, una roseta de luz amarilla. Santos dice:
—Es el ojo de una locomotora.
Después dice que viene a diez kilómetros. Que al maquinista le dieron orden de precaución por el estado de las vías. Y que falta casi una hora para que llegue hasta acá.
Otra vez, la misma pregunta: en qué nos transformamos.
El primero en repetir esta excursión fue el historiador riocuartense Carlos Mayol Laferrere, que la hizo a caballo y con otros sesenta jinetes en 1981. Después Mayol Laferrere escribió Tras las huellas de Mansilla, un documento que encabeza el canon de la crítica historiográfica. En 1992, una década más tarde, la doctora en Letras María Rosa Lojo, con su esposo y sus hijos a bordo de un Mercedes modelo 53, se armó su propia rastrillada y siguió a Mansilla con ese amor de los críticos. Después escribió La pasión de los nómades, la novela donde Mansilla reaparece en el siglo XX y comprueba que ha sido olvidado.
Ahora nos toca. La excursión de Mansilla a los ranqueles comenzó en marzo de 1870. Nuestra excursión a la excursión de Mansilla, en marzo de 2020. En el medio hay 150 años que llegan hasta esta noche y hasta este lugar, sobre el que Mansilla escribió, entre otras cosas, lo siguiente: «Estoy esperando las mulas que se han quedado atrás, y reflexionando en la costa de la laguna si el gran ferrocarril proyectado entre Buenos Aires y la Cordillera no sería mejor traerlo por aquí».
Sentados ahora sobre el escalón del andén, a oscuras, Santos y yo esperamos el tren —eso que Mansilla imaginó cuando pensaba el futuro— mientras fumamos y compartimos agua de pozo en un vaso metálico. Una hora después una formación de vagones cilíndricos nos pasa en las narices. La luna nos deja ver el aceite saliéndose por las juntas del hierro sellado. Dice Santos que la locomotora es un modelo GT22 de General Electric. Que transporta aceite probablemente crudo y probablemente de soja. Que viene de la molienda y va a la refinería. Que después eso se exporta. Que va lento porque las vías ya no le aguantan el trote.
Esto es lo que quedó de aquel monstruo de hierro tan temido por el ranquel.
«Después que hagan el ferrocarril dirán los cristianos que necesitan más campos al sur, y querrán echarnos de aquí», le dijo a Mansilla, según figura al comienzo del segundo tomo, Mariano Rosas: Panguitruz Güer para su pueblo y cacique mayor de los ranqueles. Después, ante la sorpresa de Mansilla, desplegó un recorte del diario porteño La Tribuna. El indio jefe dijo que había leído sobre los planes del Estado Argentino y el ferrocarril, y que sabía perfectamente lo que significaba la llegada del tren: tener que irse de ahí.
Mansilla vaciló, tropezó con el balbuceo de sus propias razones.
«Eso no ha de suceder, hermano, si ustedes observan honradamente la paz», dijo finalmente.
Mintió.
El tren se transformó en «walicho»: una palabra con la que el ranquel se refería al dolor, la enfermedad, la muerte. Al mismo diablo. La locomotora bufando vapor era walicho. El tendido del telégrafo era walicho. Y todo ese mal llegaría un día y acabaría con el ranquel. Ciento cincuenta años después, lo que nos pasa por delante a Santos y a mí es el resto de un poder, su resaca, no un país sino su borra. Nos pasa por delante una formación agobiada que supura lo que transporta y que viaja a mínima velocidad porque no puede forzar unas vías que, dice Santos, ahora menos protocolar, están hechas mierda.
Río Cuarto, la partida
Eran las cinco de la tarde del 31 de marzo de 1870 cuando el coronel Lucio Victorio Mansilla espoleó su caballo y avanzó con rumbo sur. Tenía 39 años y unas veinte personas en la tropa a su cargo. Entre ellos había dos traductores —que la época llamó «lenguaraces»—, uno era cristiano, la otra era Carmen, una china ranquel; y dos padrecitos franciscanos con sus cruces, sus cálices y sus mulas. Nadie iba bien armado para lo que se venía: 400 kilómetros y dos semanas de galope sostenido hasta apearse en Leuvucó, provincia de La Pampa, «capital» del pueblo ranquel.
Avanzaron del mismo modo que yo, hace unos días, antes de estar detenido en un andén mirando el paso agónico de un tren de provincias, también avancé. Aun cuando no había forma de hacer el mismo camino que ellos. Lo que vino después del indio fue el alambre, el campo parcelado y la tranquera, derivas de la propiedad privada cuya instauración impide repetir la traza original que Mansilla se procuró en 1870. Lo que quedó, entonces, fue hacer la ruta de los pueblos que orillan el paso original del Coronel, e ir surcando por senderos interiores, vecinales, esa cinta de arena y médano rebajado donde las ruedas del Etios que alquilamos en Río Cuarto van a hundirse y mancar.
Lo ideal —lo más romántico— hubieran sido dos caballos, pero no abundan: hoy el nuevo caballo del campo argentino se llama Toyota Hilux. Y eso tampoco teníamos.
Nuestro viaje, al igual que el de Mansilla, empezó en Río Cuarto, la segunda ciudad de Córdoba, una potencia rural, orgullosa y conservadora, que siempre se sintió una provincia aparte dentro de la provincia a la que resignadamente pertenece. A ese lugar había llegado el Coronel Mansilla en 1869 para hacerse cargo de la guarnición militar de la frontera sur. Ahí, en el centro, había vivido y ahí seguía estando la que había sido su casa, hoy reformulada como Museo Histórico. Ni Santos ni yo pudimos evitar la conmoción mientras le caminábamos los cuartos y el patio de armas. En ese lugar, secretamente, Mansilla organizó el primer pulso de su Excursión.
«Cuando resolví mi expedición guardé el mayor sigilo sobre ella. Todos vieron los preparativos, todos hacían conjeturas, nadie acertó. (…) Solo el franciscano Fray Marcos Donatti, mi amigo íntimo, conocía mi secreto», escribió en los capítulos II y III del tomo I.
Un siglo y medio después, sentados con nuestras valijas de rueditas junto a un cañón de artillería que habrá mutilado criollos o realistas y ahora es una bijou del siglo XIX, Santos y yo fumábamos en silencio esperando que nos terminaran de preparar el Etios. A las ocho de la mañana del día siguiente ya estábamos en la ruta, bajando hasta Leuvucó. El primer cartel de vialidad que encontramos anunciaba, 181 kilómetros más adelante, la localidad de Huinca Renancó.
Le dije a Santos que «huinca» era como llamaba el ranquel al blanco. Me respondió que «huinca» es una voz del «mapudungun», la lengua mapuche. Y que tiene diferentes acepciones, pero todas nombran al mismo sujeto: al extranjero, al conquistador, al usurpador. En resumen, explicó Santos, si queríamos ir a la médula del significado, «huinca» quería decir ladrón.
Villa Sarmiento, el fuerte
Mansilla adelanta el siglo XX a la manera de un tráiler. El comportamiento de masas y el triunfo cultural del consumo a partir de la posguerra están dichos, predichos, entre las líneas de su Excursión. La pulsión hedonista de su escritura nos anticipa como sujeto social, y su literatura del yo (que preludia cien años a todas las nuestras) alcanza su punto de hervor cuando se entrega con ganas a la crítica gastronómica. Dice Mansilla que ha probado mazamorra en el Río de la Plata, charquicán en Chile, ostras en Nueva York, macarroni en Nápoles, trufas en Francia y chipá en Asunción, lo que le permite verificar el «placer inmenso» que entrega el bocado de la tortilla hecha con huevos de avestruz servida en un toldo ranquel. No hay chef de la televisión argentina que no le deba algo a Mansilla.
—¿Pensás que en Villa Sarmiento podremos conseguir tortilla de huevos de avestruz? —pregunté entonces.
Santos calló porque yo acababa de decir una estupidez. Era marzo. Todos en trescientos kilómetros a la redonda sabían que el avestruz pone a fines de agosto. Eran las nueve de la mañana y avanzábamos por un camino ancho y arenoso, hecho de médano aplastado y sol duro. El Etios vacilaba y me hacía sentir con el culo sus problemas para morder el piso. A los costados estaba el monte que le había dado escenario a la Excursión de Mansilla y que seguía ahí, intocado, reinado todavía por el chañar, el caldén y el algarrobo. Atrás, nadie. Y por delante, tampoco. Le pedí a Santos que por favor se detuviera cuando viéramos un algarrobo. «Los indios siempre llevan bolsitas con vainas de algarroba, y en sus marchas las chupan, lo mismo que los collas del Perú mascan la coca —había escrito Mansilla en el capítulo XLII, tomo II—. Es un alimento, y un entretenimiento que reemplaza al cigarro».
Paramos en medio de ningún lado. Bajé del auto y crucé el camino. Ahí, banquineando sobre el terraplén, había un árbol retacón con su embrollo de ramas, espinas y vainas maduras. Me acerqué y la planta se defendió con unas agujas de ocho centímetros y punta abrupta, criminales y duras como el hueso. Con esta espina el ranquel hacía la espuela. Mansilla tenía especial cuidado con ellas. En el monte el caballo marcha y empuja a pecho la mata, pero el caballo pasa y la rama vuelve, y lo que encuentra es la carne del jinete. Una espina de estas en un ojo lo estalla. Con cuidado corté unas vainas, que son como chauchas corvas, grandes y húmedas, y las abrí. Adentro encontré una carne verde, jugosa y azucarada que resultó deliciosa. Era un snack de la tierra. Algo del acto antiestrés de abrir un envase, ingerir su interior breve, tirarlo y abrir uno nuevo ha viajado, se ve, desde el fondo de la historia. Eran casi las once de la mañana cuando cruzamos el río Popopis. Nos recibió un cartel que decía: «Villa Sarmiento, tierra de ranqueles».
En Villa Sarmiento estuvieron emplazados los dos fuertes cabecera del Ejército Argentino durante la guerra de fronteras, y la Villa es resultado de esos emplazamientos estratégicos. El primero, del que partió Mansilla en 1870, estaba en la margen sur del Popopis o Río Quinto y fue tapado por la creciente después de la Excursión. El segundo fue vuelto a construir en la margen norte, en 1874. Ambos se llamaron Fuerte Sarmiento y de ninguno de los dos, cuando estuvimos con Santos, quedaba nada.
Villa Sarmiento está a ciento cuarenta kilómetros al sur de Río Cuarto y hoy no tiene más de doscientos habitantes. El lugar es una dispersión de casitas y solares distribuidos armónicamente en un damero de calles sin numeración que se llaman Lucio V. Mansilla, Indios Ranqueles, Fray Donati. Hay una cooperativa, un generador eléctrico y una capilla pintada con esmero. Aquel día de marzo, el sol reventaba con impiedad en un cielo sin nubes y cuando el exintendente Fermín Boloqui se acercó a darnos la bienvenida, queriendo entrar derecho le dije:
—Hermoso día.
Boloqui gruñó algo a contrapierna. Lo que para mí era un esplendor para su gente era la seca, y los estaba matando.
Cansado a sus ochenta años, Boloqui nos llevó hasta el Museo de Villa Sarmiento y nos dejó en manos de Gladys Cervio, una mujer fuerte y amabilísima que explicó, con el espíritu rector de la maestra que había sido, de qué se trataban las piezas de su colección. Por todos lados había tarjetas de presentación hechas en fichas escolares escritas esmeradamente a mano —viajaba un amor entero en esa caligrafía sobre el renglón—. Cada pieza tenía la suya. Había morteros para el maíz, indumentaria de época, cucharas de bronce. Había llaves de cofres desenterrados en las estancias vecinas y monedas del año 1924. Había monturas en cuero cosido y herrería religiosa. Había en las paredes, colgados como cuadros, rifles y pistolas, pero el ojo clínico de Santos Vega informó que ninguno de ellos había tenido que ver con la Excursión porque se veía que eran armas del siglo XX.
Hasta que, entre todo lo que había, vi también un sable curvo y su vaina, separados el uno del otro y partidos en pedazos, pero vueltos a poner en línea sobre una pared. El óxido había roído el acero, pero el largo del arma y la empuñadura todavía conservaban su exhalación amenazante. Los había encontrado un pibe en la zona de los fuertes. La creciente había desguazado los caminos, y las retroexcavadoras que habían venido a repararlos removieron el barro. La espada y su vaina entonces volvieron a la superficie, literalmente, desde el fondo de la tierra. Desde el año 2000 que estaban ahí, encontradas. Quizás la hubiera empuñado Mansilla, quizás lo hubiera hecho uno de sus soldados: la cabeza me viajaba frente al objeto.
Nos sacó del domo de fascinación el aplauso de alguien que estaba en la puerta del museo. Era un gaucho de bombacha, cicatriz cruzándole la cara y chambergo de ala en la frente. Se presentó con timidez: don Manuel Machado. Y después preguntó a qué hora queríamos los caballos. Un rato más tarde yo estaba sobre un petiso criollo y blanco de paso suave y crin recortada, en busca de lo que hubieran dejado los fuertes desaparecidos.
Avancé por un camino ancho que tenía más huella de neumático que de herradura. Manuel Machado iba conmigo. Tres perros guachos nos zumbaban como moscas entre las patas de los caballos. El paso de los animales nos adormecía. Una virgencita, bajo su techo a dos aguas de ladrillo a la vista, aguantaba sin despintarse junto a un caldén mayor, añoso, que quizá ya fuera árbol en brote un siglo y medio atrás. Íbamos en dirección del Paso de las Arganas, un lugar del fuerte viejo, y cuando llegamos ahí estaba el Popopis: el agua marroneando, dorada, bajo el sol de marzo. Unos manchones de arena emergían a la superficie porque si no había lluvia no había caudal. Con la cota baja habían aparecido los penachos de cola de zorro moviéndose en las márgenes, haciendo que el viento se viera. Junto al camino, una placa sobre un monolito de cemento informaba: «Fuerte Sarmiento, 1869-1876».
A unos veinte metros estaba el único indio ranquel que íbamos a ver por ahí. Tenía su lanza en descanso, sus boleadoras colgando al peso y no le habían hecho el caballo. Medía dos metros y medio y estaba trabajado en hierro sobre la columna que lo elevaba. El único Ranquel que íbamos a ver en esa «tierra de ranqueles» presunta era un monumento al ranquel.
Hemos reemplazado al indio por sus homenajes.
Estaba, en cualquier caso, donde Mansilla estuvo. Sentí un cierto goce fetichista en el acto de poner mis borceguíes comprados en un saldo de la avenida Córdoba donde Mansilla había puesto la suela de su bota. Saqué mis papeles, hice unos cálculos y volví a montar. Le dije a Manuel Machado que Carlos Mayol Laferrere ubicó el fuerte viejo, el original, a dos mil metros de aquí en dirección oeste. Me dijo que lo único que íbamos a encontrar ahí era monte cerrado y nidos de yarará. Que no iba a exponer a los caballos, porque eso era exponernos a nosotros. Le dije que Mansilla se expuso. Me dijo que ni él ni yo éramos Mansilla.
Volvimos. El camino de regreso era el mismo y a la vez era otro, menos charlado. El calor de las dos de la tarde hacía su trabajo y entonces Manuel Machado sacó de una alforja una botella de Manaos con la etiqueta gastada, agua fresca y una piedra de hielo en su interior. El gaucho me compartió y bebimos.
Le pregunté si había probado la tortilla de huevos de avestruz. Dijo que sí y que un huevo de avestruz equivalía a una docena de huevos de gallina. Le pregunté si pensaba que podríamos probar una. Me respondió que la siembra había echado al avestruz de los campos, que no recordaba cuándo había sido la última vez que había visto uno. Entramos al pueblo despacito, sin el espamento del triunfo. Santos Vega, que se había quedado, dijo que nos esperaban con asado.
El exintendente Boloqui, la encargada del museo —Gladys—, el gaucho Manuel Machado, el actual intendente Osvaldo Estrada, Marcos Crespo —el chico de las telecomunicaciones—, Santos y yo: todos compartimos la mesa de la catarsis donde las fuerzas vivas de Villa Sarmiento nos contaron a los visitantes de qué se trataba la vida ahí.
En un país menos empobrecido, ese pueblo podría ser el Disney académico de la Excursión a los Ranqueles. Era —es— un enclave. Podría tener una comisión de cultura que arme un congreso de revisionistas cada dos años con financiamiento mixto procedente de la oferta de turismo histórico, paseos y divulgación, más un infaltable gift shop que te venda la taza de Mansilla y la remera de Mariano Rosas. Podría tener, pero no tiene. Al intendente Estrada le acababan de llegar catorce mil pesos de luz, cuando su sueldo era de veintinueve mil. Tenía almacén, el intendente. Con dos heladeras. Una para los helados y otra para los pollos. Ese no era el único servicio impagable en Villa Sarmiento. Tener internet, por ejemplo, implica un contrato inicial de veinticinco mil pesos: el valor del receptor de la señal más las cuotas del servicio. Además, falta pavimento y falta otro generador. Ningún Disney y ningún Mansilla: imposible para Villa Sarmiento darse ese lujo de instalación geopolítica.
Lecueder, Zorro Colgado
A las seis de la tarde la luz se puso amable, y se podía mirar largo sin apretar el ojo frente a la amenaza del resplandor y la extensión. Con el último tirón del día, ya en auto, Santos y yo entramos a Lecueder, el pueblo donde hay que hacer noche para alcanzar al día siguiente las aguadas de Zorro Colgado. Nos dijeron que acá había una estación abandonada y las vías muertas donde ahora estamos sentados.
Llegamos tras dos horas de curva y contracurva que deben ser herencia de la rastrillada india porque no se explica si no el diseño del camino. La rastrillada fue una autopista de facto. El indio volvía del malón con ochenta mil cabezas de ganado y debía asegurarse de que ni la vaca robada ni el caballo que lo llevaba hicieran pie en el guadal porque te traga. Así que repetir el camino seguro, con sus curvas necesarias, se hizo huella, y el paso del ganado masivo la fijó. En el siglo diecinueve esa huella se llamó rastrillada y se distinguía claramente por el cambio en el color de la pastura. La memoria de las viejas rutas, suponemos, es lo que nos trajo hasta acá.
Lecueder se ve como un caserío en retirada. Nos bajamos del Etios frente a un muro de ladrillo inglés en proceso de derrumbe. Me acerqué a una puerta y llamé con aplausos. No salió nadie. El aire traía un relincho y un rumor de corral. Pasaron dos gallinas. Desde el fondo del camino, como viniendo de los campos, una chata avanzaba a paso de hombre con un caballo que le caminaba al lado. Cuando llegó hasta nosotros el paseador, un peón joven con boina de Vizcaya que venía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la rienda por fuera de su ventanilla, nos preguntó con una sonrisa abierta qué andábamos buscando. Le contamos Mansilla en cuarenta y cinco segundos, pero el chico no tenía idea de quién era Mansilla. Nos mandó a lo de Coco, el paisano mayor del lugar, nacido y criado en Lecueder.
Unos minutos después apareció Hugo Suárez, sesenta y siete años vividos acá mismo y de sobrenombre Coco. Le preguntamos si conocía Zorro Colgado, dijo que sí. Le preguntamos a cuánto queda de Lecueder, dijo que a poco más de dos kilómetros. Le preguntamos si nos podía acompañar, dijo que a las diez de la mañana lo pasáramos a buscar.
Entonces supimos que haríamos noche en Lecueder, donde no hay formas de hospedaje que no sean golpear una puerta y que te dejen dormir adentro. Le dije a Santos: olvidate, dormimos en el auto. Pero Lecueder tiene sus sorpresas.
Las únicas calles bien marcadas que cruzan Lecueder te derivan invariablemente en su estación, lo que quedó de su edificio, su andén y sus vías. Por aquí pasó un ramal de la Buenos Aires and Pacific Railway, la compañía inaugurada en 1882 que después de la nacionalización de los ferrocarriles en 1948 se llamó Línea General San Martín. El sueño del progreso argentino tuvo buen soporte en esta traza que intentó darle a Buenos Aires una salida al Pacífico. No fue exactamente un sueño realizado, pero sin este ferrocarril, que llegó hasta Mendoza, no hubiéramos tenido la expansión de la industria vitivinícola, ni el flete de la uva, ni el transporte del malbec. Ahora, lo que quedó de todo aquello es esta descomposición y este desmantelamiento que se va lentamente delante de nuestros ojos.
A diez por hora, como un animal cansado, al fin termina de pasar el tren.
Caminamos con Santos un poco al azar, como esperando el milagro de un hostel, hasta que volvemos al andén y vemos dos hombres tomando mate, cerrando el día. Uno vive ahí adentro, en lo que fue la sala de espera para señoras, al otro lado de las viejas boleterías. El otro se fabricó acá cerca un chiringo con restos de silobolsas. Son Manuel Rocha y Rubén González. Manuel cría chanchos, es dueño de su Hilux y tiene un puñado de vacas. Su hijo, Emanuel, está por caer en un rato. Rubén está evaluando comprar gallinas ponedoras. El último granizo le mató la mitad de las que tenía. Nos invitan a pasar la noche en la vieja estación. Rubén me dice que no me preocupe por las tarántulas porque él prepara un mejunje de ajos y cebollas hervidas que lo echa al suelo y la tarántula raja.
Ya nos echamos en las vías, ya vimos una luz venir, ya pasó el tren, el último en estos cinco meses. Ahora, una mesa nos reúne en el interior de esta estación abandonada. Manuel abre una botella de vino patero y pone vasos metálicos. Rubén cocina a la garrafa unos pollos con arroz. Son las nueve de la noche. Falta tabaco. El kiosco más cercano está a treinta kilómetros.
Manuel Rocha recién entró en los cuarenta, es delgado, breve, el pañuelo gaucho y la gorra con visera lo dejan a medio camino de no sé bien qué estampa. La distancia que esta noche le impide fumar es la misma que le impide llamar a un veterinario cuando lo necesita con urgencia, así que Manuel tuvo que aprender a curar animales. Le pregunto qué hace con un chancho que se le enferma.
—Lo curo con palabra.
En Lecueder, el acento cordobés ya va amainando, pero de todas formas le escucho a Manuel estirar la pretónica cuando dice: paalabra. Después, sí, caigo en lo que acabo de escuchar. Manuel remata:
—Pero no te la puedo decir.
Lo que entiendo es que Manuel pronuncia algo que no debe ser revelado y que basta con ser dicho para que el chancho sane. Después de unos segundos de vacilación, recuerdo que la dimensión mágica de la vida campo adentro tiene su correlato en las páginas de Mansilla. Las machis de Mariano Rosas, sus brujas, le advierten al cacique sobre lo que vendrá.
«Después supe que las viejas brujas habían andado medio apuradas —escribió Mansilla en el capítulo XXIV, tomo I—. Sus pronósticos no fueron buenos al principio. Yo era precursor de grandes e inevitables calamidades: walicho transfigurado venía conmigo. (…) [Pero] el cacique, que veía otra cosa, quería estrecharme la mano convencido de que walicho no andaba conmigo, de que yo era el Coronel Mansilla en cuerpo y alma».
El hijo de Manuel, Emanuel, es un changuito de veinte años que ya tuvo su temporada como petisero en el Campo Argentino de Polo de Palermo, hasta que Buenos Aires le pareció demasiado y se volvió. Ahora, tímido, come con nosotros y habla cuando su padre le da la voz. A Emanuel su mamá lo parió sola en el camino una tarde de contracciones donde salió a hacer dedo —sin suerte: no pasó nadie— para que la alcanzaran hasta la salita. Manuel, su esposo, estaba trabajando y sin comunicación, así que la mujer tuvo que arreglarse con lo que había visto de las vacas pariendo a los terneros. Dios, que es grande, quiso que ese día la mujer no llevara alpargata sino zapatilla y con sus agujetas pudo cerrar el cordón umbilical. Ahora ella está con el resto de la familia trabajando en una estancia, otra estancia, y la anécdota del nacimiento a pelo se volvió un clásico de las cenas con invitados.
Rubén González es otro corte. No se parece a los Rocha, más bien los complementa. Es rubio, grandote, suave, un chacarero con la sonrisa fácil, esa gente que no pincha. Lo primero que Rubén te cuenta, como queriendo apurar el trago de hacerlo saber, es que desde joven está diagnosticado con una esquizofrenia depresiva. Que recibe medicación del Estado. Que su esposa vive con sus hijos en otro pueblo. Que él se vino a Lecueder por el asunto de las gallinas. Que su familia es rica, pero que lo desprecia, que le dicen «el loco». Que su padre es dueño de no sé cuántas hectáreas. Que podría darle algo y no tenerlo así, viviendo en una tapera al costado de un andén en desuso. Que hace poco su padre le encargó unos trabajitos, ordenar unos galpones, clasificar el acopio. Que le pagó con chorizo. Dice Rubén que esos chorizos no estaban muy católicos. La forma en la que se alegra cuando le contamos a qué vinimos es propia de un nene.
—¿En serio un lugar que está cerca de acá salió en un libro?
Ya es casi medianoche cuando los pedazos de gomaespuma sobre los que vamos a dormir están listos sobre el piso, junto a un barullo de trastos ferroviarios y restos de una cochambre indistinguible. Soy Mansilla teniendo que dormir en el toldo del cacique Baigorrita: «Mi compadre no brillaba por el aseo de su casa —capítulo XVIII, tomo II—. En su toldo había de cuanto Dios crió, muchos ratones, chinches, pulgas y algo peor. A cada rato sorprendía yo en mi ropa algún animalito imprudente que, hambriento, buscaba sangre que chupar. (…) No queriendo pernoctar en el toldo de mi compadre, campé al raso».
No queriendo pernoctar en los fondos de la estación, me fui al auto.
Son las nueve. Santos Vega me despierta golpeando la ventanilla. Salgo y un alboroto de chanchos escapados es el tema de la mañana. Rubén llama a Manuel para avisarle que se le abrió la tranquerita del chiquero y que los chanchos andan sueltos comiendo verde. Desde algún campo cercano donde está vareando a sus vacas, Manuel le dice que los meta adentro. Me tomo un mate y lo ayudo a Rubén. No hay forma de acercarse al chancho. Solo queda ir rodeándolo para que escape en la dirección que necesitás que vaya. Media hora después, están todos los chanchos vueltos a guardar y pasadas las diez estamos en la abertura por donde ayer lo vimos salir a Coco, que aparece puntual. Caballo no hay, así que vamos en la Hilux de Manuel, conducida por su hijo, Ema. En el asiento del copiloto va Coco. Santos Vega y yo vamos atrás. En unos minutos hacemos dos kilómetros y medio y llegamos a Zorro Colgado.
«Aquel punto es un grupito de árboles, chañares viejos, más altos que corpulentos —capítulo IX, tomo I—. Tiene una aguadita que se seca cuando el año no es lluvioso. (…) El zorro colgado no estaba, por supuesto».
El grupito de árboles ahora es una planicie de soja sembrada. «Ahí tenés Zorro Colgado», me dice Coco, indicándome con el mentón la tierra que se estira al otro lado del alambre y donde también hay una aguada pequeña. No sabemos si es de agua dulce o salada y para ir y probarla hay que saltar el alambre. Le pregunto a Coco si me voy a electrocutar, me dice que no. Le pregunto si me voy a comer el disparo de algún capataz, me dice que tampoco. Así que ahí voy. Santos me sigue.
Camino unos treinta metros campo adentro. Nos acercamos a un ojo de agua con verdín en los bordes y quieto como un espejo. Hago cuchara con la mano, pero Santos me detiene porque no es así como se prueba el agua. En la mano viaja mucha cantidad y todavía no sabemos de qué agua se trata. Santos entonces moja su pañuelo y luego lo exprime para que le caigan unas pocas gotas en la boca. Repito la operación. Pero me cuesta darle un sabor preciso a esto que estamos bebiendo. Le alcanzo un poco de agua a Coco, que tuvo la precaución de no saltar ningún alambre. Coco dice que es perfecta para los caballos, que se bancan bien una agüita como esta. Para las personas puede que no tanto.
Nos movemos, siempre por adentro, y llegamos hasta el fondo de la legua, donde Coco nos marca el final de Zorro Colgado. Acá quedó el rastro de lo que fue una laguna. Ahora el suelo está ajado y hay arbustos como islotes dispersos. Por lo demás, todo es soja, y la soja tiene su propio espectáculo. Como es un cultivo petiso te deja ver su extensión, cosa que no ocurre con el maíz, por ejemplo, que es un muro. Hay una jactancia ahí, en el paisaje del nuevo petróleo argentino.
Dejamos Lecueder y vamos para la estancia El Retiro, en Del Campillo, a unos cincuenta kilómetros, donde vamos a hacer noche antes de salir mañana temprano para los montes del Cuero. Llevamos unos diez minutos de camino cuando, sobre un costado, vemos el chasis de un lavarropas pintado de rojo con dos gauchitos gil adentro, más un San Expedito, un tetrabrik de vino marca Nativo, un cigarrillo sin fumar y unos anteojos negros. Me quedo un rato en cuclillas delante de este tótem popular, con el auto en la espalda y Santos al volante. Hasta que subo y seguimos. Vamos un rato en silencio, pero en un momento no aguanto más:
—¿Con qué palabra será que Manuel cura los chanchos?
Tromencó, el Cuero Chico
Ir, la crónica se trata de ir. De llevar el cuerpo al territorio para obtener, a pata, las materias primas de lo que vaya a ser escrito. Es una operación física antes que intelectual, la que ejecuta el cronista en el comienzo de su trabajo. Tenemos Una excursión a los indios ranqueles porque Mansilla fue.
Es cierto que lo hizo en misión oficial, es decir, que recibió la orden de ir, pero esa orden fue una fragua, la astuta deriva de su deseo: fue Mansilla el que le propuso a Sarmiento una excursión «del Estado» a los indios ranqueles. Es decir, Mansilla no acató una orden, sino que la produjo. Y fue Sarmiento Presidente el que compró. Esa orden le rubricó uniforme a Mansilla. Pero debajo del soldado viajaba el cronista. Mansilla fue un llanero de sí mismo, una pieza suelta que se desmarcó de la representación oficial del Estado porque el único mandato que de verdad cumplía era el de la íntima gana que le daba ir y ver y comprobar y volver y contar de qué se trataba el mundo, su experiencia vital. En el caso de la Excursión, de qué se trataba ese otro argentino que era el indio ranquel.
Mansilla inventó al cronista argentino del siglo XX. De Arlt a Caparrós, todos han tributado los procedimientos narrativos de su Excursión. Mansilla instruyó el trabajo del cronista, le puso tutorial y ejecutó la «mirada extrema» un siglo antes de que fuera teorizada. Propuso un modelo, fabricó un método. Rodolfo Walsh es el único que puede presentar una reinvención completa del género porque, bueno, hizo de la crónica un instrumento, su propio sable curvo, no un fin.
Son las seis de la tarde del miércoles 4 de marzo. Llegamos. Antes de abrir las puertas y de poner un pie en la estancia El Retiro, nos quedamos callados, mirando la nada del parabrisas, estirando el segundo de magnífico silencio que le sigue al motor recién apagado. Entonces aparece Martín Trosset.
Martín es el mayordomo de la estancia, así se presenta. De entrada, la palabra me despista. Las variaciones semánticas entre el campo y la ciudad hacen que el viaje sea también lingüístico. Rápido, antes de que crezca en mi cabeza la idea de un señor con guantes que lleva una bandeja, Santos Vega me explica que en las estancias los trabajos con la hacienda, el ida y vuelta de la peonada, están bajo supervisión del mayordomo: el encargado general. Martín es, además, un profuso lector de Mansilla y sus derivadas. Mayol Laferrere y Lojo, por ejemplo, están en su biblioteca. La épica criolla del siglo XIX, la gesta heroica del indio y del soldado, y el lugar del caballo argentino en esas historias son asuntos que lo encienden. El mail personal de Martín antes de la arroba dice «Lucio» y dice «Victorio», así que nos recibe con ganas.
En una cocina campera nos prepara unas carnes en su salsa. Como vivió en Salta, es de Buenos Aires y desde hace once años trabaja en el sur de Córdoba, el acento de Martín es una copla federal: habla y una Argentina entera le suena en la boca. Dice que de chico miraba caballos como un fascinado. En la Billiken siempre había un pingo aguantando al héroe. Una tarde su papá lo llevó al Parque Chacabuco y le pagó una vuelta en un pony para la foto. Ahí pasó lo que tenía que pasar: Martín pibe se bajó enterado de su futuro y llegó a su casa sabiendo a qué le dedicaría la vida. Hoy, al otro lado de sus cincuenta años, ese camino está hecho. Se trajo de la ciudad una formación universitaria en administración agropecuaria, pero en los campos tuvo que hacerse de abajo. Fue peón por día haciendo yerra, destete, tacto. La vaca vacía y la vaca preñada son asuntos que maneja. Anduvo por Azul, Villegas, Olavarría y tuvo patrones sonoros. Los Fortabat, los Bunge y Born. Ha visto caballos suficientes como para darse cuenta si a un actor de Games of Thrones le cambiaron el pingo de una escena a la otra. Martín es un porteño nacido en el cuerpo de un paisano, y terminado de moldear a carne asada, vino de mesa con golpe de soda y Parisiennes. Es de un barrio de Buenos Aires, Martín Trosset. Ese barrio es Caballito.
Salgo a dar una vuelta por el casco, a que las medias se me llenen de rosetas. Anochece. Todavía se ven las casitas y una paisanada que se va guardando en ellas. El mugido de una vaca llega desde lejos a intervalos regulares. Parece alguien que pide ayuda. El Retiro es un establecimiento agrícola ganadero que no te hace el montaje de la representación gaucha. No es una estancia de Areco que recibe porteños los domingos y teatraliza una tarde de ensartes. Acá hay que administrar cinco mil cabezas y producir el forraje que haga falta para alimentarlas. Estamos seiscientos kilómetros en línea recta al oeste de Buenos Aires, campo adentro, todo lo adentro que pueda existir. Mañana a las seis salimos para los montes del Cuero.
«Estamos a orillas del Cuero, del famoso Cuero, adonde no pudo llegar el general Emilio Mitre por ignorancia del terreno, costándole esto el desastre sufrido —capítulo XI, tomo I—. La Laguna del Cuero está situada en un gran bajo. A pocas cuadras de allí el terreno se dobla ex abrupto, y sobre médanos elevados comienzan los grandes bosques del desierto, o lo que propiamente hablando se llama Tierra Adentro».
El habla de una época es una bitácora de la circulación del sentido. «Tierra Adentro» es como el huinca llamaba al país del indio. También lo llamó «desierto», pero en «desierto» había una función, era un enunciado puesto a trabajar con un objetivo: la supresión simbólica de un sujeto. Con Tierra Adentro, en cambio, el huinca se deja ver y expresa una resonancia de terror fantástico. Para el blanco de a pie del siglo XIX, el indio era un fenómeno sin subjetividad, como una lluvia ácida, un mal sin «yo». Y el malón, su marabunta. La operación de Mansilla consistió en construir esa subjetividad contra el desasosiego del relato de la barbarie. En ir hacia esa Tierra Adentro y darle voz al monstruo, darle un yo. Tierra Adentro comenzaba en los montes del Cuero, que es adonde estamos yendo ahora mismo. Tenemos para una hora y media de camioneta entre los médanos.
Nadie sensato se mete con un Etios en los caminos del Cuero, así que tuvimos que contratar una 4×4. Son las ocho de la mañana. Hace un rato nos encontramos con Adolfo Gianni —su conductor— en la YPF de Villa Huidobro y ahora viajamos en su chata. Al otro lado de la ventanilla el monte se cierra y se espesa. La Hilux salta y te hace saltar mientras vamos buscando el Cuero Chico, la subregión del Cuero por donde pasó Mansilla. Adolfo no sabe bien qué estamos haciendo, pero se interesa y pregunta. Lo hace de un modo que te renueva las ganas de contarlo. Es un pibe que anda en la mitad de sus treintas y que ha crecido acá, en la vecindad del monte. Lleva sombrero australiano de cuero, mira Argentinísima Satelital y caza jabalíes a cuchillo.
Pasamos por La Nacional, un apeadero alrededor de una estación debidamente abandonada, y seguimos en dirección a la frontera con San Luis. De golpe, a la derecha, fracturando la línea regular del monte, un pequeño mural se mantiene de pie. Le pido a Adolfo que paremos y me bajo a mirarlo de cerca. Sobre una estructura de ladrillo hay un chapón mordido por el óxido con un texto borroneado y escrito prolijamente en cursiva: «Pasando los médanos de Realicó, se llega a la aguada de Tremencó. Son dos lagunas, una de agua dulce, la otra de agua salada. Ambas suelen secarse. De Tremencó se pasa al Médano del Cuero. De allí al Cuero mismo hay dos leguas». Lo reconozco, es Mansilla. Chequeo mi edición de Longseller, de bolsillo, que va conmigo a todos lados. Es la página noventa y uno del capítulo X. El mural, en realidad, está anunciando algo. Camino unos metros más y se abre frente a nosotros la aguada de Tremencó.
Santos Vega, Adolfo y yo entramos a caminar sobre su fondo reseco. Adolfo se agacha y estudia unas marcas sobre la arena que se estiran en línea hasta desaparecer en el monte. Son huellas de jabalí. Por el tamaño y la hondura de la pisada, dice Adolfo que se trata de un padrillo. Que debe andar cerca, dice, mirando en círculos, como buscándolo. Lo dejo y sigo caminando. Santos se queda también. Unos minutos después estoy en el centro de la aguada, donde la laguna empieza a recuperarse. No está seca. No está totalmente seca. Avanzo un poco más y en el fondo del espejo una colonia de flamencos rosados pasan la mañana bajo el sol.
«El indio avanzaba hacia nosotros, haciendo molinetes con su larga lanza, adornada de un gran penacho encarnado de plumas de flamenco»: capítulo XV, tomo I.
Ciento cincuenta años después, el paisaje del Cuero permanece inalterado como si Mansilla hubiera pasado por acá esta mañana. Volvemos a la camioneta y seguimos. Llevo un rato pensando que cazar jabalíes a cuchillo consiste en arrojar desde lejos una daga, a la manera de un ninja. Y como la ignorancia es un yuyo que crece rápido, ya imaginé el cuchillo girando en el aire, bisbiseando mientras viaja hacia el entrecejo del jabalí. Con una paciencia que se parece bastante a la compasión, Adolfo me explica que no, que se caza con perros, con perros estaqueadores. La rehala, que es la jauría de caza, se le prende al chancho en puntos clave para filtrar su fuerza y romper su equilibrio. Cuando lo tiene servido, Adolfo se acerca y le hunde el cuchillo en la paleta, junto al callo. El animal muere desangrado. El grito del chancho en pelea, dice, es un estrépito, una atrocidad. Los perros terminan eufóricos, con el hocico manchado.
Hace un año un grupo de militantes veganos irrumpió en la fiesta gaucha de la Sociedad Rural. Eran pibes y pibas que están en sus veintis levantando sus carteles y esquivando los rebencazos de los peones que los corrían a caballo. En la ciudad, el proteccionismo animal crece todos los días. Para esos pibes, y para un creciente sector del centro urbano de donde vengo, Adolfo es un salvaje. Y los habitantes de la ciudad venimos a ser la civilización. Entonces, pienso, al final siempre hay bárbaro y siempre hay barbarie. No tiene que ver con lo que el bárbaro haga, sino con lo que el presunto civilizado le adjudique. Ciento cincuenta años después, la barbarie sigue siendo una construcción de la civilización. Es un consenso de los centros urbanos, que son los centros del poder, y es donde se organizan las narrativas de la Historia.
La chata se frena. Ahí adelante, junto a una tranquera, en pintura blanca sobre una madera irregular, dice: El Cuero Chico. Adolfo conoce a los patrones de este campo, así que abrimos la tranquera y pasamos. Unos minutos después, la camioneta se detiene y todos bajamos. Un alambre nos separa de un gran ojo de tierra sin pastura, un salitral. Aquí estaba la laguna del Cuero, ahora convertida en un lugar de tránsito de la hacienda. El paso sostenido de la vaca, explica Santos, fue martillando la napa. Es difícil que regrese del subsuelo donde quedó. En esta laguna Mansilla abrevó. Esta era, también, la tierra del Indio Blanco.
«En la Laguna del Cuero ha vivido mucho tiempo el famoso indio Blanco, azote de las fronteras de Córdoba y San Luis; terror de los caminantes, de los arrieros y troperos». (capítulo X, tomo I).
«Indio gaucho», le decían los Ranqueles a este indio sin ley, temido, que no respondía ni a caciques ni a capitanejos. Que podía ser aliado o enemigo, malonero o comerciante. Salimos de la laguna y avanzamos hacia el monte. Del Indio Blanco quedó nomás su leyenda. Ahora lo que nos rodea son los restos de un emprendimiento en estado de abandono. Un molino con algunas aspas menos, desdentado, al que le cruje la veleta entre los nidos de las cotorras. La piel de una yarará resecándose sobre un palenque. Una vaca de pie frente a un tanque.
De pronto, un galope nos retumba en la espalda. Giro y veo un caballo negro que se me viene y me pasa por delante, de refilón. Siento en mis plantas sus cascos golpeando la tierra. Un segundo dura el contacto de su ojo derecho, oscuro y desesperado, con los míos. Cuando entramos dejamos abierta la tranquera y el caballo ve la oportunidad de llegar hasta el tanque de agua. La vaca, plañidera y tonta, ahora lo mira beber. No era terror lo que vi en ese ojo. Era sed.
Volvemos. Seguimos sin ver ranqueles por ningún lado. Ni ranqueles ni huevos de avestruz. Cien metros allá adelante hay un retén policial. Adolfo baja la velocidad y reconoce al oficial que va a detenernos. Dice que también es cazador, que por eso nos para, porque sospecha. Efectivamente el oficial, antes que nada, revisa la caja. Como no encuentra jabalíes cazados, pregunta de dónde venimos. Desde el asiento de atrás, cogoteando por encima de Adolfo, le explico que venimos del Cuero Chico porque estamos siguiendo la huella de Mansilla. Le muestro mi edición reventada de marcas y con hojas despegadas. Entonces algo se ablanda en la cara del policía, su tono se vuelve amistoso y dice:
—¿En serio? Yo le puse Tromencó a mi campito en honor a Mansilla. Soy fanático.
Y así es como se arma un club de lectores amigos de Lucio Ve en medio del monte. Enseguida cambiamos figuritas, nos comentamos los personajes. Qué grande el cacique Ramón. Qué importante Mora, el lenguaraz. Tenemos acá un súbito fanclú que termina de ganar cuerpo cuando el policía me pasa un teléfono. Me dice que su prima está casada con un descendiente de ranqueles, que viven en Río Cuarto, que la llame de parte suya.
Segunda noche en El Retiro. Ya arde el chañar cuando llegamos. Dice Mansilla —capítulo X, tomo I—: «Pensé en que la gente masticara. —¡Arriba!, grité ¡vamos, pronto, hagan un buen fuego, pongan un asado y una pava de agua! Los asistentes salieron de sus guaridas y un momento después chisporroteaba el verde y resinoso chañar».
El capón es un cordero joven que fue castrado. ¿En habitante de qué barbarie me convierte este bocado de su carne que ahora estoy tragando? ¿Y a los ojos de quién? La banda de sonido de esta última noche, antes de salir mañana para Leuvucó, es «Tierra ranquelina», una milonga de Carlos Di Fulvio. Santos me habló de esta canción. Quiso ponerla en el auto, pero por estos caminos no hay datos. Ahora la escucho y lo miro con cara de ya entendí. Es un poema grave con un punteo de guitarra que te ataca en lanza. La letra es un canto de pena y homenaje. Al ranquel y a su bravura. A su país desaparecido. Y de paso se permite mojarle la oreja a Emilio Mitre, que se perdió entre los montes y «no pudo llegar».
Es un peligro la sobremesa en El Retiro. Después del capón, el postre de Santos —mazamorra dulce— pide pista. Cuando Mariano Rosas recibió a Mansilla en su toldo de Leuvucó para discutir el tratado de paz rodeado de sus hijos y sus esposas, lo hizo con un plato de mazamorra con leche recién preparada. Mansilla la quiso dulce y le trajeron un poco de azúcar en una bolsita de tela pampa. Así que ahora la comemos así.
Antes de acostarnos hay un brindis pendiente, lo que el ranquel llamó «yapaí». Vamos a chocar los vasos, pero antes Martín Trosset habla de su próximo caballo, el que va a reemplazar al Gurí, que ya tiene veinticinco y es como un hombre de setenta, y nunca fue montado por otro jinete que no sea Martín. Con el caballo siguiente Martín va a comenzar a darle forma a su sueño más grande. Va a repetir la Excursión de Mansilla a los ranqueles. Será un tributo con su estandarte y su loa. Dice María Rosa Lojo que la Excursión de Mansilla es una antorcha, que hay que ir pasándola. Así que cerramos la noche brindando por el próximo que la haga. ¡Yapaí!
Victoria, Leuvucó
Santos pisa el acelerador y fuerza la tracción, a ver si la rueda muerde y sale, pero no, solo conseguimos que el Etios se hunda un poco más en la arena. Nos queda bajar y esperar el rescate de Romina Ramos, la coordinadora de Turismo de la municipalidad de Victorica. Cuando llega, lo hace acompañada por un hombre que andará en sus sesenta años, reservado y con el sol en la piel, que se presenta como Luis Dentoni. Cuando conseguimos sacar al Etios del guadal seco, Romina nos pide que la sigamos, que intentemos repetir su huella para no volver a quedarnos. Unos kilómetros más adelante finalmente alcanzamos la laguna de Leuvucó. Son las nueve de la mañana de un viernes. Llegamos a la tierra de la nación ranquel.
Mariano Rosas tenía nueve años cuando fue tomado prisionero por una milicada y, por supuesto, todavía no se llamaba Mariano Rosas. Era Panguitruz, de la familia de los Güer, que significa «zorro». «Cazador de Zorros», puede traducirse su nombre del mapuche al español. Su padre, Painé Güer o Zorro Azul, era en ese momento cacique mayor de los ranqueles. El niño Panguitruz fue engrillado y llevado primero a Santos Lugares y más tarde a la estancia El Pino, cuarenta kilómetros antes de llegar a Buenos Aires. Allí fue presentado al patrón, don Juan Manuel de Rosas, que valoró especialmente tener entre la peonada a un hijo de la realeza ranquel. Entonces Panguitruz fue rebautizado con el nombre Mariano y el apellido de su captor. Era el año 1834.
En El Pino, Mariano fue forjado en dos asuntos cruciales. Primero, fue convertido a la fe de Cristo. Le va a agradecer Mariano a don Juan Manuel esta conversión y ya no abandonará la cruz por el resto de su vida. Segundo, aprendió las tareas del campo y escribe Mansilla que nadie las aprendió como él. El retrato que Mansilla compone de Mariano Rosas es una lección acerca de cómo trazar una silueta, cómo se escribe una estampa.
«El cacique general de las tribus ranquelinas tendrá cuarenta y cinco años de edad. Pertenece a la categoría de los hombres de talla mediana. Es delgado, pero tiene unos miembros de acero. Nadie bolea, ni piala, ni sujeta un potro del cabestro como él. Una negra cabellera larga y lacia, nevada ya, cae sobre sus hombros y hermosea su frente despejada, surcada de arrugas horizontales. Unos grandes ojos rasgados, hundidos, garzos y chispeantes, que miran con fijeza por entre largas y pobladas pestañas, cuya expresión habitual es la melancolía, pero que se animan gradualmente, revelando entonces, orgullo, energía y fiereza; una nariz pequeña, deprimida en la punta, de abiertas ventanas, signo de desconfianza, de líneas regulares y acentuadas: una boca de labios delgados que casi nunca muestra los dientes, marca de astucia y crueldad; una barba aguda, unos juanetes saltados, como si la piel estuviese disecada, manifestación de valor, y unas cejas vellosas, arqueadas, entre las cuáles hay siempre unas rayas perpendiculares, señal inequívoca de irascibilidad, caracterizan su fisonomía bronceada por naturaleza, requemada por las inclemencias del sol, del aire frío, seco y penetrante del desierto pampeano». (capítulo XXXIII, tomo I).
Me acerco a la laguna de Leuvucó, a su borde. La verdad es que ya no hay ninguna laguna. Lo que queda es un charco de barro líquido, una agüita con renacuajos que está al otro lado —nuevamente— de un alambre. Le tomo una foto con mi celular y se la envío a María Rosa Lojo, con quien vengo peloteando el viaje a la distancia. Me responde en el momento: «No recuerdo ese alambrado cuando estuve ahí». Cuando estuvo acá fue en 1992. Lo salto y caigo al otro lado de su linde y de su mandamiento. Entonces quedo frente a la extensión desatada del viejo páramo ranquel. Como en Tremencó, como en el Cuero, camino laguna adentro, pero ahora el agua se escucha. En ocasiones, el barro del fondo hace vacío sobre el borceguí y cuando saco el pie lo saco descalzo. Doscientos metros después, el charco persiste y sigo teniendo el agua a la altura del tobillo. No hay más hondura en la laguna de Leuvucó, hay solo una alfombra de agua estirada hasta el fondo de la vista. Unos plumeritos cola de zorro bailan en islotes.
Entro al auto pensando que esto va a haber que lavarlo. Luis se acerca. Todavía no hicimos contacto pleno. Nos pide que lo sigamos. Romina maneja de memoria, es baqueana de esta ruta. Tiene un autito como el nuestro, pero ella sabe por dónde tiene que pasar la rueda y nosotros no, por eso comanda el rumbo. Viajamos seguros, ahora. Y todavía tenemos la laguna a la derecha cuando paramos. Ahí enfrente está enterrado el cráneo de Mariano Rosas.
Se escapó, Mariano, de la estancia de Juan Manuel. Nadie pudo precisar la edad que tenía cuando lo hizo, puede ser que tuviera veintidós. Los persiguieron. A él y a los que se escaparon con él. Parece que rodaron cabezas en El Pino (y esta imagen, en el siglo XIX, no era una metáfora: era literal). Durante los años en los que fue su peón, Juan Manuel lo ahijó a Mariano y lo trató con afecto de patrón, aunque también se ha dicho que desde el primer día el indio pensó en fugarse y regresar a Leuvucó. La toldería lo recibió como el hijo que era y a la muerte de su padre ocupó su lugar de Cacique general con la aprobación inmediata del resto de los caciques y capitanejos, incluido Epugmer, su bravo hermano mayor. Fue un jefe de los consensos, Mariano. Solo recibió una advertencia y fue de parte de las machis. Le hicieron jurar que nunca más volvería a pisar suelo cristiano porque habían leído una maldición en sus engrudos mágicos: si volvía a ser capturado, entonces lo sería para siempre.
Junto a un caldén, en el alto de la banquina, una pirámide de madera se eleva en punta sobre un encastre de troncos. En cada una de sus paredes fue tallada una simbología que refiere a las familias ranquelinas y sus caciques. Es llamada «el enterratorio » y está acá desde julio de 2001, cuando la cabeza de Mariano Rosas fue restituida a su pueblo y a su descendencia. Mariano Rosas murió en 1877, siete años después de recibir al coronel Mansilla en la vera de esta laguna. En 1879, el coronel Racedo, subordinado del general Roca en la campaña al desierto, encontró su tumba, la profanó, robó los huesos, quiso colocar el cráneo en el circuito de las colecciones europeas, no lo consiguió y después de un pasamanos más o menos indolente, la cabeza de Mariano Rosas llegó al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde permaneció un siglo con el número 292 anotado sobre el hueso. La restitución de los restos de Juan Manuel de Rosas que el presidente Menem impulsó en 1989 le hizo murmurar a más de un ranquel descendiente: si vuelve Juan Manuel que vuelva Mariano. Mariano volvió y ahora está acá. Le pregunto a Romina si alguien pudo ver esa pieza de la necrología pampa. Me responde Luis:
—Yo la vi. Yo estuve en el entierro. Luis Dentoni es ranquel y es lonko, es decir, es un cacique. Luis es, para su comunidad, el lonko Yancamil. Es bisnieto de Gregorio Yancamil, que fue el abuelo de su madre, capitán de Mariano Rosas y el último ranquel en combatir al Ejército Argentino el 19 de agosto de 1882 en una desesperada escaramuza que pasó a la historia como la Batalla de Cochicó.
La versión del Ejército dice que combatieron contra trescientas lanzas ranqueles. La versión de Gregorio, según una entrevista que le hizo el español Manuel Jarrín en 1914, dice que los ranqueles eran diecisiete, los soldados una veintena y que no eran soldados sino indios reducidos a pelear para el Estado. Que es ridículo pensar que en 1882 hubiera trescientos ranqueles pertrechados para la guerra. Que los soldados tenían fusiles Remington, un arma muy poco temible en gente que no sabe disparar. Que los ranqueles tenían lanza, boleadora y cuchillo. Que el combate fue cuerpo a cuerpo. Que fueron pasando las horas y el combate seguía. Que llegada la noche y el aguacero ya no tenían con qué tirarse. Que apenas quedaban un par de boleadoras que iban y venían de un bando al otro. Que ya habían perdido hasta las alpargatas. Que llegaron a tomar un prisionero, un soldado de nombre José Trainmá, encontrado malherido en el campo, pero aún con vida. Que Paineo quería rematarlo ahí mismo. Que le terminaron perdonando la vida. Que de golpe los soldados se fueron. Y que ellos se quedaron allí, curándose con yuyo las heridas y con los caballos sin desensillar por si la milicada volvía.
Así terminó la guerra de frontera con el indio, en una trifulca de extenuados que se arrojan lo que encuentran en el piso. De golpe, Luis ya no es Luis. El sujeto en silencio que nos acompañó hasta acá emerge, frente a Santos, Romina y frente a mí, como un hombre herido, enojado con la historia y al que no le tiembla la voz cuando me dice que Mansilla fue un traidor, un asesino y un hijo de puta.
Miro al ranquel pero no le hablo, le ofrezco mi silencio para que se oiga con claridad su rabia. «Un espía », dice Yancamil que fue Mansilla, que vino a otear qué fuerzas les quedaban a los caciques. Reprimo las ganas de explicar que Mansilla no fue Roca. Corresponde que lo haga, porque esa es una diferencia que puedo establecer yo, que no me mataron a nadie. Tengo un lonko ranquel frente a mí, estamos junto al cráneo enterrado del viejo cacique, el lonko dice que le asesinaron a su pueblo, que lo que hubo acá fue un genocidio, y ahí se queda un rato, entre el dolor y la palabra. Hasta que ya no aguanta más y entonces llora.
Río Cuarto, la vuelta
Mansilla fue el primer argentino en fracasar queriendo reparar nuestras grietas. Volvió de Leuvucó con una línea no escrita bajo el brazo, una línea para la sociedad porteña que podía leerse así: tan bárbaros no son. El largo texto de su Excursión está cruzado por esta perspectiva. Describe los plebiscitos de las tolderías para definir pacíficamente sus cuestiones, por ejemplo. Y narra a la china soltera que elige indio con quien dormir porque entre los ranqueles las mujeres solteras son dueñas de su cuerpo. Mansilla puso en conflicto el paradigma binario de la civilización o la barbarie. Había un país por construir y él creyó que construirlo con el indio, sin necesidad de exterminarlo, era una posibilidad real. Mansilla murió en París, en 1913. Es curioso cómo cayó derrotada su opción política allí donde triunfó su literatura.
Cuando dejamos el enterratorio, después de despedir afectuosamente a Yancamil, Romina nos llevó hasta un corralón de materiales en el centro de Victorica donde vive una familia de avestruces. Nos fuimos de ahí con tres grandes huevos de avestruz para hacer una tortilla, pero los huevos flotaron fuerte cuando los pusimos en agua y entonces supimos que no encontraríamos el sabor que buscábamos.
Ahora, Santos Vega y yo caminamos por el centro de Río Cuarto, haciendo tiempo hasta que salgan los micros que nos lleven de vuelta a casa. Llevamos valijas con ruedas y Santos me juega unas carreritas. Nos vamos acercando a la terminal. Pasamos por un shopping. Adentro hay un McDonald’s. Le pregunto a Santos si el cuarto de libra lo quiere grande o mediano.