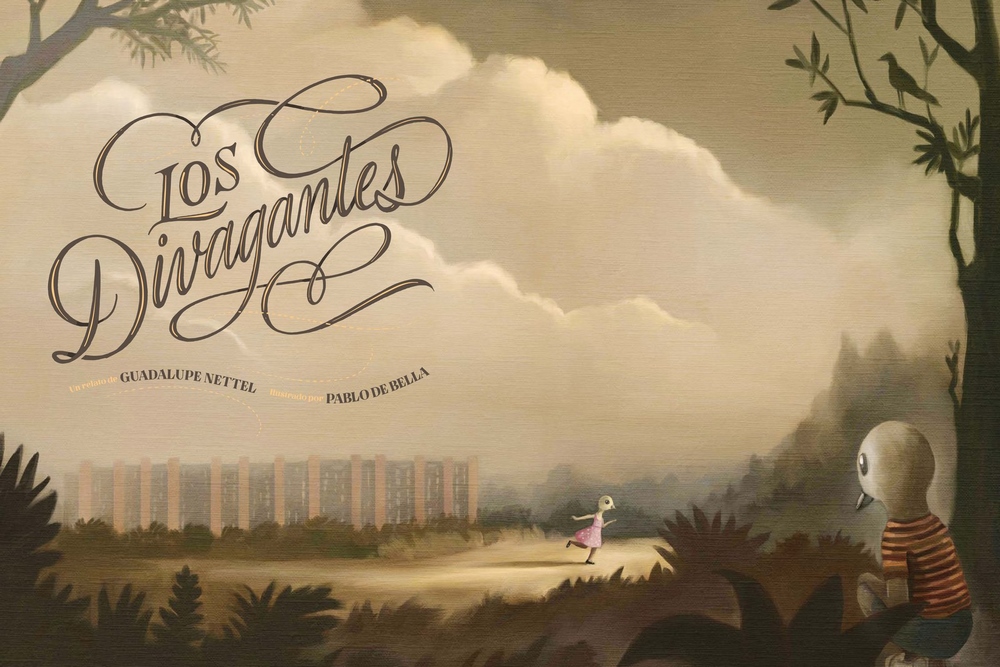Relato de ficción
La tía Aída
La tía Aída era retardada mental. Pero no era una retardadita cualquiera. La tía Aída sabía cuándo hacer gala de su condición.
De chiquita sus padres, Saúl y Ester, ya veían en ella algo raro. Tenía la cara un poco grande y unos ojos negros muy saltones. Hablaba poco y nada, a diferencia de su hermana mayor Celina. A Aída la habían llevado a todos los médicos, pero nadie sabía a ciencia cierta qué tipo de retardada era. Todos le recetaban una pastillita que la dejaba mansita de día, pero fiera de noche: a las doce, como si se acabara la magia negra del coctel farmacéutico, Aída gritaba sin parar y no dejaba dormir a nadie. Ni siquiera a los vecinos del conventillo, pero no podían más que comentarlo. Aída no era normal: repitió primer grado hasta que Celina terminó séptimo y entonces las sacaron a las dos de la escuela. Cuando Celina empezó el secundario no sabían qué hacer con Aída entonces su mamá le enseñó a tejer crochet y ella se pasaba el día haciendo pequeños manteles para apoyar cosas, ya sea platos, vasos o floreros. A veces hacía manteles más grandes para recubrir la mesa principal. Cuando Aída se hizo señorita —antes que Celina, aunque fuera más grande— tuvieron que llevarla a un hospital porque no sabían cómo contener la sangre que le salía de la zona de abajo y sobre todo porque tenía un susto que manifestaba con gritos aún más fuertes que los de siempre. Aída parecía la más grande y eso a Celina le infundía un odio letal, sobre todo porque después de menstruar le salieron las tetas mientras que a Celina casi ni se le notaban.
Cuando eran adolescentes y se fueron del conventillo a una pequeña casa en el barrio de Once, Celina se armó su pieza en el living porque ya no soportaba más los ruidos y los olores de su hermana que, aunque tenía quince, no sabía contener sus necesidades. A los 19 años Celina conoció a Ricardo y decidieron casarse. Aída lloró mucho cuando entendió que su hermana ya no iba a vivir más con ella. En el casamiento hizo uno de sus numeritos y hubo que encerrarla en el baño un buen rato.
Después de la boda, Saúl, el papá de ambas, murió. Y, como su mamá y su hermana se quedaron solas, Celina las llevó a vivir con ella. A Ricardo le iba muy bien en su estudio contable y Celina estaba embarazada, así que se mudaron a una casa muy grande en la zona de Olivos y construyeron, en lo que sería la parte de arriba del garaje, una casa para Ester y Aída con cocina propia —aunque casi no la usaban— y baño completo. Después del nacimiento de Paola, vinieron Miriam y Gabriel. Fueron los sobrinos los que la apodaron: la tía Aída.
Ella era la encargada de limpiar los pisos y los baños todas las mañanas apenas Ricardo se iba a trabajar. Una vez que terminaba esa tarea —no sin regaños de su madre y de su hermana porque esto no estaba bien limpio o porque aquello había quedado manchado— pasaba a hacer los cuartos. Después de tender las camas y acomodar la ropa tirada, barrer un poco y pasar el trapo, llegaba la hora del almuerzo. Ricardo volvía del estudio y los chicos de la escuela. Todos se sentaban en la mesa grande del living. Al lado de su plato, la tía Aída siempre tenía un pequeño bol de chapa con zanahoria hervida cortada en pequeñas lonjas. Desde que era chiquita comía eso. Algunos médicos se lo habían recomendado para que sea menos retardada y quedó la costumbre. En la mesa se sentaba entre su mamá y su hermana que de vez en cuando le daban golpes por debajo de la mesa cuando hacía mucho ruido al comer y los chicos se reían. Es que a la tía Aída ya se le habían salido todos los dientes y no sabía manipular bien los postizos. Era normal que se le cayeran en el plato de zanahorias y como los chicos se reían mucho mucho, a veces la tía Aída se los dejaba caer a propósito. Ellos aplaudían porque solo se le veían las encías y parecía un monstruo. Celina los retaba y después le pegaba a Aída.
Después de almorzar, Ricardo se levantaba de la mesa y se iba a dormir la siesta. Celina le llevaba el café con un pedacito de torta de ricota o de manzana en una bandejita, mientras Aída y Ester levantaban la mesa y lavaban los platos. Ellas también dormían un rato hasta las cuatro de la tarde que era cuando preparaban el té. A la tía Aída se le tenía permitido mirar dos horas de televisión por día, nada más, porque según decía Ricardo: «De haber sido por ella se habría pasado todo el día frente al televisor sin hacer nada quedando más estúpida de lo que era». En ocasiones, cuando Celina salía a hacer algún mandado o a llevar a los chicos al médico y su mamá estaba tejiendo, Aída aprovechaba para mirar más horas de tele.
Algunas veces, Paola, Miriam y Gabriel la encontraban llorando en el baño muy bajito y cuando le preguntaban qué le pasaba y le acariciaban la espalda ella decía que se le había metido una basurita en el ojo, que no se preocuparan. Después los chicos le pedían que se sacara los dientes y ella los complacía y se reían un rato.
Cuando Paola cumplió quince años Celina quedó embarazada otra vez y así llegó a la familia Benjamín, el menor de todos. En la casa eran ocho. Algunas noches la tía Aída gritaba como cuando era chica, como un lobizón. Esas noches Celina se mantenía en vigilia cuidando que nadie se levantara ni se asustara y agradecía a Dios que Ricardo tuviera el sueño tan pesado y no se despertara. Si al día siguiente en el desayuno alguno de los chicos decía que había escuchado un aullido, ni Celina, ni Ester, ni la tía Aída decían nada o quizás decían: «Qué raro, yo no escuché nada». «Habrá sido alguna pesadilla», decía Ricardo, mientras se limpiaba la boca con un repasador cuadrillé y les pedía a los chicos que se apuraran, que se hacía tarde para el colegio.
Había algunos días que la tía Aída no quería limpiar y se metía en la cama, tapada íntegramente con el edredón de plumas, pensando que nadie la iba a encontrar. Pero Celina le gritaba y le decía: «Qué fácil hacerte la retardadita para no limpiar, muy bien te salen el berrinche y los gritos. Qué selectiva que sos para ser mongoloide, si yo quiero te dejo tirada en la calle, pero no lo hago porque tenemos una madre en común». Ester se quedaba en la cocina con la radio encendida bien fuerte para no escuchar el espectáculo entre sus hijas.
El viernes era el día preferido de la tía Aída porque su hermana le daba una bolsa de caramelos, que si bien le tenían que durar toda la semana —había uno por cada día—, la tía se los comía todos, aunque después le dolía la panza. Y Celina ya iba con: «Te dije, te dije que tenías que guardarlos». Y la tía Aída se reía a carcajadas, le daba un abrazo y Celina le acariciaba la cabeza.
El domingo Ester y Aída se quedaban en la casa solas porque Ricardo, Celina y los chicos se iban al club. Ese día estaba permitido mirar la tele todo el tiempo que ella quisiera, incluso en el almuerzo. A veces iban a dar una vuelta manzana agarradas del brazo y se sentaban en un banco de plaza. La tía Aída se posaba en alguna hamaca, cerraba los ojos y se tiraba para adelante y para atrás. A la tía Aída le gustaba mucho cuando los chicos volvían porque siempre le contaban todo lo que habían hecho, con quién habían jugado y ella podía imaginárselo, pero todo se cortaba cuando Celina decía: «A bañarse, a bañarse».
Cuando los chicos fueron grandes se casaron en seguidilla. Primero Paola, después Miriam y último Gabriel. Solo quedó en la casa Benjamín. Al poco tiempo del nacimiento de Bárbara, la primera nieta de Celina y Ricardo, Ester se enfermó. «Al menos pudo conocer a su bisnieta», decían mientras agonizaba. Todos temían por la tía Aída, pero ella fue la que mejor se repuso cuando su madre falleció. En cambio, Celina estuvo más de un año hasta recuperarse. En la casa pasaron a ser cuatro: Ricardo, Celina, Benjamín y la tía Aída.
Cuando Ricardo se jubiló y pasaba menos tiempo en el estudio, la casa se empezó a poner un poco más ríspida. En cada almuerzo, él suspiraba cuando la tía Aída hacía ruido con los dientes. La tía Aída lloraba y decía «me duele, me duele» porque Celina le pellizcaba las piernas por debajo de la mesa. Cuando terminaban de almorzar y Ricardo subía, Celina miraba a los ojos a su hermana bien fijo y le decía: «Si seguís comiendo como un animal te voy a llevar al zoológico que es donde te merecés estar».
Pero después ya no solo era la forma en la que comía, sino que Ricardo se quejaba porque Aída no tendía del todo bien la cama, o por el polvo que quedaba después de la barrida, o porque los muebles no estaban lustrados como se debía. Y que se pasaba más horas de las permitidas mirando televisión.
Un día Ricardo le dijo a Celina que tenían que pensar definitivamente en internar a Aída y ella se puso a llorar y le suplicó que no lo hiciera, que no podía dejarla sola, que su mamá antes de morir le había pedido que la cuidara. Le repetía que era su hermana, que era su sangre, que era su hermana, que era su sangre.
Mientras tanto, la familia se iba agrandando. Paola ya iba por su tercer hijo, Miriam por el segundo, Gabriel por el primero y Benjamín había anunciado que se casaba. A los nietos de Celina y Ricardo también les divertía mucho cuando a la tía Aída se le caían los dientes en el almuerzo y ella volvía a sonreírles y a hacerles muecas como cuando sus padres eran chiquitos. Pero ahora ellos eran los que les decían que no se rieran de la tía, que la cortaran, que eso era muy feo.
Cuando Celina se cayó en el jardín de la casa, se rompió la cadera y estuvo internada durante un mes, la tía Aída lloró mucho y fue la que más estuvo en el hospital. La ayudaba con la comida y le llevaba los crucigramas que tanto le gustaban. No bien le dieron el alta, los hijos decidieron que tenían que vender la casa de Olivos y mudarse a un departamento cerca de ellos, que vivían en el barrio de Belgrano. La casa ya era muy grande para ellos dos solos. Además, le plantearon a su madre que en su nueva condición —iba a tener que estar en silla de ruedas por un tiempo indeterminado— no podía seguir haciéndose cargo de la tía Aída. Que iban a encontrar un buen hogar para que ella viviera. Celina lloró y lloró y cuando se lo contó a Aída ellas lloraron juntas y Aída gritaba que no quería ir a ningún hogar que se quería quedar con su hermanita, con su hermanita. Y cuando llevaron a la tía Aída al hogar volvió a hacerse encima como cuando era chica, llegó toda manchada y Celina le dijo que se quedara tranquila que ahí iba a estar mejor.
Todos los días religiosamente Celina la llamaba por teléfono a las tres de la tarde, y ese era el momento más feliz del día para ambas. Hablaban exactamente veinticinco minutos. Aída le contaba lo que había comido y a qué había jugado por la mañana. Le preguntaba a su hermana qué tal estaba de la cadera, cómo era el nuevo departamento y qué flores había puesto Ricardo en el balcón. Le decía que la extrañaba y que la quería mucho. Y cuando la tía Aída murió, ninguno supo qué decir en su entierro. Nadie lloró. Ni siquiera Celina. Solo rezaron una plegaria para que su alma descansara en paz y le dejaron caramelos sobre la tumba.