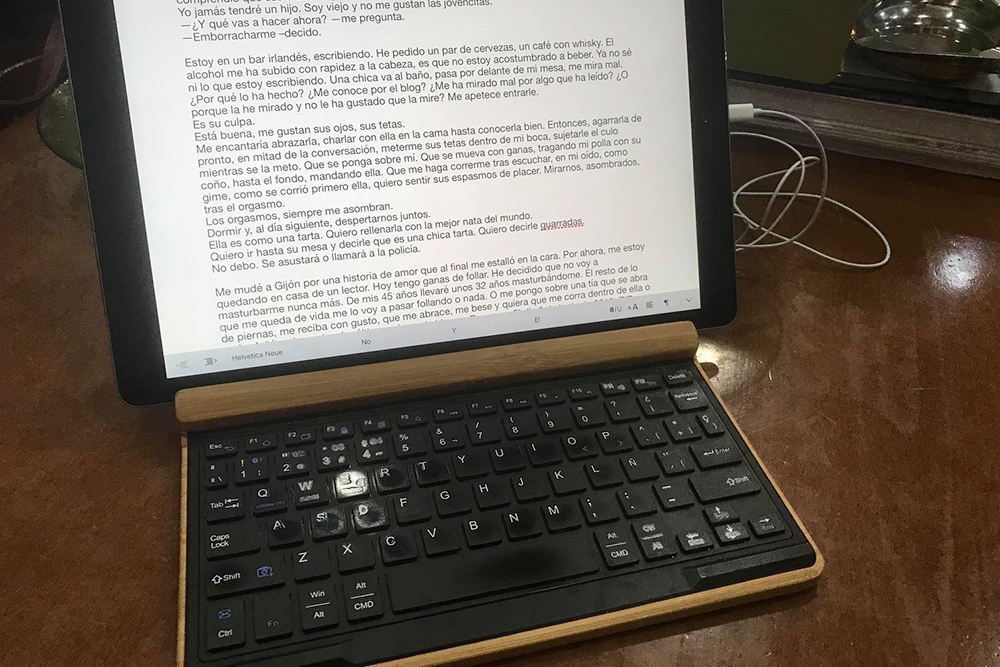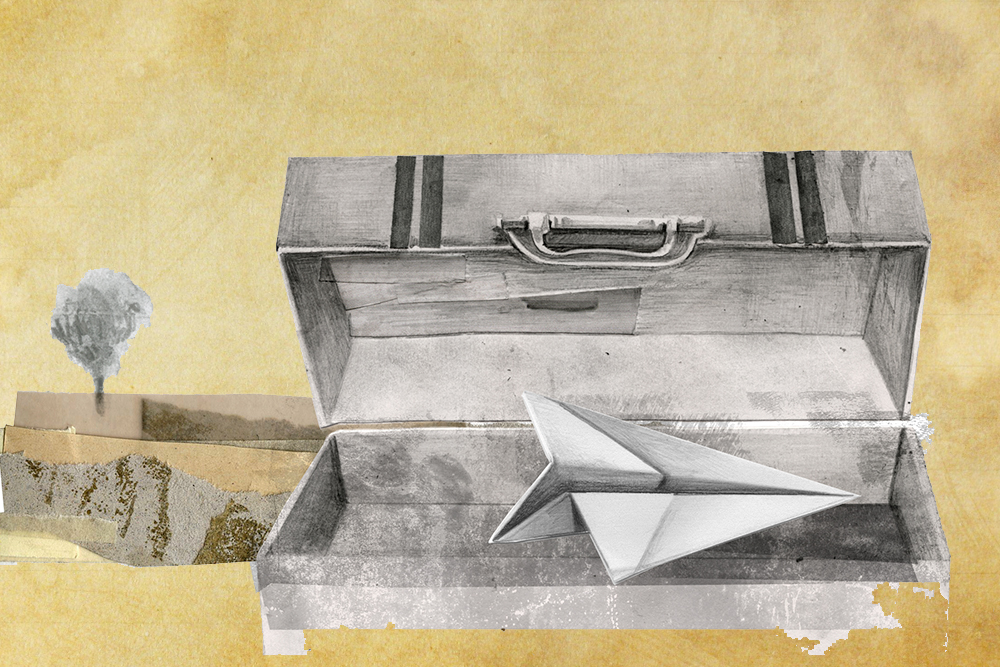Relato de ficción
 La más santa del pueblo
La más santa del pueblo
Existen infinitas maneras de reaccionar frente a una traición amorosa, y quizás no todas merezcan ser contadas. Pero aquí hay una que sí. Escuchen y lean este gran debut en Orsai de la escritora Florencia Romero, que describe, con buen pulso, el camino hacia la santidad de una mujer engañada.
Hace dos años me divorcié de Ignacio. La depresión me dejó casi pelada, me llenó la cara de granos y volvió a la nicotina mi mejor amiga. El garaje de la casa que compartíamos se transformó en kiosco. No me tomé el trabajo ni siquiera de ponerle nombre, solo colgué un cartel led que dice: «Kiosco 24 horas», en azul y rojo. Este ahora es mi trabajo: vender cigarrillos, golosinas, cartulinas, gaseosas, forros, petacas y, cada tanto, ibuprofeno de canuto. De fondo tengo puesto un televisor con Investigación Discovery; todo el día muertos y clientes, que en esta ciudad a veces son la misma cosa. No me puse un kiosco por necesidad económica, ni porque me interesara la atención al público ni por tener una ocupación, sino porque me entusiasmó la idea de no tener que salir de casa, asegurándome la dosis justa y saludable de contacto social. Una increíble excusa para no tener que ver a nadie de mi entorno cercano.
Ignacio sigue siendo dueño de la concesionaria de autos más grande de la ciudad. Me pareció una gran venganza vender el auto y usar el garaje de kiosco, la mejor manera de sacarlo definitivamente de mi vida. Lo sigo odiando, nada cambió, sigue siendo un colorado imbécil. A mis 38 años, en una ciudad chica como esta, me entregó a una condena social que jamás voy a perdonarle. Esa mañana desayunamos juntos antes de que se fuera a la concesionaria. Él preparó el mate mientras yo le planchaba la camisa que iba a usar, agarró la billetera, las llaves y se fue. Al rato sonó el teléfono: era él. Llamaba desde la clínica. Tuve que ir a llevarle el carnet de la obra social a la guardia. Me engañó con una de sus empleadas, se quedaron abotonados como dos perros en un campito. Quién iba a creer que fuera tan osado para el sexo, siete años de novios, cuatro de casados y nunca me pidió el orto. Le pareció una buena idea contármelo todo por teléfono.
Demoré menos de cinco minutos en llegar a la clínica y desde que puse un pie en la vereda pude sentir por primera vez la tensión del silencio, una presión extraña que no me pertenecía a mí ni al colorado, algo que era de todos. Tenía la sensación de que todos me veían como a un animal salvaje antes de dar un zarpazo. Todo parecía anticipar una desgracia, una reacción desesperada. Cuando entré al sanatorio, recuerdo haber tenido la sensación de llevar una granada en el bolsillo, ese nivel de peligrosidad representaba para todos. Pero no grité, no hice escándalos; simplemente entré a la habitación, amasé la granada en mis manos casi con placer y abrí la puerta: no me había cruzado jamás con una mirada rogando piedad como la de Ignacio. Yo era una potencial verduga para él y para mí fueron cinco minutos de un goce inexplicable. Cuando abrí la billetera para sacar el carnet, vi la foto 4×4 que llevaba de él, la observé un rato. No pude evitar detenerme en su pene, todo inflamado, muerto de miedo y envuelto en un gel azul que sostenía con su mano izquierda. En un impulso, saqué la foto y el carnet de plástico duro y los rompí como pude, con dificultad y bronca. Unas gotas de sudor me corrieron por las sienes y cuando terminé le tiré los pedazos por la cara: «Pagalo por particular», fue lo único que dije y cerré la puerta mientras escuchaba su respiración agitada.
Sabía que la ciudad entera iba a enterarse muy pronto del asunto. Salí de la clínica que parecía un templo y pasé por la agencia de autos. Estuve parada frente al escritorio vacío de la recepción.
Subí al primer piso, directo a la oficina de Ignacio, donde estaba la caja fuerte. Abrí la puerta y me encontré con su silla tirada en el piso y llena de lubricante, el escritorio desordenado, la camisa celeste llenándose de arrugas en un rincón, el envoltorio de un preservativo, un aro de mujer y un olor a sudor y orgasmo espantoso. Cerré la puerta despacio, tomé aire y atravesé el pasillo con un solo objetivo. Hablé con el contador y le pedí 300 mil en efectivo, entendí fácilmente que ese día nadie podía negarme absolutamente nada. Todos temían por mi reacción y yo los comencé a perturbar con mi calma, me volví poderosa, es increíble lo que pueden generar la lástima y el miedo. No sabía si sentirme la reina de las desgraciadas o una bomba de tiempo, pero pensaba despacharme con todo. Cuando Armando abrió la caja de seguridad y sacó el fangote de guita, se lo hice contar para poder disfrutar un rato más de esta fuerza extraña que me acompañaba.
Salí de ahí con la misma dignidad con la que había entrado pero ahora llena de dinero. Subí a mi auto y me fui a la zapatería, el rumor se desparramaba como las ondas que se dibujan después de haber tirado una piedra al río. Yo me sentía cada vez más noble y en un pedestal, en mi cabeza sonaban todas canciones de triunfo, la gente apenas me miraba y casi no me dirigían la palabra. Altiva, pedí unos stilettos que había visto en la vidriera, eran de animal print, taco de quince centímetros, nada más vulgar, pero carísimos. El reflejo más puro de la gente de esta ciudad bien aspiracional, grasa. Los compré sin probármelos, como quien responde a un capricho. Salí de la zapatería y de camino pasé por la farmacia, me pesé: 50 kilogramos exactos, compré un esmalte color carmín Nueva York y una gillette nueva. Fui a casa, entré directo a la ducha, me bañé, me depilé completa, me pinté las uñas de las manos y los pies, me encremé y busqué en el cajón una tanga roja de encaje que había comprado hacía meses para el casamiento de una prima. Me la puse junto con los zapatos y me paré frente al espejo. Me miré por horas, envuelta en una nube de humo de tabaco. Nunca en mi vida me había observado tanto, me perdí en la vanidad hasta que se me acabaron los cigarrillos. Un vacío enorme me llenó el pecho y ahí, recién ahí, lloré. Lloré horas, rompí cosas, grité, fui al baño y, antes de tirar la cadena, me saqué el anillo de casada y lo tiré al inodoro. Me vestí y no me saqué los zapatos. Volví a salir.
Fui al kiosco de la rotonda y me compré una etiqueta de cigarrillos y un pebete de salame, fui hasta la estación de servicio, llené el tanque de nafta y estuve dando vueltas por horas. Recorrí cada rincón repasando las miserias de todos los habitantes de esta ciudad inmunda. Engañadas, engañados, estafadores, masturbadoras seriales, la del video porno, las dos hermanas locas que tienen las ventanas llenas de recortes de canciones de iglesia, el fenómeno nacional que mueve cosas con la mente, todos en sus casas, disimulando sus vergüenzas detrás del ladrillo a la vista. El recorrido fue largo y me volví a quedar sin cigarrillos a las 2 y 7 de la mañana. Nada, ni un almacén, ni un Serviclub, ni un kiosco. Manejé treinta kilómetros hasta conseguir tabaco, fueron los cuarenta minutos más largos de mi vida. Cuando volvía a casa por la ruta miré el asiento de acompañante lleno de etiquetas de cigarrillos y billetes sueltos.
Antes de entrar, me detuve en la vereda de mi casa como si fuera parte del recorrido. Me bajé del auto para abrir el portón y las luces rebotaron contra la pared blanca dejándome casi ciega. Apoyada contra la puerta, en medio del encandilamiento, pude verlo todo. Decidí que de ahora en más ningún miserable tendría que vagar kilómetros para sobrellevar su miseria. Mi kiosco iba a ser el refugio y la única opción para la desesperación, algún día me volvería indispensable para el mundo. Podría haber elegido convertirme en mártir pero decidí ser una santa.