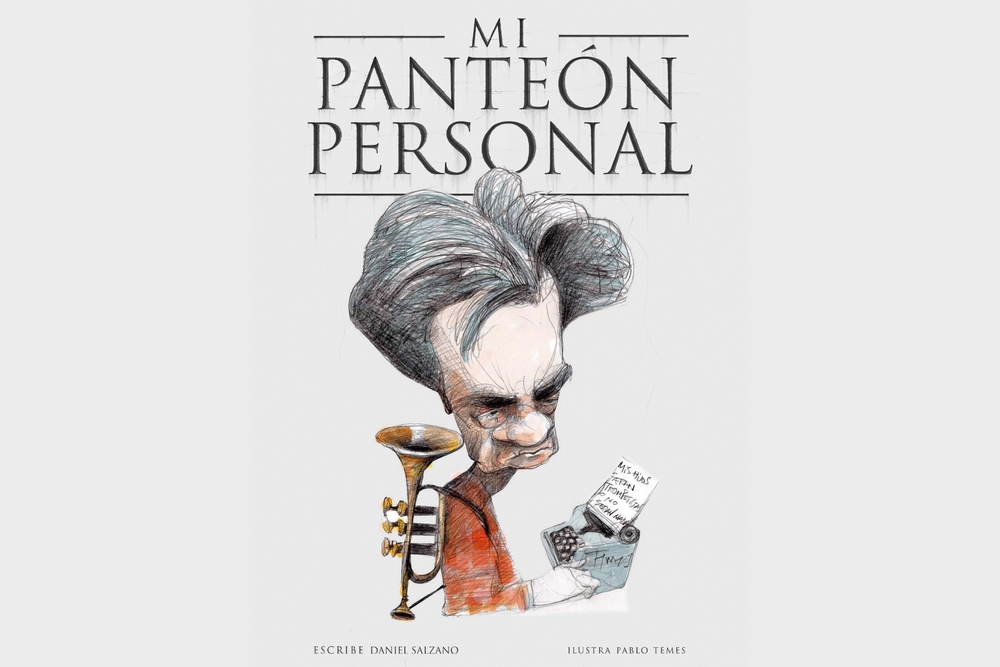Crónica introspectiva
 Y un día sucede
Y un día sucede
Este texto de Mori Ponsowy es un tratado conmovedor sobre la muerte de su madre. Pero también es un relato autobiográfico y una exploración sobre el dolor y la pérdida. Lo publicamos por primera vez en la última edición en papel de Revista Orsai, y ahora lo compartimos con todos ustedes leído por su autora en primera persona.
Quiero escribir sobre mi madre. Sobre la muerte de mi madre. Y me da vergüenza. Siento que hacerlo es, en cierto modo, obsceno. Como si morirse ―o escribir sobre la muerte― fuera de mal gusto. Quizás tampoco a ella le gustaría que yo escriba acerca de esto. «Esto»: su muerte. Odiaría saber que escribo sobre ella durante ese tránsito, en vez de recordarla en su esplendor. Pero yo recuerdo su muerte. Todos los años que estuvo muriendo. Esa agonía inagotable. Recuerdo más su muerte que su vida.
Discúlpame, mamá. No quiero hacerte daño.
Nunca quise hacerle daño. Quise salvarla. Aun cuando era niña, hubiera querido salvarla.

¿Tienes frío, mamá? ¿Te gustan las flores que te traje? ¿Cómo te gustaría que te recordara? ¿Qué quieres que cuente? ¿Las cosas que nos hacían reír? ¿Puedo contar la manera en que, jugando, escupías en el vino de tu copa cuando era lo último que quedaba de la botella y papá quería quitártelo? Me gustaba cuando peleaban así, de mentira. ¿Puedo contar lo que solo me contaste años después: que cuando se iban los invitados de casa y llevabas los platos a la cocina, tomabas el vino que quedaba en todas las copas porque dejarlo te parecía un desperdicio? No, Ma: nadie va a pensar que eras borracha. Eras graciosa. ¿Sabes qué me da pudor? Usar los verbos en pasado.
¿Puedes oírme?
Y eras… ¿cómo aceptar el pretérito imperfecto? Si durante toda mi vida estuviste en presente, ¿cómo voy a aprender, de pronto ―aunque hayan pasado ocho meses― cómo voy a aprender que ahora, en este presente, debo conjugar a mi madre en otro tiempo? Dondequiera que estés, me gustaría escribirte siempre en presente. En este presente en el que querría abrazarte, pedirte perdón, besarte, darte calor. Debe ser frío allá, donde nunca llega el sol.
Elegante. Eso quiero decir. Y preciosa. Siempre vestida haciendo juego los zapatos y la cartera. Siempre arreglada. Tan femenina. Eso le va a gustar que cuente. Y también que cada blusa se guardaba muy bien doblada en una bolsa finita de plástico transparente. Y los zapatos en sus respectivas cajas con una anotación afuera en marcador grueso para saber cuáles eran. Y las remeras guardadas según el color. En el costurero: los botones grandes en un frasquito, los medianos en otro. Y todo en casa siempre inmaculado con ese olor a limpio, fresco, con ese orden perfecto que invariablemente me esquiva desde que terminé la escuela y me fui de ahí.
¿Te acuerdas esa vez que viniste a visitarme ―por ese entonces ya usabas andador― y quisiste subir la escalera para ver mi cuarto? Cada escalón era una cumbre. Quedabas agotada después de cada uno, como si hubieras venido corriendo desde lejos. Pero tú eras (ojalá seas todavía, dondequiera que estés) fuerte: tenías (¿todavía tienes, Ma?) una voluntad inquebrantable. Y esa vez en casa subiste, claro. Y mi cuarto te pareció bien: estaba ordenado. Y quisiste ver dentro del armario y a mí me parecía que estaba perfecto, pero no. Es un horror, dijiste. ¡Cómo! ¿Por qué?, dije. Las perchas, Mori. ¿Qué pasa con las perchas? Tienen que ser del mismo color. ¡No tengo todas del mismo color! Entonces al menos que las de un color estén todas juntas arriba, y las del otro color, abajo. Te sentaste sobre la cama y fuiste diciéndome cómo hacer. Pantalones, abajo. Blusas y vestidos, arriba. Quedó lindísimo.
Te prometo que en cuanto termine de escribir esto voy a volver a ordenar las perchas como me enseñaste.
Creo que esa fue la última vez que vino a casa. Después vino la época en que solo salía de su cuarto una vez por semana: los domingos, cuando yo iba a visitarlos. Cuando salía y notaba que algo estaba fuera de lugar, que alguna planta se estaba marchitando, respiraba hondo y cerraba los ojos. Era su casa y las cosas no estaban como antes. Cuando terminemos de almorzar voy a regar las plantas, Ma, no te preocupes. Me apretaba la mano. Su silencio siempre dijo tanto más que las palabras. ¿Cómo pude haber ido solo los domingos? ¿Por qué no fui más? Es que fueron años. Y yo estaba con mis cosas… Ella bajaba y los tres comíamos juntos en la cocina. Bajar no era tan difícil. Lo difícil era subir. ¿Cuánto tardábamos en llegar arriba después de comer? Me daba pavor. Y ella decía: odio ir tan despacio, yo, que siempre fui apurada. Como si se enojara consigo misma. O con su cuerpo, más bien. Vivimos en una dimensión y nuestro cuerpo en otra: no somos lo mismo, aunque sea casi imposible decir qué somos. En todo caso, no somos una caja de zapatos que tenga escrito con marcador qué hay dentro. Yo tenía miedo. Pensaba que podía desplomarse en cualquier escalón. Me daba mucha tristeza. Verla así, tan chiquita, tan encorvada, apoyada en mí, haciendo ese esfuerzo sobrehumano por subir.
¿Me escuchas, Ma? ¿Puedes verme? ¿Sabes qué hago cada día?

Una vez, muchos años antes de que te fueras, te pregunté: ¿tienes miedo de morirte, mamá? Cuánto me costó hacer esa pregunta. Te gustaba hablar del tiempo, del jardín, de las flores, de papá, de Mati. Íbamos las dos en el auto. Manejabas tú. Rápido, como siempre manejaste. Íbamos en silencio y junté valor. Necesitaba saber. Estabas sana, todavía. No había una razón precisa para preguntar eso, pero yo quería acercarme. Saber qué se sentía tener setenta y cinco años. Qué se sentía saber que, independientemente de cuánto tiempo te quedara, nunca sería demasiado. ¿Cinco años? ¿Diez? Yo no pienso en esas cosas, contestaste. Los que piensan en eso son tu padre y tú. Ustedes son más complicados. Tema cerrado. Nunca más pregunté. Pero años después, cuando ya faltaba poco, cuando ya no podías caminar, ni levantarte de la cama, cuando casi no hablabas, estabas temblando, Ma, y no era de frío. No sé de qué era. Habías dejado de comer desde hacía cinco días. Hacía tres que no tomabas agua. Yo llevaba la cuenta con terror. Las manos, los brazos te temblaban, Ma, no podían quedarse quietos. El temblor nacía adentro. Perdón que te cuente esto. Te agarré las manos. Estaban frías. Te besé. Y me miraste con tus ojos nublados. Estoy muy angustiada, me dijiste, en un susurro. Tu mirada era una súplica. ¿Qué me pedías? ¿Estabas contestándome la pregunta de tantos años antes? Te quiero mucho, contesté. Estoy aquí. Voy a estar contigo todo el tiempo, contesté. Como si mi estar allí pudiera aliviarle el camino.
Mamá, perdóname. ¿Qué puedo hacer por ti?
Durante las últimas semanas la doctora se quedaba sin responder casi todas las preguntas que yo le hacía. ¿Por qué tiene fiebre? ¿Por qué no se despierta? Me daba vergüenza hablar de ella en tercera persona cuando ella estaba ahí, escuchando. Yo sabía que escuchaba aunque hubiera dejado de hablar. ¿Por qué en tercera? El idioma es inmisericorde. Ahora entiendo que haya lenguas sin tiempos verbales y sin personas. Si la cuántica tiene razón, si pasado, presente y futuro existen simultáneamente, habría que repensar nuestra gramática. Según esa cuántica que no entiendo, ella está. Lo que no sé es dónde, ni cómo, ni cuándo volveré a verla. Pero si la cuántica tiene razón, ahora mismo nos estamos viendo en algún lugar. Vamos de la mano al supermercado. Estamos en Lima. Yo aún no he empezado a ir a la escuela. Tengo cuatro años. Una mujer indígena está sentada en la vereda y vende huevos frescos. Mi madre compra una docena. La mujer los envuelve en papel de diario y, como todas las semanas, me regala el decimotercero: uno pequeñito. Parece de juguete. Me gustaba ir de la mano con ella por la calle. Pretérito imperfecto. Todavía hoy me gustaría ir de la mano con ella. Condicional simple. Siempre me va a gustar ir de la mano contigo, Ma. Futuro cuántico.
Yo hubiera querido limpiar su cuerpo cuando ella dejara de respirar. Había imaginado cómo hacerlo. Tenía anotada una oración que pensaba decir mientras tanto. Quizás había escrito algún verso. Lo releía de vez en cuando para no haberlo olvidado cuando llegara el día. Sabía dónde estaba la toalla blanca con que la lavaría y otra, también blanca, muy suave, para secarla. Mientras tanto, le iría hablando para que ella no tuviera miedo. Para estar al lado suyo en ese tránsito. No es que crea en una vida más allá de esta. Ella tampoco creía. Sí creo que ―de eso estoy casi segura― aunque el corazón deje de latir y el cuerpo de respirar, el cerebro se apaga solo de a poco. Ese universo de neuronas no se extingue inmediatamente. Sigue en actividad hasta un tiempo después, aunque quizás sea una actividad más lenta y no podamos registrarla, ni sepamos bien qué siente, qué piensa, qué escucha entonces. Y yo quería acompañarla. Estar con ella. No dejarla sola. Ponerle un vestido que le gustara. Peinarla. Que estuvieras linda, Ma. Honrarte.
¡Cuánto te gustaba manejar y pasar a los demás autos! Decías que papá iba muy despacio, le indicabas a qué carril pasarse, ¿te acuerdas? Y cuánto lamentaste que no te dejaran seguir manejando después del ACV. Solo me afectó el habla, vivimos lejos, ¿por qué no puedo manejar? Ahora dependo de los demás, decías. No puedo ir sola al cine. Ni a comprarme una bombacha. Estoy presa acá.
Y eso que todavía caminaba sin andador. Y eso que no había pasado ninguna de todas las cosas que le pasaron después.

Quizás siempre quisimos hablar sobre temas distintos. Yo quería que ella me hablara sobre lo que callaba. Me parecía que eso era lo más importante. Lo que le dolía. Y hubiera querido ayudarla a llevar ese dolor. Ella cuidaba el jardín.
Siempre quise salvarla.
«Y un día sucede: lo que has temido toda tu vida, exactamente eso». Un verso de Marie Howe.

En algún momento después de mi infancia y antes de la adolescencia, empecé a temer que se muriera en medio de la noche. No sé cómo empezó. Ni por qué. Ni exactamente cuándo. Por alguna razón era algo que no podría ocurrir durante el día pero, en cambio, la posibilidad de despertarme una mañana y que ella ya no estuviera me impedía dormir. Lloraba anticipadamente. No podía imaginar la vida sin ella. ¿Cómo soportar la tristeza de haberla perdido? Era algo que no debía ocurrir de ninguna manera así que, después de unos cuantos meses de esa angustia nocturna, encontré una solución. Cuando ella venía a despedirse yo le decía: «Hasta mañana». Era una orden. Operaba como un conjuro. Mis palabras la mantendrían viva hasta la mañana siguiente. Eso sí: la condición para que operara el conjuro era que esas palabras fueran las últimas que se dijeran en toda la noche. De lo contrario perderían su efecto. Por eso, si ella decía «buenas noches» y yo respondía «hasta mañana» y luego ella agregaba «que duermas bien», yo estaba obligada a volver a decir: «Hasta mañana». La despedida a veces se alargaba más de la cuenta: yo diciendo el conjuro cada vez que ella decía algo más; yo murmurando «hasta mañana» desde mi cuarto cuando escuchaba hablar a mi padre en su habitación. Nunca le conté nada.
El miedo desapareció. Hasta que muchos años más tarde, durante un viaje, los bomberos tuvieron que sacarla de la habitación de un hotel. Tenía setenta y seis años. El miedo desapareció. Hasta que una madrugada se levantó de la cama y a los pocos pasos se cayó y una ambulancia la llevó al hospital inconsciente. Setenta y siete. Meses después tuvo un derrame pericárdico que le oprimía el corazón y la mantuvo en unidad coronaria durante una semana. A los setenta y ocho, ya anticoagulada y con el segundo marcapasos, se cayó en las escaleras de un teatro, se rompió la nariz y pensamos que se desangraría antes de llegar al hospital. ¿Cuántas veces pensamos que se moría?
No sabíamos que lo peor estaba por venir.
Perdóname. Ya sé que no te gustaría ―que no te gusta― que escriba acerca de esto.
Tengo mensajes de voz tuyos en el teléfono. A veces abro WhatsApp y los escucho. De hace tres años. De hace dos. Tu voz. Aquí. Conmigo.
El otro día me quemé con una olla de agua hirviendo. Estaba por colar los fideos ―sí, Ma, estoy comiendo bien; sí, también como carne, no solo fideos― y se me cayó encima. Todo el muslo derecho quemado. Me puse Platsul ―tú me enseñaste a tenerlo siempre en la cocina― y llamé al médico.
Mientras me ponía compresas de agua fría pensaba: qué va a decir mamá cuando le cuente.
Es de tercer grado la quemadura, Ma. Ya se está curando. Los primeros días me dolía mucho. No podía caminar. La carne viva. Supurando. El dolor punzante.
Y entonces pensé: ¿cuánto tiempo tuvo ella que aguantar un dolor así? ¿Cuántos años? Mi mamita.
Cuando llueve fuerte, con relámpagos; cuando la calle parece un río; cuando los árboles se doblan de un lado a otro de tanto viento: entonces me dan ganas de llamarte. ¿Viste cómo llueve, Ma? Solo para decirte esa tontería. Qué barbaridad, dirías.
¿Dónde estás?
El otro día estaba cruzando la vía del tren. Ya había bajado la barrera, pero yo iba caminando y no se veía venir el tren por ninguno de los dos lados, así que crucé igual. Y mientras cruzaba, de pronto, pensé: ojalá haya mirado mal y el tren esté viniendo. Uno no decide pensar las cosas que piensa. Vienen solas, Ma, no es mi culpa. Quiero morirme así: de pronto. No, no es que quiera morirme ahora, no te asustes. Es que no me hubiera importado morirme ese día si pasaba rápido. Que venga el tren y se acabe todo de una vez. Eso fue lo que pensé. Lo dije en voz alta.
Nadie me escuchó.
Hacía trampa cuando jugaba al truco. Igual que su mamá. Igual que yo.
¿Por qué no jugamos truco todos en la cama durante los años en que estuvo enferma?
Los porotos para llevar los tantos estaban en un frasco de vidrio marrón. Venían de Lima esos porotos. Deben seguir estando ahí. Llevan más de treinta años encerrados en ese frasco oscuro.
¿Cuánto tiempo puede durar la vida latente de una semilla?
Si los siembro, quizás algunos broten.
¿Y qué gano con eso?
¿Una metáfora?
¿Eso gano?
Cuando iba a verla la ayudaba a bañarse y a lavarse el pelo. Al principio se levantaba de la cama y se agarraba del andador hasta llegar al baño. Después, ya no podía bajar sola de la cama: había que moverle las piernas hinchadas, la piel tirante; ponerle una media y luego la otra; una pantufla y luego otra; ayudarla a ponerse de pie. El camino desde la cama al baño llevaba minutos. Arrastraba los pies. Un pasito. Otro. Su cuerpo pequeño. A veces, se miraba cuando pasaba al lado del espejo. Luego cerraba los ojos y movía la cabeza de lado a lado, lentamente. En el baño, yo abría el agua caliente para que hubiera vapor y ella no tuviera frío. Le sacaba el camisón. La bombacha. Ella se sentaba sobre una banqueta de plástico bajo la ducha. El agua está fría, Mori. Ahora está muy caliente. No, no, así está muy fría. Gracias, así está bien… ¡Ahora me estoy quemando! La envolvía en una toalla. La ayudaba a salir de la ducha. Le ponía crema en todo el cuerpo. Me pedía que no le quedara húmedo entre los dedos de los pies. Perdóname, mamá. No sé qué hacer con esto.
«Me casé con la mujer más linda de Buenos Aires», solía decir mi padre. Todavía lo dice.

A veces deseé que se acabara esa agonía de una vez. Que se acabaran los sustos. Que pasara, al fin, lo que de todas maneras iba a pasar. Eso que tanto temíamos.
Desear eso: lo que más se teme.
Irme de su casa era un alivio.
Quería que todo se terminara.
Me parecía que no la quería. Una frialdad en el alma, eso sentía. Anestesiada. Quizás soy una mala hija.
¿A quién le pido perdón?
La primera vez que estuvo dos días sin despertarse, volví una noche tarde a casa deseando que se muriera.
Al día siguiente me levanté muy temprano y fui a verla. El corazón embalsamado. El mío. No sentía nada. Que se acabe todo. Ya.
Y cuando entré a su cuarto estaba sentada en la cama, despierta, tomando té. ¡Estaba tan linda! Me sonrió como si acabara de hacer trampa en las cartas y solo ella y yo lo supiéramos. Toda iluminada. Las mejillas de color rosa. En sus manos, la taza de té. Las cortinas abiertas y, afuera, el cielo de invierno sin una nube. ¡Hola!, dijo. ¡Me sentí tan feliz! ¡Estaba viva! ¡Sonreía! ¡Qué alegría verte, Ma! Había renacido una vez más. Siempre renacía.
¿Quizás sí la quería? Si no la hubiera querido, no me habría puesto tan contenta cuando la vi sentada, sonriendo con su taza de té.
Una vez, cuando yo todavía era adolescente, me dijiste: No importa lo que digas, yo sé que me quieres: no puede ser de otra manera.
Su ropa. Sus camisones. Sus blusas de seda y los pañuelos más lindos los repartí entre mis mejores amigas. A cada una lo que me parecía que más le podía gustar. Me mandan fotos: Caro con el sweater ese de color rosa de lana del Perú; Merce con el saco bordado; Helena en un museo con el pañuelo blanco a lunares negros; Silvina con otro pañuelo desde un viaje; Inés, en camisón. Me quedé con los pañuelos más pequeños. Esos que te ponías alrededor del cuello durante los últimos meses, aunque estuvieras en cama. Los encontré doblados, cada uno en una bolsita. Los puse en una caja blanca. Y cuando la abro siento tu olor como si estuviera abrazándote. Como si mi madre estuviera aquí, en casa, conmigo. Su mismo olor, meses después.
Si la llamé una vez por día durante treinta años, ¿cuántas veces la habré llamado?
Me siento culpable por no ir a visitarla más. Siempre me sentí en falta por no ir a verla más seguido mientras vivía y, ahora que no está, sigo sintiendo lo mismo. Se debe sentir sola ahí, encerrada en un cajón, cuatro metros bajo tierra, sin poder moverse, a oscuras, sin nadie con quien hablar. Debe querer peinarse.
Viví dentro de su cuerpo. De ella vengo.
¿Cómo abandonar a mi madre así, de esta manera?
La llevo en mí.
A veces, era una pierna lo que le impedía caminar. Otras, la espalda. Otras, la cadera. Un dolor tan fuerte que cambiar de posición en la cama le llevaba mucho tiempo. No la podíamos ayudar a moverse porque también le dolía que la tocáramos. Fueron años de dolores cotidianos. Había semanas en las que le picaba alguna parte del cuerpo. Iba cambiando cada día: el antebrazo, un muslo, los pies. No podía rascarse porque tenía la piel tan delgada que si se rascaba empezaba a sangrar. Tenía que ponerse gotitas en los ojos varias veces diarias para que no se le secaran. Siempre tenía un pañuelito de papel a mano porque le lloraba la nariz. Mi padre le decía: qué linda estás, Petunia. La besaba en los labios. Ella cerraba los ojos, sin creerle. Sin poder aceptar que ese cuerpo, el suyo, que ella siempre había cuidado tanto, se hubiera convertido en uno que le era ajeno.
Uno o dos meses antes de morir, despertó una mañana y se dio cuenta de que no le dolía nada. Hoy me siento bien, dijo, cuando la llamé. No puedo levantarme, ni hacer cosas, pero no me duele nada. ¡Qué bueno, Ma! Pero no era que Dios, el destino, o el azar le hubieran deparado un poco de paz: a cambio del dolor, vino la confusión: no sabía en qué año había nacido, si era de noche o de día, en qué día de la semana estábamos. Ella, que siempre había dicho que tenía cinco años menos de los que realmente tenía, de pronto, empezó a agregarse dos. ¡Falta una semana para tu cumpleaños, Ma! Sííí, decía, y los ojos le sonreían con esa inocencia que yo amaba en ella. Todos queríamos que llegara a cumplirlos: noventa y un años sobre la Tierra. Cuando nació vendían hielo de puerta en puerta. No existían las heladeras eléctricas. Ni las estaciones de radio. ¿Cuántos años vas a cumplir, Ma? Noventa y tres. ¡Noo, Ma! ¿Cómo vas a empezar a agregarte años a esta altura? ¿En qué año estamos?, me preguntó. A ver si te acuerdas, dije. Se quedó pensando, mirándome como si buscara un ancla. Dos mil, dijo. Y luego se corrigió: Estamos en dos mil uno o dos mil dos… No sé. Estoy un poco confundida.
El dolor se fue y, con él, se llevó el tiempo. Como si la sensación de dolor se hubiera llevado también una parte de su lucidez. O como si el dolor hubiera llegado a un umbral tal que el cerebro decidió apagar esa región de su conciencia. Faltaba una semana para su cumpleaños.
¿De qué le sirve a ella que yo escriba todo esto ahora?
Se quedaba dormida en medio de una oración. O quizás no se dormía, sino que olvidaba que la había empezado. Cerraba los ojos y cuando los abría ―o cuando despertaba― me decía: Qué bueno que te hayas quedado a dormir. Creía que era de mañana, pero era la hora de cenar. Parecía una niña. Una niña que decía que iba a cumplir noventa y tres. De regalo, me pidió un reloj. Grande, dijo. Que tenga los números bien grandes así los puedo ver. Quiero saber qué hora es. Le llevamos la torta de cumpleaños a su cuarto. Tomó vino. Sopló las velitas en la cama.
Estoy contando algo que no debería. Algo que no la haría feliz. ¿Cómo hago con esto que necesito contar?
Debe tener la boca seca.
¿Me perdonará algún día?
Con ese frío, y la dejé ir en camisón. Descalza. Ni siquiera tiene puestas las medias.