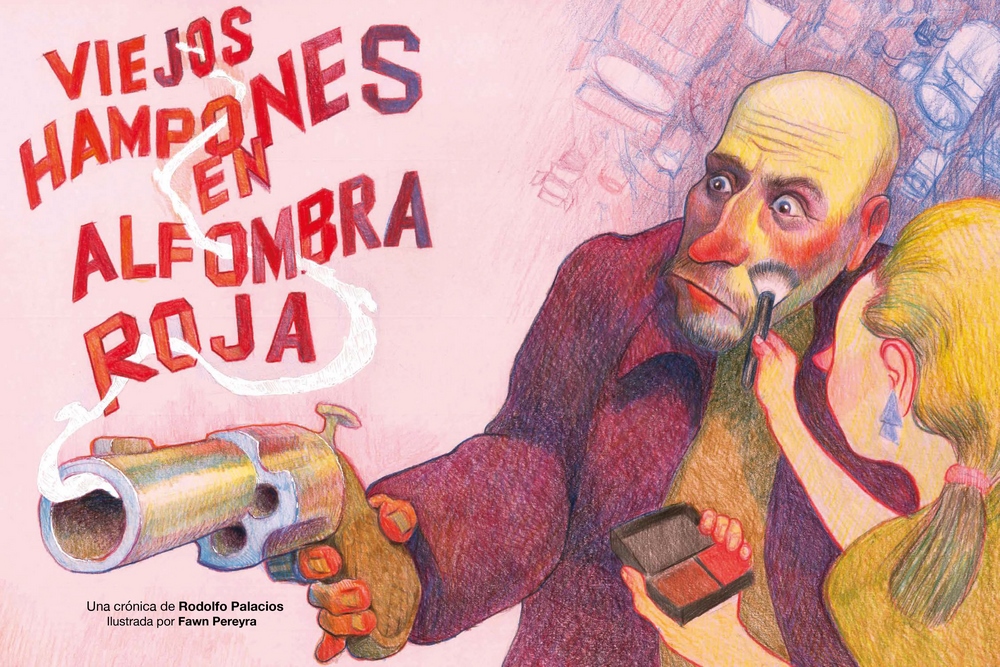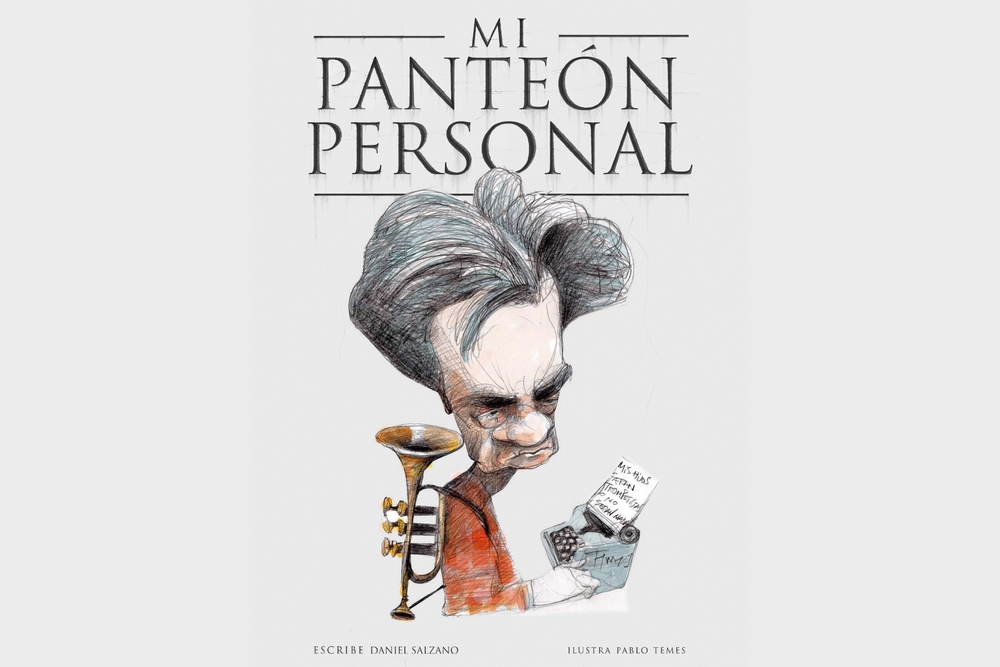Crónica narrativa
La respuesta está soplando en el viento
El viernes fuimos a San Pedro en el auto de Flor. El plan: la edición número catorce del festival de música country que se hace a orillas del Paraná. Mis amigas van desde hace seis años; yo me sumé por tercera vez.
En mi primer viaje dormimos ajustadas como anchoas adentro de una lata en la parte de atrás de los autos del camping de Tiro Federal. En el segundo mejoramos la organización y dormimos como canelones en tres carpas iglú que armamos también en Tiro. Este año pusimos un poco más de plata y alquilamos una de las cabañas del predio, con parque y parrilla para nosotras solas. Yo, además de poner mi parte, reservé una habitación privada en el centro por Airbnb, para poder quedarme leyendo hasta cualquier hora, y tener otro lugar en caso de no lograr dormir con la proximidad de tantos cuerpos, olores y respiraciones.
Aunque desde hace muchos años vivo sola, y duermo con tapones para los oídos y un ventilador industrial para conseguir ruido blanco, nada me aísla lo suficiente. Cada vez necesito más silencio para todo. Silencio, tiempo y distancia, por eso alquilé el cuarto extra a veinte cuadras de la cabaña. Sí, soy fóbica y mañosa. Soy lo contrario a una esponja. No quiero ni puedo absorber por demasiado tiempo nada que no sea mío.

Nos encontramos a las tres de la tarde en la casa de la calle Marechal que Tota comparte con Luz. Llegué en taxi con el bolso detonado de cosas: ropa, una botella de whisky, zapatillas, ojotas, libros y un juego de termo y mate. Arrastré el bulto como a un perro empacado y doblé en la esquina. Vi el auto verde clorofila de Flor estacionado a unos metros del portón de hierro con el capot levantado, y la vi a ella con la cabeza metida entre los bolsos, las cámaras para filmar, la pelota de fútbol, las sillas plegables, la heladerita y los packs de cerveza.
Sacó la cabeza, me miró, miró el bolso.
—¿Dónde lo vamos a meter?
—¿No hay más lugar?
—Sí, pero oíme, ¿te vas tres días a San Pedro o te mudás allá?
Flor se ríe con la boca grande como una canoa y con esos ojos achinados de gato recién despierto. La miro y se me despeja la mente. Flor sabe hacer silencio, sabe no incomodar. Creo que nunca mantuvimos un conversación larga, de esas importantes a las que me gusta subirme cada vez menos. Tengo demasiadas conversaciones en mi cabeza y hablar me parece una gotera. No es que no quiera hablar con nadie o que comunicarme no me importe, pero me siento perfecta mirando y escuchando, y me agobia el «Sil, ¿vos qué pensas?», es decir: me agobia responder y tener que dar mi opinión sobre lo que sea. Sobre una gorra, sobre política, sobre si está rico el mate. Tampoco sé empezar conversaciones, me falla la lubricación social. Eso no significa que no hable, sino que más bien tengo el deseo de ser soberana de mis intervenciones y de mis abstenciones. Hablar, si no me interesa, me desgasta físicamente. Por ejemplo, me hace daño comer acompañada porque hay que hablar, y nada me parece más tortuoso que tener que gestionar al mismo tiempo esas dos actividades.
Pero soy buena escuchando. Por eso, cuando una amiga o un amigo se separa me contacta. Puedo escuchar la máquina de la neurosis hasta ayudar a desactivarla. Hace poco, una ex y ahora amiga, hermana, me dijo que a mí no se me podía exigir nada, y al decirlo no fue crítica, sino más bien descriptiva.
—Sos como un gato que entra y se va cuando quiere, y te queremos así —dijo.
Menos mal. Porque quiero y necesito tener amigas. Me hacen bien, las elijo. Pero la dinámica de lo grupal exalta la participación y escupe a las silenciosas.
Hace unos meses Flor despidió a Jorgelina, su ex. A Jor le habían diagnosticado cáncer hacía quince años, cuando todavía eran novias y, a pesar de que habían estado un tiempo sin hablarse ni mirarse y cada una tuvo vetado aparecer por ciertos lugares para mantener la asepsia emocional —en el fondo somos mamíferos y está bueno dejar de olernos una vez que nos separamos— se amigaron un buen tiempo antes de que Jor empezara a ponerse muy mal de nuevo, y Flor la acompañó en la transición final. Pelada, hermosa, peleadora, mal llevada, amable, talentosa, con bastón y 39 kilos, Jor vivió quince años bailando, gestionando una casa cultural de y para lesbianas y poniéndose de novia, separándose y volviéndose a poner de novia, hasta morir rodeada de todas las amigas y de Flor, que me dijo: pude llorarla recién cuatro días después, cuando River metió un gol y salté en el sillón y grité y me rompí toda frente al televisor. Llorar es siempre el efecto de un desplazamiento.
Ese viernes —el del viaje— Flor hizo fuerza para entrar el bolso en el baúl, hasta que lo metió y ya no quedó un milímetro de espacio disponible. Después entramos en la casa para ver en qué andaban las demás. Hay mucho para decir de esa casa chorizo con tres cuartos gigantes, un baño con azulejos y sanitarios de los setenta, una cocina cálida como la de una casa de Avellaneda, y un patio de la misma longitud de la casa, con baldosas psicodélicas y plantas arriba de banquetas, en macetas, en frascos de conserva, y trepadoras y hasta un árbol. Pero me quedo con un póster que hay en la pared. Dice «Mejor Sola». En una fiesta le taché la S. Sé cuándo fue eso.
En esta casa —un búnker que funcionó siempre como un espacio de fiestas en fechas que nos sensibilizan a un par con disfunciones familiares: navidad, año nuevo— recibimos con Eleonora el primer día del 2014, el único primero de enero que pasamos juntas. Llegamos a la tres y media de la madrugada tomando del pico de la botella de un champán extra brut que venía en la caja de Navidad que le habían dado a ella en el trabajo. El día anterior me había llamado entusiasmada porque le habían dado mercadería de calidad.
—Ligué dos paquetes de almendras bañadas en chocolate —me dijo.
La idea era llevar el champán sin abrir y compartirlo con las pibas, pero terminamos descorchándolo sentadas contra una pared del Alto Palermo, en donde está el local de Rapsodia, mientras esperábamos a una amiga suya que nos iba a pasar a buscar. La amiga de Ele iba a la fiesta porque era amiga de una amiga mía, Julia, que a su vez había cogido con la ex novia de Ele cuando ella y su ex todavía eran novias, razón por la que Ele detestaba a Julia. Puede ser difícil de seguir, pero así somos. El primer capítulo de The L Word, leyenda entre las series lésbicas, lo ejemplifica muy bien cuando arranca con «El cuadro» o «The Chart»: un esquema que, valiéndose de flechas, une a todas las que tuvieron sexo entre sí, formando un mundo propio. Quiero decir que en Los Ángeles, Quito, Barcelona o Buenos Aires, la endogamia lésbica es un chaparrón imposible de esquivar.
Me encantaría acordarme de todo lo que hablamos esa noche desde que salimos de su casa de la calle Laprida y caminamos hasta Coronel Díaz. Bah, en realidad me gustaría recordar exactamente cómo fueron cada uno de los días desde que nos conocimos, un 21 de septiembre en un centro cultural de Almagro, justo donde se bifurca Avenida Córdoba de Estado de Israel. Nuestra relación también tuvo la traza amorosa propia una bifurcación. Siempre a punto de separarnos, siempre haciéndolo de golpe. Me arrepiento de no haber llevado un diario y de no haber escrito sobre ese parque de atracciones que fuimos. El sexo, una montaña rusa con una doble mortal, un desafío diario a la ley de gravedad durante casi cuatro años. Sí, a pesar de estar cuatro años unidas solo pasamos juntas el primer año nuevo. Se ve que estar unidas no es lo mismo que estar juntas. Pero no llevé un diario y entonces el olor de nuestra relación está encapsulado y, según el día, se siente diferente.
Aunque cada relación, aun repitiendo esquemas y patrones, es distinta, afortunadamente, hay casi siempre en los primeros momentos un diálogo que subyace a la conversación que se está teniendo, como una cinta que corre debajo de otra cinta, y que sirve para comunicar los modos de ser propios que le permiten a cada una armar un identikit intencionalmente idealizado, es decir, distorsionado, de la otra. Me contó que Mi Pushkin de Maria Tsvetáyeva era uno de sus libros favoritos y entonces lo leí para saber más de ella. Le conté que siempre me iba sola de vacaciones —otra de mis emisiones solitarias lanzadas al mundo— y ella seguramente hizo algunas inferencias de eso. Traficábamos información con la torpeza con la que hubiéramos traficado animales exóticos: en vez de hacer nuestro trabajo de dealers y pasar el cargamento, nos quedábamos mirando embobadas la forma novedosa de ser de la otra, pero al mismo tiempo también nos medíamos. Eran los últimos meses del año, días calurosos de octubre, noviembre, diciembre. Hablábamos mucho y esa noche, la del primero de enero, ni siquiera nos cortó la charla el taxista que nos quiso cobrar tarifa fija cuando bajamos a la calle. 300 pesos por nueve cuadras. Cerramos la puerta del extorsionador con indignación y seguimos caminando, olvidándonos al instante del suceso. Estábamos juntas, no importaban las cuadras. Y, al mismo tiempo, todo nos importaba demasiado. Creo que a eso le pusieron como palabra de moda «intensidad».
Ese único fin de año que pasamos juntas, quedamos en cenar en la terraza de su departamento antes de ir a la fiesta. Una cena de fin de año con una novia, wow, que madurez. A las diez de la noche caí en un taxi con mi perra muerta de calor y de miedo a los cuetes, temblando encima mío, y con una bolsa con un Cynar y un agua tónica. Toqué timbre y bajó a abrirme. Subimos los tres pisos por la escalera de granito mirándonos a los ojos como dos dementes o dos enamoradas, bah es lo mismo. Solté a Poxi que salió corriendo a olfatear cada rincón de la casa y Ele y yo nos abrazamos en la cocina. Olía rico, a coco y vainilla. Me acuerdo que me mostró lo que tenía puesto y que hizo hincapié en que todo —la pollera corta de algodón floreada y la remera negra sin mangas tejida con hilo grueso— era un estreno.

—¿Te gusta como me queda la remera? Tocála, Giaganti.
Así, por mi apellido, me llamaba, y me desarmaba. Toqué el entramado grueso de la remera, apoyé toda la mano en su teta derecha —me calentaba que desbordara mi mano— haciendo apenas presión y con el dedo pulgar le acaricié en círculos el pezón que se le puso duro como un clavo mientras ella me mostraba todas las comidas que había preparado: huevos rellenos, ensaladas multicolores, hummus y pasta de berenjenas. También había cortado menta de la maceta para ponerle al Cynar. Yo, una semana antes, para Navidad, le había comprado el primer regalo: dos vasos de whisky con un pájaro pintado en cada uno, un zorzal y una torcaza.
—¿Cuántos hielos le pongo al Cynarcito, Giaganti?
—Tres, y revolvélo bien, que se mezcle todo. ¿Tenés puesta una bombachita rosa también?
—Claro, ¿me la vas a sacar después?
— Sí, con la boca.
Me calentaba mucho, tenía los ojos grandes y ovalados como almendras, una mirada amplia como un mapamundi y unos ojos marrón oscuros que cuando los miraba un rato largo se convertían en un desierto plano. Un par de ojos prehistóricos, árabes, sostenidos por dos pómulos rosados que sobresalían de su cara como dos masas de hielo. Su nariz, una montaña erosionada de forma despareja. El tamaño de su boca hacía juego con la mía y sus labios, siempre hidratados por una película de humedad, se los mordía un poco de costado después de decirme algo que me incitaba a la acción sexual. Su cuerpo estaba todo salido para fuera, la cola, las tetas, los pezones. En cambio, su voz era como para adentro, como si saliera de una gruta profunda, prehistórica. Era escritora y detallista, me calentaba mucho y nuestro sexo era supremo, después de coger nos costaba volver a nuestras cosas. Nuestros cuerpos se conocen de otra vida, me decía. También decía que le costaba soportar esa intensidad.
No sé exactamente cuándo te empezas a preguntar, en una relación amorosa, si las cosas van bien. Supongo que lo hacés en el momento en que sentís que la otra persona ya es tangible en tu vida como las paredes de tu casa, o cuando aparece el miedo a que alguna vez tengas que demoler los hábitos que fabricaron juntas para empezar a reconstruirlos como recuerdos. Cuando nos enamoramos, ignoramos, para sobrevivir, que cada comienzo contiene ya dentro de sí su gesto de despedida.
Esa noche, la noche de fin de año, a cuatro meses de conocernos, sentía que las cosas iban muy bien, que nos deseábamos, que nos queríamos y que estábamos tratando de hacer pie en la relación, más allá del terremoto que había sido la noche que nos vimos por primera vez. Esa noche nos presentaron y nos empezamos a reír. Antes de que terminara la fiesta la invité a tomar una cerveza y le dije sos perfecta. Ella me preguntó si quería guerra. Vino a mi casa tres horas más tarde, cogimos dos veces, se quedó a dormir y desayunamos. Lloró después de la primera vez que cogimos y lloró de nuevo a la mañana, según me dijo por su ex, de la que se había separado un año atrás y de la que se había enterado, hacía una semana, que había estado con su prima apenas se separaron. La primera vez que lloró fui cordial, la segunda le dije basta de traer fantasmas a mi cama. Y le unté miel y manteca en una tostada. Ella me dijo te quiero por teléfono después de la tercera vez que nos vimos y yo le pregunté si quería ser mi novia. La cuarta vez me llamó para decirme que había comprado el pan lactal que me gustaba y me invitó a comer a la casa de su mejor amigo (él había viajado a un festival de cine y ella se la estaba cuidando). Fui, no cenamos, ella tomó cerveza, yo whisky, empezamos a coger en la cocina y terminamos haciéndolo en la cama. A la mañana siguiente desayunamos traviatas con dulce de leche y té escuchando el primer disco de Cranberries. Por la ventana entraba un aire de verano que movía el afecto que crecía entre nosotras. Los sábados a la noche venía a mi casa después de su taller de escritura. Nos besábamos en el ascensor y contra la puerta de madera de la puerta blindada de mi departamento, y se sentaba en la barra mientras yo le preparaba un trago en penumbras, apenas iluminadas con la luz del farol de mitad de cuadra que entraba por las ventanas y por una luz roja que salía de mi cuarto. Ele miraba la cocina, la biblioteca, las fotos pegadas en las paredes y me preguntaba: ¿cómo sería vivir juntas, Giaganti? Me di cuenta de que me iba enamorar porque las tres primeras veces que tuvimos sexo la pasé increíble pero no pude acabar.
Sin embargo, había habido algunos ruidos en esos cuatro meses. Por ejemplo, a los dos meses de conocernos ella alquiló una casa más linda y más grande. La noche previa a la mudanza fui para ayudarla a embalar y me dijo que quería hacerlo sola. Ok, le dije, pero aspiré bronca porque ya era la segunda vez que me hacía algo así.
La primera fue cuando suspendí una fiesta a la que estaba yendo porque me llamó llorando porque se le había cortado la luz, no tenía gas y estaba colapsada. Cancelé mi plan y fui a verla. Cuando la contuve, la calmé y la abracé un poco, la invité a dormir a mi casa. No, ahora viene a buscarme mi mamá y me voy con ella, me dijo. Volví pedaleando a mi casa un poco confundida y haciéndome un juicio exprés: había dejado de ir a una fiesta para atenuar su angustia pero luego, con la neurosis encarrilada, decidió irse a lo de su mamá. Dictamen: culpable por blanda, por gila, por no saber hacerme esperar.
En el segundo capítulo de los primeros ruidos, cuando quise ayudarla con la mudanza y me dijo «no tenés nada que hacer acá», me puse tan triste que volví a cancelar un plan importante: esa noche nos entregaban la medalla del subcampeonato de fútbol que habíamos ganado con Deportivo Cabrera —mi equipo de fútbol— pero en vez de ir a la premiación me volví a mi casa pedaleando por la bicisenda de Mansilla, sin ganas de medalla ni de festejo ni de mirar los semáforos en rojo. Durante un tiempo mis amigas no me lo perdonaron. Me deliraron hasta el cansancio, eh arrastrada. Me re cabió.
Esos no fueron sus únicos descuidos, apenas los dos primeros. Después viajó a San Juan a un casamiento, se fue al festival de poesía en una provincia, publicó un libro y rindió dos parciales de su carrera de Letras. Todo eso en un mes y medio donde casi ni nos vimos. Hasta que una noche la llamé.
—¿Estás adentro de esta relación o no? —dije. Me respondió que estaba. Que nos estábamos conociendo. Le dije que coincidía, pero que para mí era importante estar de acuerdo más que nada con el primer verbo. Eran las dos de la madrugada y me dijo vení ahora a mi casa, así que agarré la bici y salí. Cogimos y nos sacudimos la hostilidad. Después fuimos a comprar algunas porciones de pizza en Kentucky. Todo había vuelto a ser luminoso como el cartel de neón de la pizzería.
Por eso sentía que Ele, invitándome a pasar el fin de año juntas, estabilizaba el voltaje del vínculo; y, contándole a la madre sobre nosotras, cosa que hizo una semana antes de fin de año, le daba espesor a la relación.
Tengo una foto que me sacaron en la casa de Marechal ese único 1 de enero que compartí con Ele. Estoy bailando en el patio con gafas oscuras. Son las siete de la mañana y el sol baja violento como en una playa al mediodía. Estoy alcoholizada. Atrás mío, la mesa repleta de botellas para hacer tragos. Julia, con el cerebro lleno de burbujas de md pasaba música con el Ipod y un racimo de luces de navidad colgaban en zigzag desde el techo de los cuartos hasta la medianera. En la foto parezco plena; lo estaba. Me sentía sarpada cerca de Ele, que estaba a unos metros tomando un fernet y charlando con mis amigas radiantes e indeclinables, las que quedaban en pie, bailando en tetas y shores en los cuartos de la casa chorizo y en el patio, pasándose una jarra loca de mano en mano. El resto se había tirado a dormir, desde el patio se veían seis derrumbadas sobre una cama.
Nada de Eleonora aparece en la foto. Ni un brazo, ni una mano ni un mechón de pelo ni su sombra. Era, no sé si todavía es, un rasgo suyo: si la mirabas desaparecía, si la dejabas de mirar volvía. Tampoco aparece en las fotos de los viajes que hice durante esos cuatro años que estuve con ella. De algunos se terminó bajando y a la mayoría ni siquiera se subió. Fuimos un par de días al festival de cine de Mar del Plata y al año siguiente alquilamos una cabaña en Tandil. De esos dos viajes sí tengo fotos. A mí me gusta muchísimo viajar sola, no tener que negociar horarios, paseos, almuerzos ni siestas, así que no sé si haré algo inconsciente para ahuyentar la compañía como se ahuyenta a los perros que en la calle registran tu mirada desinteresada y severa y asumen que no te tienen que hacer ninguna fiesta.
Pero fue la relación que más me impulsó a viajar. Ele era experta en dejarme en banda en fechas importantes —mi cumpleaños, fiestas— y eso me empujaba a fugarme de Buenos Aires todo el tiempo: a Mar del Sur una semana; a una chacra en Colonia a pasar mi cumpleaños; a Montevideo un fin de semana; a un campo en Santa Fe, a una isla del Tigre; a Salta y a Jujuy para otro cumpleaños; a un campo en Cañuelas para navidad y fin de año; a Necochea con una amiga recién separada; a Nueva York para pasar un cumpleaños más y terminar el libro de poemas que publiqué en octubre; a Italia para conocer siete ciudades y la tierra de mi madre; y al festival de country de San Pedro con las pibas una, dos veces.
Esta tercera ya no estamos juntas con Ele. Hace bastante que terminamos, pero me doy cuenta de que viajar es una forma bastante eficaz de despedirse, y que una se despide no pidiendo.
Mientras pensaba de manera confusa una milésima parte de todo esto que ahora escribo de manera más o menos ordenada, parada con el bolso gris en el medio del patio de Marechal, Flor me gritó:
—¡Dale que nos vamos!
Salí. Se estaban subiendo al auto. Flor manejaba, Copo iba de copiloto, y Tota y yo atrás. Pasamos a buscar a Caro, que bajó con el sombrero de cowboy puesto que nos íbamos a alternar para usar durante todo el viaje, y que se sentó en el medio de Tota y yo. Preparamos mate y Tota abrió la primera lata de cerveza y tiró:
—Che, pongan música, viejo.
—¿Trajiste a Patsy Cline? —le pregunté.
—Más vale.
—Dale el iPod a Copo para que la ponga.
—Copito, poné.
—¿Qué quieren que ponga?
—A Patsy Cline, ¿no nos estás escuchando?
—Estoy concentrada en ser copiloto, viejo.
Sonó «I Fall to Pieces», una canción de desamor cantada por la voz dorada del country de los años sesenta; un diamante que conocí porque predomina en la banda de sonido de Desert Hearts, una película lésbica donde una académica acartonada se enamora de una vaquera alocada de Nevada. Caigo en pedazos cada vez que te veo, caigo en pedazos cada vez que alguien te nombra, algo así dice la letra. Me doy cuenta de que les hice poner una canción demasiado densa porque veo a una de las pibas mirar por la ventana pensando en lo que no puede evitar pensar. Desde que sonó el tema nuestras miradas se dispersaron como se dispersa una bandada de pájaros luego del sonido de un tiro. Nos metimos para adentro. Yo me di cuenta de que estaba respirando largo, me di cuenta de que desde el momento en que cargaba aire en el abdomen hasta que salìa por la nariz pasaba mucho tiempo. Es la respiración que trabajamos con Cristina cuando estoy ansiosa y respiro cortito como un parpadeo. Pero ahora me sentía tranquila y liviana como una pelotita de ping pong. En eso pensaba mientras miraba por la ventana, en que quiero ser liviana como una pelotita de ping pong, al menos dos veces por semana. En eso, y en que no sé si Ele fue techo o zócalo del amor, pero sí que me dejó material para escribir y muchísimas ganas de estar con mis amigas. Para que algo viva algo se tiene que morir, y Ele me sacó un poco de mi soledad dejándome sola. Y yo, a pesar de todo el solipsismo que traigo de fábrica, me apegué mas a mis amigas.
—Che, si quieren comprar algo es ahora porque en un rato entramos a la ruta.
—Sánguches de miga.
—Y facturas.
—¿Birrita hay?
—Sí, Totito, hay cinco latas más, igual cuando llegamos a San Pedro compramos más.
—Con la birrita no se jode.
Con Caro bajamos y compramos una docena de sánguches y media docena de facturas. Después nos sentamos en un escalón a esperar que Flor terminara de dar una vuelta manzana y nos levantara. Mientras esperábamos, Caro me preguntó cómo estaba.
—Ehh, va queriendo —le dije.
El sol nos acariciaba la cara de forma suave, como pidiéndonos permiso. Tres empleados de overol azul comían sánguches tirados en el piso. Pasó el auto de Flor, nos tocó bocina y subimos. Cuando salimos a la ruta, Tota pidió su turno para poner la canción que escuchamos siempre en ese momento, cada vez que la ciudad se transforma en campo. Es una de Creedence, «Cotton Fields», que dice que de bebé su madre lo mecía en los campos de algodón que estaban detrás de su hogar. La cantamos y, como no sabemos mucho inglés, mandamos fruta.
Pasamos alamedas, manadas de caballos, vacas y terneros pastando la tierra. Pasamos viveros y bolas de heno. Pasamos silobolsas y molinos de viento; puestos de frutas, miel, aceite y huevos. Pasamos los postes de luz a la velocidad que pasa el viento. Pasamos el recuerdo de Jor. Dejé pasar un cardumen de pensamientos. Llegamos a la rotonda de San Pedro y le dimos la vuelta dos veces mientras Tota filmaba. Buscamos mi posada, dejé mis bártulos y nos fuimos al camping.
En Tiro Federal nos dieron la llave de la cabaña, tiramos los bolsos y fuimos a la proveeduría a comprar mercadería de supervivencia: agua, carbón, fósforos, velas, repelente, espirales, pan, hielo y una Pepsi. Después colgamos en la puerta una tira de banderines con los colores del orgullo. Nos sacamos una foto: yo sentada en un banco con la petaca, Flor con una tira de chorizos, Caro con el sombrero de vaquera y Tota prendiéndose un pucho. La parcela del camping de la cabaña era grande y, mientras pusimos en la parrilla hamburguesas de remolacha, papas y cebollas envueltas en papel de aluminio, provoletas y unos choris, empezamos a practicar el line dancing, el baile coreográfico del country, en donde un grupo formado en hileras tira el mismo paso al mismo tiempo.
—Che, practiquémoslo hasta que nos salga, mañana tenemos que hacerlo en la pista, viejo.
—Si, igual vamos a terminar en cualquiera como siempre, si no nos sale hacemos pogo y listo.
—Chicas es re fácil, practiquemos el paso básico que nos tiene que salir.
Y Caro nos empezó a marcar el ritmo mientras en la parrilla el alimento se asaba manso, sin precipitarse. Tota alternó entre practicar la coreo y filmarnos.
Practicamos como media hora hasta que estuvo la comida. Había una mesa y banquetas de madera en nuestro parque. Ranchamos ahí. La provoleta, las papas, las batatas y las hamburguesas de remolacha estaban increíbles, además sumaba mucho el hecho de estar bastante muertas de hambre. Las pibas tomaban birra como cosacos y yo me serví un whisky. También le dábamos al bidón de agua que compramos en la proveeduría para que no se nos empastara la boca. Cuando terminamos de comer organizamos la comida para los otros días.

—Che, no hay más madera para hacer fuego y nos va a dar paja ir al centro mañana, que arranca el festival.
—Vayamos ahora a una verdulería y pidamos un par de cajones, de paso compramos frutas, más birra, cigarros y cosas dulces.
—Sí, de una.
Fuimos al centro y compramos frutas, verduras, tabaco, más carbón, chicles, chocolate y cerveza. Le pedí al verdulero dos cajones que metimos en el baúl. Después nos fuimos directo al predio donde se hacía el festival. Técnicamente esa noche ya arrancaba, pero no había nadie: veinte personas como mucho. Estaban poniendo a punto la parte técnica —luces, sonido— mientras una banda de gospel a la que no estaba escuchando nadie cantaba en el escenario. Nos acercamos. Las cantantes estaban vestidas con túnicas lilas. No estábamos en una iglesia de Harlem ni del Bronx, estábamos adentro de un bosque en San Pedro. Cantaban hermoso. Pero el festival de verdad recién empezaba al día siguiente. Volvimos al camping. Algunas nos quedamos fumando y tomando en la mesa y otras se fueron a bañar y a elegir su cama. Como yo tenía mi cuarto gigante en el centro de San Pedro, elegí tirar un colchón en el piso bien cerca de la puerta, cosa de que cuando quisiera irme no despertara a nadie.
Y eso pasó a las siete de la mañana. Leí hasta las tres con una lámpara apoyada en el piso, me dormí y los movimientos del cuerpo de una me abrieron los ojos como una lechuza. Me di cuenta de que no iba a poder dormir más, que necesitaba hacerlo y que el mal humor de no poder me iba a irritar y arruinar el día. Así que me levanté, me cambié, agarré la mochila, abrí la puerta y me fui a mi cuarto con una cama de dos plazas con dos lámparas a los costados, cuatro almohadas y un acolchado de plumas, un baño con una ducha espectacular de la que salía un chorro obsceno de agua caliente, y un sillón, un escritorio y una silla. Además, el desayuno estaba incluido. Cuando cerré la puerta, alguna levantó la cabeza pero no dijo nada. Yo ya había avisado que podía pasar. Caminé veinte cuadras vacías con una luz que abría el día, llegué, me bañe, me tomé un clona y me fui a dormir. Había pasado demasiado tiempo con gente, por más que esa gente fueran mis amigas, y necesitaba recuperarme.
Al otro día me levanté a las doce, desayuné y fui a buscar a las pibas que estaban almorzando. Comí unas sobras vegetarianas y enfilamos tipo tres de la tarde para el predio en el que durante dos días iban a cantar coros góspel y bandas country, de rockabilly, de bluegrass y de rock sureño. Cuando entrás nadie te pregunta a qué venís, es un festival gratis y de todos los festivales que conozco es el más relajado que existe. No hay pose, no hay marcas auspiciando algo, hay algo que lo protege de ponerse de moda. Hay familias, parejas, escuadrones de motoqueros y motoqueras, bandas de amigos, bandas de amigas, grupos de country que llegan de todo el país. Una transversalidad etaria, de género y de clase aplastante. Hasta nosotras que somos lesbianas no hacemos ningún ruido.
Para estar cerca del escenario hay que gambetear sillas plegables, heladeritas, termos para tereré, chicos en triciclos y bidones de agua. Los choripanes, los sanguches de bondiola y los conos de papas fritas se intercambian por papelitos de rifa que te dan cuando pagás el producto. Con el mismo sistema se vende cerveza en vasos transparentes. El alcohol corre como un maratonista nigeriano, sin embargo, fermenta en el cuerpo y en vez de habilitar hostilidad o peleas, convoca grandes siestas, miradas calmas hacia el escenario y cuerpos que acompañan la música con el movimiento de los pies. Será el río, serán los juncos, el olor a lavanda y tilo, serán las naranjas y la forma en que la tierra se levanta cada vez que los linedancers hacen su paso coreografiado. Será que el country nos gusta, pero no como para usarlo de emblema contra algo, como esos guetos que se suelen formar en la cultura solo a fines de cavar una trinchera. Sobrevuela un pacto tácito de fiesta y tranquilidad, te vistas como te vistas y seas como seas. Nadie te pide certificado de autenticidad. Incluso los motoqueros, con sus motos lustrosas, sus caras de malos, sus choperas con tanques relucientes y marcas brillosas incrustadas en plata se comportan como padrinos de un cumpleaños de quince. Cuelgan sus banderas en los árboles con el nombre de su logia: Easy Riders, Estrellas de la Noche, Punto Azul, Jinetes de Plata. No joden a nadie e incluso pareciera que estuvieran esperando que pasara algo para poder hacer el bien.

Yo me llevé mi botella de Jameson porque no tomo cerveza y tampoco como carne, así que me alimenté con whisky y papas fritas. Las pibas seguían tomando cerveza y comiendo choripán y patys. La melodía de mi cabeza trepidante de whisky encastraba bien con todo lo que pasaba alrededor: con los diferentes grupos de linedancers con alta paridad de género y sombreros de rodeo, y con las camisas leñadoras y los cinturones con hebillas doradas ajustadas por encima de los jeans gastados. Los bolsillos son fundamentales, ahí colocan los pulgares mientras mantienen una mirada recia, mujeres y hombres.
Creo que uno de los motivos por los que nos sentimos cómodas con mis amigas en ese pedazo de Nashville a orillas del Paraná es porque nosotras nos vestimos así todos los días; es como poder ir sin disfraz a un lugar, además de que nos gusta la música que suena, claramente. Es tan cómodo no simular nada, encajar de lleno sin forzar, simplemente porque las camisas, las gafas, las zapatillas, las remeras y los pantalones que usamos todos los días es el uniforme del festival. No hay nada que camuflar. Hasta nuestros gestos, que no son uniformes para nada pero tienen un aire de familia cuajan perfecto; el lesbianismo que practicamos tiene un aire de vaqueras recias, un poco rústicas, no feminizadas. En otro entorno, al no ocultar lo que somos, sobresalimos un poco. El pelo corto, la falta de maquillaje, la ambigüedad de los cuerpos y los gestos nos hacen ser más observadas de lo que queremos. Leemos a la gente más de lo que la gente cree leernos, y conocemos un repertorio de miradas que nos hacen saber que están pensando «¿es una mina o un tipo?», a la vez que te miran la entrepierna para intentar buscar en la genitalidad tu orientación sexual o identidad de género. Ya no me enoja esa duda, esa perplejidad, pero en algún momento sí pasó. Somos ambiguas según los parámetros de género más o menos disponibles, no hay mucho más que decir, pero igual las miradas cansan, por eso intento no mirar a nadie, o mirar poco, no por indiferencia sino para no invadir.
El festival también es un sitio seguro para mí porque sé que no me voy a cruzar con Eleonora. Primer motivo, porque no vendría a un festival de música country, ella es más de itinerar por festivales de poesía, a esos lugares sí se va por varios días. Segundo motivo y definitorio, porque sabe que vengo yo. Hay un mito difundido de que así como las lesbianas a nuestra segunda cita llevamos el camión de mudanza, el reverso insiste en que a la semana de separarnos vamos al cine como amigas. Y la verdad que no, ni una ni otra. En mi caso, cuando me separo me sumerjo profundo, hago un apagón. Como en esa película de Luc Besson, Le Grand Bleu, donde practican apnea, un deporte que consiste en ir hacia lo más profundo del mar sin equipos, a pulmón libre y suspendiendo la respiración. Cada vez que me separo me tengo que engendrar de nuevo. Por eso Eleonora sabe perfectamente que no tiene que aparecer por donde ando. Fue una relación en la que me expuse y di tanto que me quedé sin siquiera la barrera de la piel.
Llegó el momento en que tocaban las Holy Cows y Tota y Flor se subieron al escenario a filmarlas totalmente alcoholizadas. Con Caro y Copo las arengábamos mientras escuchábamos a la banda. Ese día se habían sumado Luz y la novia, así que hacía menos ruido que me fuera a dormir a otro lado. Yo había tomado demasiado whisky y estaba con los neurotransmisores agotados. Terminaron de tocar, cerraron la noche y nos reagrupamos. Totalmente borrachas fuimos a buscar el auto de Flor y nos subimos, siete en un auto tirando a chico. Enfilamos para la cabaña pero yo quería irme a la posada y a la vez estaba ciega y no podía articular pedidos con dulzura.
—Frená acá, Flor, me bajo.
—¿Segura?
—Sí, sí.

Me bajé y trepé una barranca de más de cien metros que divide a San Pedro ciudad de San Pedro naturaleza. No sé cómo hice. Estaba filtrada y con una botella de whisky en la mano. Todo bien con que fuera el festival de country, pero no dejaba de ser una forastera. Me abrí la campera e intenté meter la botella adentro, pero como era de jean no se estiraba y no entró. Enganché la tapa en la axila izquierda y con la mano abierta sostuve la base. De esa forma la encanuté bastante. El camino era recto, me acordaba la calle. Llegué y me bañé, pasé cuarenta minutos en la ducha hasta que se formó una nube blanca de vapor en el baño. Me sequé y quise leer, pero la cabeza se me iba para el costado, como un bebé que no la aprendió a sostener. No tomé clona por el whisky, apagué la luz y me dormí. Fueron como doce horas. Después me levanté, leí, tomé café con leche y comí frutas secas.
Me fui caminando a la cabaña sacando alguna que otra foto a una casa pintoresca. Llegué y además de Tota, Flor, Copo, Caro, Luz y la novia, se habían sumado cuatro amigas más que viajaron para estar el domingo. Habían hecho asado, verduras a la parrilla y provoletas.
—¿Y, Gigante? ¿Descansaste?
—Seehhh…
Flor estaba jugando con un perro que se había arrimado al parque y Tota me dijo que en la parrilla había comida. Saludé a todas y me fui a servir. Anita, una que había llegado, intentaba sacar «Down on the Corner» en una guitarra criolla que había traído.. Comí en silencio, con la cabeza despejada. El whisky y dormir me habían enjuagado la psiquis y la soledad combinada con la compañía me habían rehabilitado. Lo que me gustaba de mis amigas es que no me reprochaban los arrebatos, cortarme sola, tirar bombas de humo. Me dejaban ser el gato que se acerca y retira cuando quiere.
Cuando terminé de comer y ellas de boludear, hicimos un último repaso de la coreografía que queríamos hacer antes de ir por última vez al festival. El cielo estallaba de sol. Vimos a algunas bandas y quedamos en salir temprano para no agarrar la ruta congestionada. Yo ya había hecho el bolso y ellas habían guardado todo. En el predio se sumaron algunas conocidas más. Éramos como catorce ya. Una banda tocó «Blowing in the Wind» y dijimos «es nuestro momento». Caro se paró adelante y en hileras bailamos y cantamos que la respuesta está soplando en el viento, amigas, la respuesta está soplando en el viento. Después formamos una fila larga e hicimos el gesto de ponernos y sacarnos un sombrero varias veces.
Un rato después Flor, que iba a manejar también a la vuelta, empezó a arengar para irnos. Un par de conocidas se quedaron, pero nosotras fuimos a la cabaña y cargamos los bolsos, la pelota y todo lo que habíamos llevado. Pasamos por la posada, agarré mis cosas, dejé la llave en una maceta y subí. A la salida de San Pedro comentamos que estaría bueno averiguar cuanto sale un pedazo de tierra para hacer una casa con cancha de fútbol. La ruta estaba congestionada. Pasamos postes, puestos de miel, viveros, más postes y álamos. El cielo formaba estelas de condensación, me lo explicó Tota cuando pregunté qué era eso que había en el cielo. A Tota le gusta la meteorología y estuvo por empezar la carrera, pero terminó dedicándose a filmar y editar. A medida que oscurecía nos fuimos callando, como si se apagara algo también en nosotras. Dijimos dónde nos convenía bajarnos a cada una y, cuando estábamos por entrar a la ciudad, Tota dijo que se había olvidado todas las cámaras y el trípode tapados bajo el acolchado.
—Está todo mi capital ahí, me quiero matar.
—¿Estas segura, Tota?
—Sí, me colgué, me quiero matar.
—Bancá que llamo a Tiro.
Llamé a Tiro Federal y les pedí que fueran a la cabaña número tres, que nos habíamos olvidado tres cámaras y un trípode. Tota estaba quieta y abatida. Miraba por la ventana indignada consigo misma.
—A ver, espere un momento, ahí se van a fijar —escuché.
—Ok.
—Sí, están las cosas acá.
—Muchas gracias, ¿puede guardarlas? Mañana mismo vamos a buscarlas.
Corté y le agarré el brazo a Tota. Un minuto después me dijo «gracias, Gigante». Yo me bajé en Ángel Gallardo y Corrientes y me tomé un taxi hasta Monserrat. Al otro día Flor y Tota volvieron a San Pedro. Yo me quedé en casa, ya más entera.