
Crónica narrativa
Morder la mano que te da de comer
De acuerdo con lo que nos enseñaba el Guillotina, la inclinación de Luis Suárez por morder a sus rivales tendría origen poco después del año mil quinientos. A mi profesor de historia no lo he vuelto a ver desde la secundaria, pero cada vez que escribo un cuento sobre Uruguay no puedo evitar pensar en él.
De acuerdo con lo que nos enseñaba el Guillotina, la inclinación de Luis Suárez por morder a sus rivales tendría origen poco después del año mil quinientos. A mi profesor de historia no lo he vuelto a ver desde la secundaria, pero cada vez que escribo un cuento sobre Uruguay no puedo evitar pensar en él. Mi madre dice que se trata de un síntoma de estrés postraumático, porque ya pasaron más de veinticinco años desde que dejé de ir a las clases del Guillotina y además estoy viviendo en Holanda, a más de diez mil kilómetros de distancia, no tendría por qué pensar tanto en él. Aún la escucho decir:
—Ese anarquista de mierda cree que solo se aprende a través del trauma.
Conocía al Guillotina de cuando eran jóvenes, de la «militancia», una palabra que no tiene traducción al holandés por lo que cada vez que en Holanda cuento algo sobre un militante tengo que arreglarme con palabras como «activista» o «persona políticamente activa». En fin, a lo que iba es que mi madre sabe con certeza que el Guillotina era anarquista porque compartió con él sus años de militancia.
Al final de cada clase, el Guillotina nos entregaba los textos que debíamos leer para la siguiente lección. Eran fotocopias que sacaba él mismo de textos que consideraba relevantes, y no el vómito recalentado que se encontraba en los libros curriculares. Esas eran sus palabras: vómito recalentado. Las fotocopias del Guillotina siempre venían impresas con letra minúscula para aprovechar al máximo el tamaño de la hoja y contenían palabras que yo jamás había escuchado, como reciprocidad o monocultivo.
Por las malas aprendí que, para el Guillotina, leer un texto no significaba solo leerlo, sino que había que recordar lo leído y ser capaz de reproducir la información cuando la situación lo requiriese. «La situación» solía ser él mismo. Además no solo exigía que conocieras el contenido de las últimas lecciones; también tenías que acordarte de todas las anteriores. Si le daba la gana en septiembre podía preguntarte algo sobre los Aztecas que habíamos visto en el primer semestre del año.
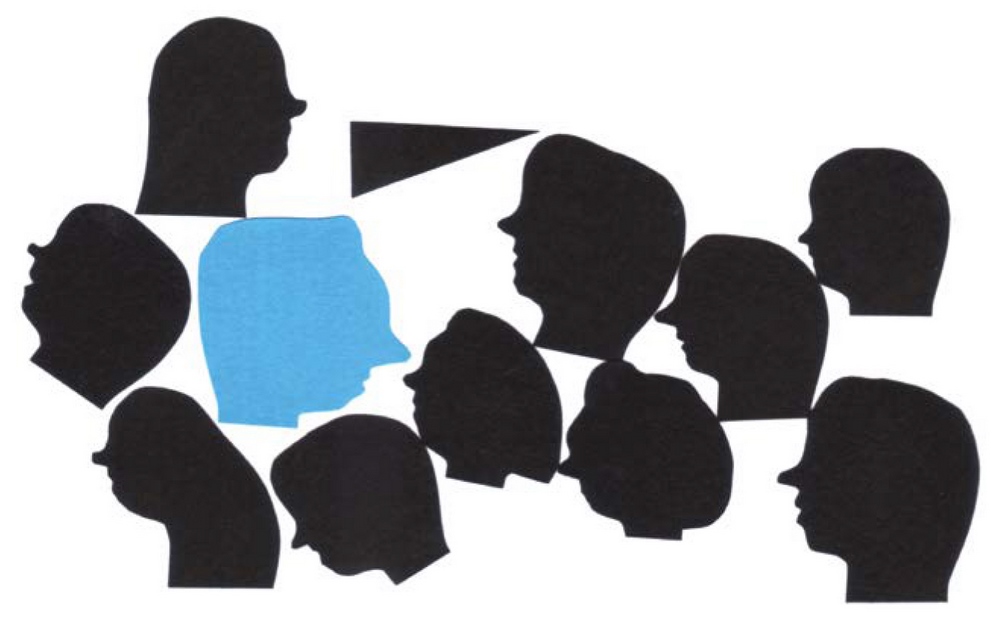
La clase de historia nunca transcurría sin que al menos a un alumno se le muriese la nota, aunque el promedio general solía rondar entre cuatro o cinco abatidos por jornada. Con humor negro e inteligencia predadora, el Guillotina hacía paté a cualquiera. «Hacer paté» es una expresión que se usa en Uruguay. En Holanda se diría «hacer carne picada», aunque en la escuela holandesa los profesores no aplicaban esas técnicas de carnicería en el alumnado.
Hasta entonces, antes de regresar al Uruguay desde el exilio, yo había adquirido mis conocimientos teóricos con maestros holandeses de provincia como Doeke y Meya. Aquellos gigantes rubios de ojos claros siempre te ponían una nota decente por entregar un trabajo escrito o hacer una presentación oral, aún cuando por enésima vez hubieses elegido algún animal peludo como tema. Si uno se esmeraba incluyendo fotos o dibujos hasta podía obtener un sobresaliente. Los profesores en Holanda eran más buenos que una madre y las clases eran un bufete de conocimientos que podías tomar o dejar a tu antojo. Además nos daban clases de cocina y tambor para amenizar tantas horas de química, matemática y física, pero de ninguna materia me ha quedado tanto como de las sesiones de introducción al trauma a las que el Guillotina llamaba «lección».
Una vez al mes nos sometía a lo que él denominaba un ping-pong. Nombraba a los alumnos uno por uno, a veces por orden alfabético y otras no. A cada elegido le presentaba tres preguntas del tipo «¿por qué fueron exterminados los indígenas en nuestra región?».
La improvisación no era una virtud que el Guillotina supiera apreciar. En Uruguay (como en Argentina) se le dice payar a la acción de inventar las respuestas en el momento. La palabra viene de una tradición gauchesca pero, a pesar del componente histórico, el Guillotina odiaba la payada. Incurrir en una era asegurarse un puesto fijo en el próximo ping-pong y en los siguientes.
Si no sabías la respuesta de la primera pregunta, lo mejor era reconocerlo. Siempre tenías derecho a una segunda, aunque en general esa solía ser más difícil que la primera. Si tampoco conocías la respuesta de la segunda pregunta, ya no tenías posibilidad de subir la nota, aunque todavía te quedaba una chance más con la que podías minimizar las pérdidas. Si tampoco lograbas responder la tercera te encajaba un uno lapidario que te arruinaba el promedio para el resto del trimestre.
Para subir la nota solo existían dos caminos: o hacer un excelente escrito mensual, o jugar un partido fabuloso en el siguiente ping-pong. Hacer presentaciones orales o entregar trabajos escritos no se conocía en Uruguay, pero eso yo no lo sabía cuando le propuse al Guillotina mantener una presentación para reflotar la nota que me acababa de hundir. Como no conocía la palabra en español para decir spreekbeurt, recurrí a la traducción literal del concepto holandés que es «turno para hablar».
—¿Un qué? —dijo el Guillotina.
Repetí mis palabras, ahora con menos confianza.
Él me clavó la mirada y el pulso se me aceleró al instante.
—¿Un turno para hablar? —suspiró. Y enseguida dijo: —Bueno, hable.
Cruzó los brazos y se quedó mirándome.
Le aclaré que no me refería a hablar en ese momento, pero todo sucedía demasiado rápido como para entender el tamaño de mi equivocación.
—¿Cuándo quiere hablar, entonces?
Dos semanas era lo que te daban en Holanda para prepararte, así que fue lo que le propuse.
—Hable la clase que viene —dijo.
Le pregunté si yo podía elegir el tema.
—¿Va a hablar sobre un tema?
Asentí de inmediato, aun sin ser consciente de que en el sistema educativo uruguayo la práctica del spreekbeurt era un fenómeno completamente desconocido. Cuando me dejó elegir el tema me retiré contenta sin darle más vueltas al asunto.
Unos días después estaba de espaldas al pizarrón, mirando a la clase de frente, declamando una por una las frases que había memorizado, con acentuaciones y todo. Hablaba sobre la historia del anarquismo con aquel acento gringo que aún no se me había ido del todo y mostraba imágenes fotocopiadas de Bakunin y Durruti. No noté si mis compañeros se divertían más de lo usual, pero probablemente tampoco me hubiese dado cuenta si rodaban a carcajadas por el piso. Toda mi concentración estaba puesta en la acentuación correcta de una nube de palabras que apenas conocía.
Cuando en el recreo los compañeros me dijeron que eso de mantener discursos en clase nunca se hacía, no quise creerles. Pero cuando con el pasar de los años nunca vi a alguien mantener un spreekbeurt tuve que aceptar que ese día había logrado hacer uno de los ridículos más grandes de mi vida.
El Guillotina no se limitaba al maltrato psicológico. Un día un alumno se le plantó enfrente con mirada desafiante. Era un canario grandote de más de veinte años que había vuelto a clase para terminar la secundaria, porque quería entrar a la academia de policía y para eso necesitaba el papelito. El Guillotina le había puesto un uno por no saber responder las primeras dos preguntas, y tampoco saber cómo se originaba la división de poderes.
El canario defendía que lo importante era la división de poderes en sí misma (que sí se había memorizado) y no su origen. En el calor de la discusión le dijo comunista al profesor. Al unísono todos lanzaron un «ooooh» escandalizado y quedaron en silencio expectante. Yo no captaba la gravedad del insulto. En Holanda ningún profesor se hubiese ofendido por mencionar en público su orientación política pero en el Uruguay de entonces, entendí después, donde acababa de terminar una guerra sucia de militares contra el la izquierda revolucionaria del pueblo, que te dijeran comunista, más que un insulto, era una amenaza.
Para poder entrar en la academia de policía el canario necesitaba como mínimo un suficiente en historia, cuando le quedó claro que lo que el Guillotina le preparaba era un uno, se le plantó enfrente y lo miró desafiante. El profesor se movió tan rápido que el impacto no se alcanzó a ver. Solo se escuchó el estruendo del cabezazo y vimos que el único que sangraba era el canario. El Guillotina señalaba la puerta con autoridad, gesto que tanto en Holanda como en Uruguay significan lo mismo, el canario ya iba saliendo, con la mano tapándole la nariz y la sangre brotando entre los dedos.
En el ping-pong siguiente, el aspirante a policía supo dar todas las respuestas y el Guillotina lo tuvo que aprobar, se dijera lo que se dijese de él, el Guillotina era justo.
(Mamá leyó hasta acá y dice que, además de estrés postraumático el Guillotina me provocó síndrome de Estocolmo. También dice que me deje de ponderarlo tanto, porque el tipo era un bruto y es un milagro que lo hayan dejado trabajar durante tanto tiempo en la enseñanza).
Así como al alumno holandés le enseñan a venerar las conquistas de la flota holandesa, en la secundaria de Uruguay nos enseñaban a honrar la colonización de la corona española, siempre con respeto y admiración hacia todo tipo de crímenes y atrocidades contra pueblos enteros. Esto era así siempre y cuando no tuvieses un profesor como el Guillotina. «A América no la descubrió nadie; América siempre estuvo aquí solo que en Europa no lo sabían», decía. Y nos preguntaba cuándo había sido descubierto Europa, si no… Aunque para esa pregunta no esperaba respuesta. Sudamérica había sido colonizada y a las cosas había que llamarlas por su nombre.
El vómito recalentado dictaba que los colonos de entonces eran hombres devotos y aventureros, exploradores de altas miras y ambición aún mayor. «Todos suicidas psicóticos», decía el Guillotina, porque en aquella época si estabas dispuesto a meterte con treinta gatos más en un cajón de madera para navegar al otro lado del océano sin saber siquiera si existía ese otro lado, tenías que tener por lo menos un cable suelto o ser medio suicida. Como muchos navegantes eran convictos que ante la perspectiva de la cárcel, la decapitación o la horca habían elegido el mar, el Guillotina se animaba a sostener que los colonos de antaño hoy día serían o presos o internados.
Una situación similar se dio en este siglo cuando se reclutaron voluntarios para viajar a Marte. La única certeza que la agencia podía dar era que sería un viaje de ida sin regreso. Aun así se presentaron miles de postulantes. Entre ellos el peludo tatuado Gunther Golob de la industria del entretenimiento Austriaca, la doctora Leila (a quién la postuló su propio esposo) y decenas de personas de lo mas variadas con una cosa en común: cierta personalidad suicida o como mínimo desarraigada.
En Uruguay, actualmente, viven tres millones de personas: cuatro gatos locos, dicen los uruguayos mismos. Cada uno de esos gatos desciende de esta categoría de viajeros psicóticos. Cuando la contención y equilibrio fueron repartidas a la humanidad, el uruguayo llegó tarde. Para demostrárselo a un holandés solo hace falta señalar a los tres uruguayos que ellos conocen: el delantero de la selección nacional de fútbol, el ex presidente del país y la escritora que les escribe en su idioma.

El presidente
El primero de marzo del 2015 terminó la presidencia de José ‘Pepe’ Mujica. En Holanda lo ubican enseguida cuando digo que es el presidente que conduce un escarabajo del año 1987. Si la conversación se presta para compartir anécdotas, también cuento que una vez un jeque árabe le ofreció un millón de dólares a cambio de que le vendiera su legendario medio de transporte.
Mujica lo sopesó. De su salario solo se llevaba el diez por ciento a casa; el resto lo destinaba a un proyecto de construcción de viviendas para uruguayos sin techo. De haber aceptado el millón, seguro lo habría destinado a ese proyecto. Él mismo vive en las afueras de la ciudad, en una casa de tres habitaciones, donde permaneció mientras era la máxima autoridad del país. En una entrevista lo escuché argumentar que las tres habitaciones que ocupaba su casa las podían barrer solo él y su esposa, cosa que sería imposible si vivieran en el palacio presidencial. Le decían el presidente más pobre del mundo.
En los años sesenta, Mujica fue uno de los líderes de los Tupamaros, la guerrilla uruguaya que a poco de haber surgido alcanzó fama nacional no solo por robarles armas a los militares del país, sino también por robar camiones cargados de alimentos y repartirlos entre los pobres. Estilo Robin Hood, decía la prensa local. Tras varias fugas masivas de distintas cárceles, la fama de los Tupamaros se extendió por todo el mundo y llegó a la cima cuando mataron a un agente de la CIA, aunque ahí también perdieron la simpatía de Europa, donde a los agentes de la CIA les dicen «personal administrativo de la embajada»; matarlos nunca estuvo bien visto.
Al final los militares atraparon a Mujica en un bar. Sobrevivió a seis heridas de bala y aunque se escapó dos veces de la cárcel, en total pasó quince años preso, la mayor parte en confinamiento solitario. Recién cuando terminó la dictadura lo liberaron y veinticinco años más tarde los uruguayos lo eligieron presidente.
En el Mundial de 2014, cuando mandaron a Luis Suárez a casa por haber mordido al defensa italiano Giorgio Chiellini, Pepe Mujica, entonces presidente, fue al aeropuerto a recibir al jugador. Rodeado por la prensa local, mientras esperaba el avión que traía a Luis Suárez, dijo frente a un micrófono abierto, con el acento paisano que lo caracteriza:
—Estos viejos de la FIFA son unos hijos de puta.
(Cuando le cuento esta anécdota a un holandés, le explico que es como si viniese el primer ministro del país y dijese, con el acento chato de La Haya, que todos los de la FIFA tienen cáncer. Sucede que en Holanda, a la hora de maldecir al prójimo, se recurre más a las enfermedades crónicas que a la prostitución de las madres. En la Haya, que es donde está la sede del gobierno, lo que más te desean es el cáncer. En Ámsterdam, que es donde vivo yo, prefieren desearte la tifoidea porque el cáncer les resulta muy grosero).
—¿Me deja que lo publique, señor presidente? —preguntó uno de los periodistas.
Mujica respondió:
—Publica nomás, a mí qué me importa.
El apellido Mujica proviene del País Vasco. Giordano, el apellido de su madre, probablemente corresponda a inmigrantes italianos.
Monoamino Oxidasa A
En la época en que el Guillotina nos hablaba de los colonos no se había avanzado demasiado en el estudio del genoma humano. Ahora ya hace rato que «descubrieron» el gen que predispone a los humanos a las conductas agresivas. Se trata de una variante del gen relacionado con la monoamino oxidasa A, una enzima que descompone la adrenalina, la dopamina, la tiramina y demás inas una vez que pasa el estado de excitación. Sin esa descomposición, permaneceríamos en estado de agite constante.

En 1993, el profesor Han Brunner, casualmente un nativo de Groningen, ciudad a la que pertenece el club que contrató a Luis Suárez cuando tenía diecinueve años, descubrió una familia en la que este gen estaba ausente. Las conductas descontroladas estaban a la orden del día. En particular los hombres del clan se destacaban por una inclinación a la piromanía, la violencia y la actividad sexual desmedida. Durante las reuniones familiares la policía siempre andaba en la vuelta.
Es probable que no les hubiera ido nada mal en el fútbol, ya que el exceso de dopaminas también hace que, en situaciones críticas, uno sea capaz de tomar decisiones riesgosas y en general acertadas en una fracción de segundo, como aquella que tomó Suárez en el Mundial de 2010 contra Ghana, cuando usó el único recurso que le quedaba para evitar la entrada del balón al arco: la mano. Esa infracción le costó que lo expulsaran, pero salvó a su equipo de una derrota fija. Lo que para Maradona fue la mano de Dios, para Suárez fue la mano de la monoamino oxidasa A.
Si uno segrega muchas inas reacciona impulsivamente y el raciocinio, por lento, queda fuera de juego. Si la razón jugase un mínimo papel en esos momentos críticos, Suárez nunca le habría hincado el diente a un adversario, él sabe mejor que cualquiera cuántas y cómo son las cámaras que lo están filmando, y que millones de ojos registran cada uno de sus movimientos. En el momento en que muerde a un oponente, Suárez no piensa. Tiene demasiadas dopaminas en el cuerpo y no dispone de los medios para deshacerse de ellas. Mordió a Branislav Ivanovich en el minuto setenta y tres, a Otman Bakkal en el noventa y dos y a Giorgio Chiellini en el ochenta y uno, siempre cuando su organismo tuvo más de una hora para acumular dopaminas.
En la mayor parte de Sudamérica los genes de los psicóticos, suicidas y otros héroes de la corona se fueron diluyendo cuando —no siempre con consentimiento mutuo— se mezclaron con las poblaciones locales. Los mayas, los incas y los aztecas seguramente fueron seres más equilibrados y pensantes y, en todo caso, un oasis de monoamino oxidasa, porque tanto Bolivia como Colombia, Chile, Perú y Ecuador son países contra los que se puede jugar a un fútbol de lo más civilizado.
El Guillotina nos hacía memorizar todas las causas por las que en nuestra región la población local había sido exterminada por el manicomio llamado Europa. Pregunta de examen: nombre todas las razones que conoce. Una: en la región no había minas de oro ni de plata, ni plantaciones donde someter a la población autóctona a trabajos forzados. Otra: el clima se prestaba para que crecieran vacas y caballos, y para hacer pastar al ganado no se necesitaban esclavos.
Con virus importados de postre, los conquistadores terminaron sirviéndoles a los hippies locales un genocidio en tres platos, de modo tal que los genes europeos se mantuvieron bien puritos en nuestra zona. Por eso, en cuanto a fútbol internacional, los argentinos y uruguayos tienen fama de pateadores y tramposos. Y con razón, según descubrí para mi mayor desencanto cuando buscaba si existía algún tipo de respaldo empírico para estos agravios.
En el momento en que escribo estas palabras, los países mejor surtidos de tarjetas rojas en un mundial son Brasil en el primer puesto, con once jugadores expulsados; Argentina en segundo lugar, con diez. Y Uruguay, tercero, con nueve. La tarjeta roja más rápida de la historia de los mundiales se la sacaron al uruguayo José Batista en México 86 antes del primer minuto de juego. El argentino Claudio Paul Caniggia logró obtener una tarjeta roja mientras estaba en el banco de suplentes, y Neymar consiguió otra con el partido ya terminado.
No es casualidad que estos países también cuenten con pesada presencia entre los que más ganaron un Mundial. En esta lista Brasil también va primero con cinco copas; Argentina y Uruguay están en los lugares cuatro y cinco con dos copas cada uno. Mientras que los puestos dos y tres los ocupan Italia y Alemania, con cuatro campeonatos por cabeza.
(No sé qué tipo de genes tendrán los italianos y los alemanes, pero que ni Italia ni Alemania son los países más equilibrados de Europa es algo que figura tanto en los libros de historia holandeses como uruguayos. Mejor ni mencionar que muchos de los genes italogermánicos terminaron en Sudamérica una vez arruinada la situación en casa).
El puntero
Luis Alberto Suárez Díaz nació en el departamento de Salto. Jugó en los juveniles del Club Nacional de Uruguay y debutó a los dieciocho años contra el Barranquilla, de Colombia. En Holanda siempre dicen que lo descubrió el FC Groningen. Ahí yo me veo obligada a explicar que eso es como si un inglés le dijera a un holandés que a Arjen Robben lo descubrieron los ingleses el día que lo contrataron para jugar en el Chelsea.
Suárez entró en la séptima de Nacional a los once años de edad. Cuando este club juega un partido contra Peñarol en Uruguay se habla de un «clásico». Solo una vez en mi vida fui a un clásico. Mi padre nos llevó a mí hermana y a mí en la época en que se esforzaba por introducirnos en el Uruguay auténtico. Fue en 1990 y el partido se jugaba, como es debido, en el estadio Centenario de Montevideo. «El único estadio del mundo que es monumento nacional», decía mi padre como si lo hubiese construido con sus propias manos.
Era un día precioso, el Estadio estaba hasta el tope con sesenta mil espectadores. La gente encantada disfrutaba de un partido de fútbol en el que se pateaba más al contrario que a la pelota. Hacia el final del encuentro todos los jugadores se agarraron a las piñas. Lo juro. Se armó terrible pelea en medio de la cancha. Los mejores jugadores del país se tiraban trompadas, se pateaban, se agarraban de las camisetas, se daban empujones en el pecho y se desafiaban como gallitos.
El silencio en las gradas era quizá lo más impresionante, todos mirábamos hacia la cancha sin poder creer lo que estaba pasando. Hombres grandes en pantalones cortos pegándose los unos a los otros a plena luz del día, mientras el árbitro corría de un lado a otro sacando tarjetas rojas, como si intentase distraer al público con un acto magia. Vergüenza nacional. Y ni siquiera tenían la excusa de estar borrachos.
Aquel día fueron expulsados veinte jugadores en total. Como en Holanda nunca me creen siempre mando a que busquen el episodio en Youtube: Estadio Centenario, clásico, 1990. Nosotros lo mirábamos desde la tribuna llamada Ámsterdam, bautizada así en honor a la ciudad donde Uruguay salió campeón olímpico en 1928. La habíamos elegido por ser Ámsterdam la ciudad que nos había dado refugio cuando nos tuvimos que ir del país escapando de los milicos. Quince años después de aquel partido a Luis Suárez le tocó jugar en uno de estos dos estos clubes, uno podría estar agradecido de que aún le queden dientes para hincarle al lo que sea.
El apellido Suárez es de origen español y quiere decir hijo de Suaro. Díaz, el apellido de su madre, también viene de España y quiere decir hijo de Diego.
Busco en Google más información sobre Suárez y doy con un vídeo en el que su abuela habla de él.
—Antes nunca mordía —dice.
Se llama Lila Píriz. Píriz es el apellido de mi madre. No es un nombre muy común y, por lo que veo en internet, parece que en la región del Río de la Plata todos los Píriz descienden de los mismos colonos. Uno de ellos tiene estatus de héroe nacional porque peleó en no se qué guerras. Es el tatarabuelo Lucas Píriz, a quien el primero de enero de 1865, durante la ocupación de la ciudad de Paysandú, le encajaron un balazo en el pecho. Demoró un día entero en morirse.
Según el Guillotina, en aquella época las balas no siempre te mataban, lo que te mataba era la infección. Mi abuelo por parte materna siempre quiso que alguien le pusiera Lucas a un nieto. Como nadie lo hacía, el tío Rafael le puso Lucas a su cocker spaniel. También ese Lucas murió de una bala, aunque esta fuese una del tipo moderno que sí te mata de un saque y que —sospechamos— provino del arma de un vecino al que los ladridos de Lucas Píriz II tenían más que podrido.
Llamar a mamá 1
Llamo a mi madre por Skype. Pasan unos segundos mientras la conexión se estabiliza y nos podemos ver. Está con el portátil en la galería. En la mano, un vaso de algo que podría pasar por agua pero seguro que es vino blanco. En Uruguay deben de ser las cuatro de la tarde. En Holanda, dependiendo de la época del año, son entre cuatro y cinco horas más tarde.
—Ma, ¿nosotros tenemos familia en Salto, por el lado de los Píriz?
Mi madre toma un trago y gesticula que no lo sabe.
—¿Hablaste con tu hermana? Te andaba buscando —dice.
Mi hermana vive en una provincia del sur de Holanda. La distancia entre su pueblo y Ámsterdam, donde vivo yo, es mucho menor que la distancia a Montevideo. Que me busque a través de mamá tiene una razón, y es que yo trato de que no me encuentre. Mi sobrino anda con problemas curriculares. Le decimos el Gremlin. Tiene nueve años y ya lo expulsaron de dos escuelas. En la última, donde lo aceptaron después de arduas negociaciones, lo último que supe es que las cosas no andaban muy bien. Si lo volvieron a expulsar, mi hermana seguramente esté necesitando a alguien que lo cuide cuando ella va a trabajar, por eso yo no atiendo cuando el teléfono anuncia que la llamada entrante es suya.
Mi madre está más al día que yo. Lo vive todo a través de Skype. Al parecer, el Gremlin pateó a la maestra. Le rompió una media. Cada dos por tres se escapa de clase. En el mejor de los casos se queda en el patio de la escuela y trepa al árbol más alto, de donde se niega a bajar, sin dejarse impresionar por las amenazas que los mayores le lanzan desde tierra firme. En el peor de los casos cruza las vías del tren y regresa a su casa cuando le da la gana. Obvio que también muerde. Tanto su madre como su padre son uruguayos, ambos descendientes de españoles y de algún portugués.
Mi madre mira la pantalla, pero se nota que no soy yo el objeto de atención, está en otra cosa.
—La abuela de Luis Suárez se llama Píriz —le digo— y como todos los Píriz provienen de los mismos inmigrantes, me estoy preguntando si no seremos familia de Luis Suárez.
Con eso capto su atención. Clava la mirada en la cámara por encima de los lentes y parece que me estuviese mirando a mí.
—¿Otra vez estás escribiendo para la revistita de fútbol? —dice, y su imagen se congela en la pantalla.
—¿Estás ahí?
—Sí, sí —dice. Solo la imagen se paralizó. Suele suceder. Al fondo se escucha el tránsito de Montevideo. Bocinazos, frenadas, puteadas. Mi madre calla.
—¿Mamá?

Su imagen vuelve a moverse cuando comienza con el discurso sobre la literatura. Dice que me la tengo que tomar en serio. Sigue con la cuestión de qué cosa es arte y qué no, y lo que decían Platón y Aristóteles sobre el tema. De la antigua Grecia, en un ratito estamos en la tumba de la abuela y lo que ella diría si se enterase de que escribo sobre fútbol. De ahí resta solo un paso para la pregunta «¿cómo vas con la novela nueva?». Seguida por «¿y cuándo te van a traducir al castellano?».
Le leo lo que escribí hasta ahora sobre el delantero, el ex presidente y los genes uruguayos mientras me voy dando cuenta de que ella sigue distraída. Cuando me cae la ficha de que quizás esté llamando a mi hermana, ambas ya se saludaron y escucho a mi madre que dice:
—Tu hermana dice que todos los uruguayos son violentos.
—Monoamino oxidasa —digo yo, contenta con las palabras nuevas.
—No me gustan las generalizaciones —dice mi madre.
Le explico que la generalización es una herramienta imprescindible en el cajón de todo escritor.
—El pueblo uruguayo es pacifico y más bien intelectual —dice mi madre.
—Mentira —digo y me sirvo un vino. Tinto.
—Esperá —dice, y trata de meterme en la llamada con mi hermana. Le digo que no tengo tiempo, que tengo que teminar este texto, le tiro un beso volador y corto.
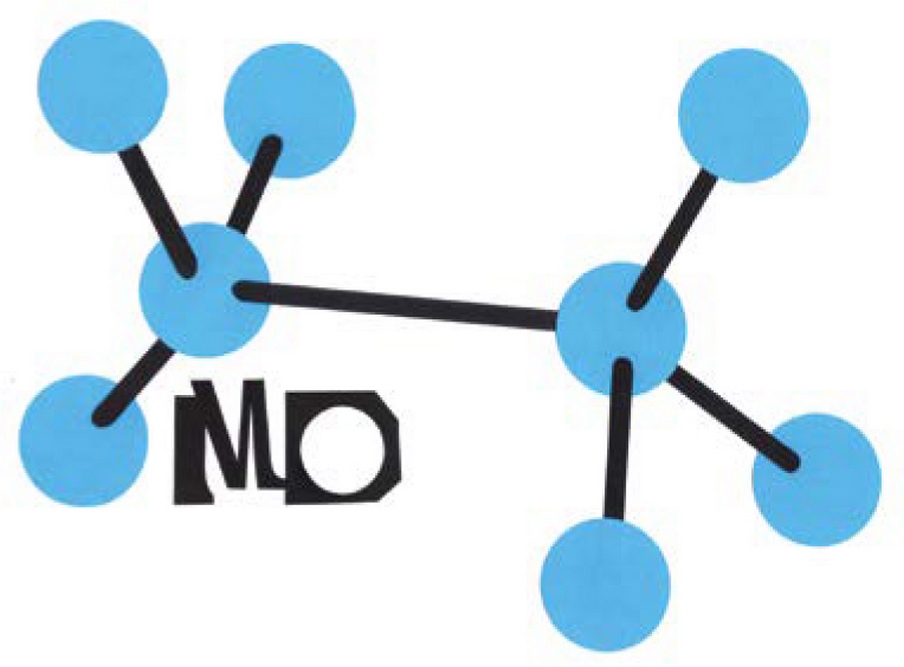
La escritora
Mis apellidos primarios son Trujillo y Píriz. Antepasados españoles y portugueses, pero también tengo un MacColl (escocés) y un Gougon (francés): la piñata europea que llevamos a cuestas muchos latinos. Hasta que llegó Luis Suárez a jugar en el FC Groningen, yo era la uruguaya más conocida de Holanda. Si sucedía algo en Uruguay los medios siempre daban conmigo. Un día me llamaron de la agencia nacional de noticias para que contase algo sobre Uruguay. Otro día me encontré jugando un partido de futbolito en vivo en una radio, con relator y todo. El programa intentaba predecir los resultados de los partidos que ese día se jugarían en las canchas del Mundial. Hacían jugar a originarios de los países involucrados en un futbolito de mesa que habían colocado en el estudio.
Con la llegada del primo Luis a Holanda tuve que cederle el puesto y pasé a ser la segunda uruguaya más famosa del lugar. Aunque durante los Mundiales me seguían llamando a mí porque él, por lo general, estaba jugando.
Durante una entrevista en un programa de radio, un presentador salió con una gansada que cualquier hispanohablante tendrá que escuchar a cada vuelta de hoja si se queda un tiempo mayor que el prudente en Holanda. La gansada dicta que la expresión «en un momento dado» no existía en castellano hasta que Johan Cruyff se fue a vivir a España y la tradujo del holandés. Todos los hispanoablantes conocemos la expresión desde chicos. ¿Cómo que nos la había enseñado Cruyff? Esa vez en el estudio yo ya estaba cansada de escuchar eso y no me importó que el micrófono estuviese abierto.
—No sea abombado —respondí.
—En serio. Fué Johan Cruyff, en Barcelona.
Si no le creía debía mirar un documental que Ramón Gieling, director de cine holandés, había hecho sobre el tema.
—Escuche —dije—. ¿En serio piensa que lo que en inglés es A given moment, en sueco En given tidpunkt y en latín At tempore et en castellano no existía en castellano antes de Cruyff? ¿No se da cuenta de la barbaridad que está diciendo?
Hora de poner música.
El locutor se acomodó los auriculares para liberar una oreja.
—«En un momento dado» —dijo—. Así se llama el documental. Mírelo.
Acomodó sus apuntes e iniciamos una conversación tirante y cargada de silencios. Que si yo miraba documentales. A él le gustaban mucho los documentales. Que si hacía mucho que no iba a Uruguay. La luz roja se volvió a encender. Intentamos descongelar el ambiente sin éxito. Durante el segundo corte comercial no hubo intento de conversación por liviana que fuese. Solo me preguntó si quería tomar algo.
—Un poco de monoamino oxidasa, nomás.
Tengo escrita una novela sobre gente que lo destruye todo: carreras, matrimonios, promesas, sueños. Descensores, les digo: todo lo que se puede nombrar, se puede destruir. Los personajes no pueden evitar este comportamiento, llevan la destrucción en su naturaleza. Al menos esa es la idea que está detrás de la novela a la que le podría hacer algo de publicidad mencionando el título, pero eso no me sale tan natural y además tampoco está traducida al español.
No importa lo mucho que Suárez se esfuerce. Cada tanto se las ingenia para, en un momento crucial, arruinarlo todo con un solo movimiento, y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Un descensor ejemplar, auspiciado por un gen vago que no le deja producir monoamino oxidasa A.
Durante el Mundial de 2014 me invitaron a Studio Brasil, el programa en la radio holandesa que entonces cubría todos los partidos. Justo me tocó durante aquél en el que Suárez le hincó el diente a Giorgio Chiellini. Ahí estaba yo, en vivo y en directo, bancando todos los comentarios pavos que los presentes hacían sobre el tema. En la pausa, uno de los locutores dijo que a Luis Suárez lo había descubierto el FC Groningen.
—Suárez ya existía —dije — y volví a pensar en el Guillotina. Que en Holanda no se hubieran enterado no quiere decir que el hombre no estuviese jugando hacía rato en la categoría semidioses por las canchas de América latina.
Me cuesta entender por qué voy a ese tipo de programas. Lo único que puede suceder es que, expuesta a la burla vestida de gracia, pierda el control sobre mis impulsos. También esa vez la conversación siguió a temperaturas bajo cero. Lógico. Suárez se había quedado fuera del Mundial y yo en un estudio rodeada de gigantes de ojos claros que se divertían preguntándome cosas como «¿en Uruguay acostumbran a morderse?».
Un día se estrelló un avión uruguayo en los Andes. Los pasajeros son los otros dieciséis compatriotas que el público holandés puede conocer. Los sobrevivientes se comieron pedacitos de los muertos para evitar morir. Pero ya no tenía ganas de contar anécdotas entretenidas, así que no dije nada.
Llamar a mamá 2
Termino de ver el documental de Ramón Gieling. En ninguna parte la película sostiene que la expresión «en un momento dado» haya sido dada al castellano por Johan Cruyff. Sí hay una escena en la que dos catalanes, adeptos de Johan, están tomando un vino y uno le dice a otro que la frase «en un momento dado» no es castellano usual. Solo eso. Si la convicción holandesa de que Cruyff dio esa expresión al castellano no está basada nada más que en eso, yendo a juicio, Holanda pierde.
Llamo a Luis Barros, un amigo uruguayo, músico, que iba mucho a Barcelona. También con él hablo por Skype.
—¿Vos sabés cómo es la cosa esa de Cruyff y la expresión «en un momento dado»?
Luis golpea la mesa, con lo que su imagen queda un poco torcida
—¿Otra vez esa pendejada? —gesticula furioso mientras me explica—. Estos holandeses se piensan que los inventos lingüísticos que Cruyff se mandaba en holandés también podían aportarle cosas al castellano. Puras fantasías. Cruyff es tan capaz de aportarle algo al español como Suárez al holandés. ¿Quién volvió a salir con esa paja?
Luis (el músico, no el jugador de fútbol) una vez estaba en España en un restaurante con unos amigos, entre ellos un holandés. También este sostenía que la expresión «en un momento dado» había sido un invento de Cruyff.
—Yo ya les había explicado mil veces —dice Luis— que «en un momento dado» es tan viejo como el castellano mismo, pero a mí no me creían. Al Toti, sí.
El Toti era catalán y del Barça hasta la médula, según Luis. Estaba en la misma mesa y explicó por qué la gente se reía cuando Cruyff decía «en un momento dado». Para verificar esa historia tendría que ir a Barcelona. Por el momento solo puedo aportar textos que contienen las palabras robadas.
Si vamos a juicio con los holandeses por causa de esto, permítanme aportar como primera prueba Rayuela de Cortázar. En el capítulo sesenta y ocho aparecen las palabras «en un momento dado». La novela se editó en 1963, diez años antes de que Cruyff llegase a Barcelona.
La conversación con Luis se interrumpe porque llama mi madre. En Uruguay serán como las dos de la tarde y ella con su vino. Me pregunta si ya hablé con mi hermana. A Gremlin lo aceptan hora y media al día en la escuela, después se tiene que ir a casa. Los miércoles ni va porque ese día es complicadísimo para la maestra.
Mi madre culpa al sistema educativo holandés de los problemas de aprendizaje de mi sobrino.
—Cómo no van a poder controlar a un nenito de nueve años. Un niño bastante educado, además —dice.
—La última vez que estuviste acá te pegó con una silla —digo.
—Fue con la parte blanda. Y no me pegó, más bien me empujó.
—Seguro que también tiene la variante haragana del gen —digo—. Es hereditario por parte materna.
—¿Seguís con esa nota neofascista?
Le pregunto si sabe algo más sobre la familia Píriz. La de San José.
Habló con una tía de la línea Píriz MacColl que una vez se puso a investigar nuestro árbol genealógico. Dice que esa rama de Salto arrancó en el siglo diecinueve y que probablemente se trate de una descendencia ilegítima.
—¿Te sirve de algo? —con un último ataque mamá vacía el vaso.
¿Que si me sirve que Luis Suárez quizás sea un primo lejano e ilegítimo? Claro que sí. ¿A quién no le serviría? Se lo diré el día que me lo encuentre por las calles holandesas. De paso, mi historia neofascista para la revista de fútbol se ve enriquecida con un hilo más.
Mi madre inclina la botella a la izquierda de la imagen. La tendencia al mal trago se hereda a través del mismo gen de la monoamino oxidasa haragana. Eso lo descubrieron los finlandeses hace poco.
—¿Vos no podés cuidar a Gremlin? —pregunta—. Solo los miércoles.
En otra ventana pongo el vídeo en el que la abuela de Suárez cuenta que su nieto era un niño bueno. Seguro que él también solo la golpeaba con el lado blando de la silla. Busco similitudes entre la cara de mi madre y la de Lila Píriz. Mi madre empieza otra vez con la letanía de que por qué no se ha traducido al castellano nada de lo que escribí. Mi especie de agente literario dice que es porque cambié muchas veces de editorial. Tuve más editoriales que maridos, y nadie quiere andar mandando a traducir trabajos que editó otro, pero como también yo tengo unos vinos encima se me escapa lo que pienso.
—Porque tengo la maldita costumbre de morder la mano que me da de comer. Por eso.
Mi madre mira a la cámara.
—¿Te peleaste con tu editor?
—¿Cuál editor?
—El último.
El agente dice que yo nunca me peleo de verdad. Solo hago que el otro me tenga un odio tan profundo que se asemeja al temor.
—Con aquella te agarraste a los bifes —dice mi madre.
—Tropezamos con mucha mala suerte durante una discusión y terminamos cayendo al piso, no fueron bifes de verdad.
—Ya que sos tan buena generalizando a pueblos enteros, ¿cómo hacés con los holandeses en cuanto a genes y fútbol y qué sé yo? ¿Eh? Meté eso en tu nota.
—Eso no sería sensato, sería morder la mano que me da de comer.
Mamá calla y me mira. La fidelidad a la justicia seguro que también se lleva en los genes.
—Bueno —suspiro y paso a morder—: los holandeses roban cosas y luego dan justificaciones como nadie.
Mamá pone cara de escuchar con atención, así que continuo:
—Los holandeses le piratearon la flota a la corona española y en la escuela lo enseñan como si fuera una proeza. Pero hoy en día, si los somalíes hacen lo mismo los cagan a tiros con la bendición de las Naciones Unidas y la dirección impositiva holandesa.
—Seguí —dice, y yo hago caso.
—Los holandeses compran a un jugador que vos tenés desde hace años trotando en las divisiones más altas y dicen que lo descubrieron ellos, y se lo creen y todo. Si te descuidás, también te dicen que tus expresiones lingüísticas fueron contribuciones de sus futbolistas al idioma español y nadie lo pone en duda. Son capaces de robarle tierra al mar y conseguir que todo el mundo los admire por eso.
No sé si se ha aislado el gen involucrado en ese talento. Me sirvo otro vasito. Mi madre también.
—¿Eras vos la que habló del Guillotina hace poco?
Asiento.
—Está preso.
Al parecer le dio un cabezazo a un alumno, otro alumno lo filmó y el resultado fue compartido en las redes sociales. Así fue que terminó preso. La vida imita al fútbol. Uno no puede hacer nada sin que lo filmen. El empujón, el golpe o el codazo que solían ser parte del juego ahora se han vuelto imposibles. La calle ha sido exiliada de las canchas.
Las cámaras lo arruinan todo. Le han arrancado el corazón al deporte y a las clases de historia. La lente fue inventada, ni siquiera fue descubierta. Si alguna vez llegamos a colonizar Marte no será posible hacerlo a la vieja usanza, porque es clavado que quienes lo hagan van a llevar cámaras.
Estuve llamando al club de fútbol del pueblo donde vive mi hermana, parece que los miércoles puedo ir con el Gremlin.



