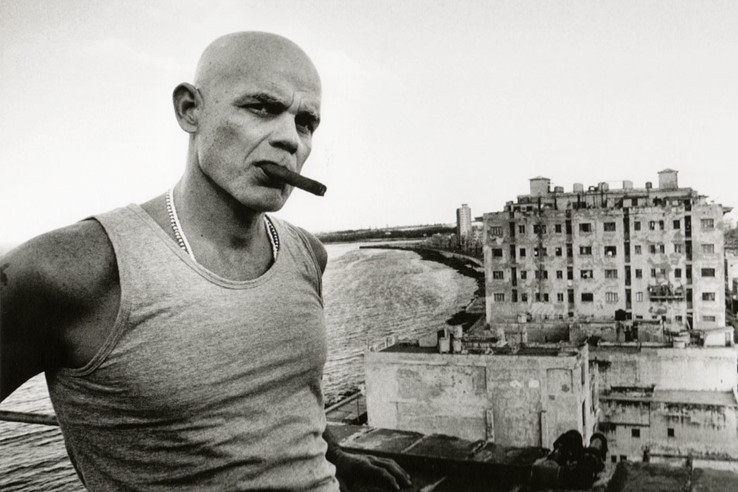Relato de ficción
 La importancia de ponerse bajo el sol
La importancia de ponerse bajo el sol
Como en «La autopista del sur» de Cortázar, pero en Venezuela. Una larga y eterna fila de autos en busca de gasolina va tejiendo relaciones, historias cruzadas y diálogos que parecen salidos del realismo mágico pero que son, según el escritor Javier Guedez, el pan de cada día en las calles de Mérida.
En la noche suceden mejor los rumores, se mueven como moscas. Seguí la ruta con la palanca de velocidades en neutro, no podía dar muchas vueltas, quizás alguna en U para restar camino. Lo que me quedaba en el tanque me permitía solo ir en bajada, con el carro apagado en la mayor parte del trayecto. Cazaría como un animal de costumbre la última gasolinera abierta de la ciudad.
La estación de La Hechicera fue la única que bajó sus cadenas esa noche, una presa fácil. Me estacioné al final de todos, sin colarme ni pagarle a nadie para que me apartara el puesto. En seguida comencé a cazar emisoras de radio. Eso era yo, un cazador. Incliné el asiento hacia atrás, me puse cómodo. En el momento del primer acorde que brotó sobre las cornetas, la ciudad se apagó por completo. Ya estábamos acostumbrados a los cortes repentinos del servicio eléctrico, no pasaba nada. La oscuridad es el origen.
De la misma forma levanté el asiento, miré por el retrovisor, noté la silueta de un motorizado encapuchado que se movía entre las sombras y subí los vidrios, pasé seguro a la puerta. Coño, me jodieron, pensé. Tiré el teléfono al piso. Me golpearon el vidrio. No quise responder, como si se pudiera ignorar la verdad, entonces apreté los puños, el tipo golpeó de nuevo con mucha insistencia, la verdad ganó otra vez por decisión técnica (la mía), porque bajé el vidrio. Sin mirarlo quise entregarle el teléfono. El hombre de la moto se ofendió, como siempre lo hace la verdad cuando decides enfrentarla:
—No vale, qué te pasa papi, yo no te estoy robando. Vengo a ofrecerte una pimpina de gasolina. Ya los clientes de atrás compraron varias. Dos dólares por litro. Una ganga en comparación con todo el tiempo que vas a perder aquí, tres o cuatro días, además exponiéndote. ¿Viste la hora?
—No, no la he visto, pero debe ser tarde, yo sé.
—Entonces que me dices papi. ¿Cuántos litros te dejo?
—No mi pana, muchas gracias, yo espero.
Al instante, irrumpieron dos motorizados más, con una cantidad nada despreciable de pimpinas rebosadas de gasolina que viajaban en la parrillera de las motos. Tenían muy poco control sobre el peso, por lo que comenzaban a irse hacia los lados. Se entendieron en lenguaje de señas y siguieron otro rumbo.
Me bajé del carro porque no había que esforzarse tanto por los asuntos mundanos, al final nos iremos incompletos. Vi venir un bombero que se parecía a Demócrito, tenía la misión de marcar los carros con grifith zapatero color blanco para mantener el control de todo el rebaño. Marcó el mío con el número: 1914. Verga dije yo, el mismo año en que empezó la primera guerra mundial; esperaba que no fuera una señal, porque esa sí sería la vela de la torta que he venido poniendo en mi último matrimonio. No voy a hablar aquí de mi matrimonio, tranquilícese.
Quise preguntarle como cuántos días pensaba que podría demorar ahí hasta llegar mi turno, pero era una pregunta idiota, me la guardé. Con que no fueran cuatro años y no se tuviera que disparar ningún arma, me conformaba.
Noté que el hombre del carro de adelante, un Malibú azul con rines perfil bajo fumaba intensamente, nos hablamos para romper con el gordo muro de la desventura. Nada importante. Tenía partido todo el tren delantero de la boca. No estaba tan viejo para eso, era raro. Quien sabe que le pasó.
Me dijo:
—Hace una semana tuve que vender mi camioneta Vitara porque ya no aguantaba seguir arrimado entre los peores, no estoy diseñado para pasar hambre. La verdad se sabe, yo nunca la digo, por eso le comenté al tipo que me la compró que tuviera la delicadeza de olvidarse de mí en todas las formas posibles, para que no me saludara si me veía por ahí mal parado en la calle, porque me ponía a llorar y cuando arranco a llorar no sé cómo detenerme. Y mira, le tocó el puesto de adelante, no quiero ni mirar para allá. Me pasa lo mismo que con mis exnovias, cuando se vuelven a empatar y te restriegan sus nuevas conquistas en la cara, es muy arrecho, no poder ser ni siquiera uno mismo.
Me contó también que estaba pasando por un cuadro de locura severo, y que el tratamiento que venía tomando para la psicosis se había puesto muy caro: haloperidol, diazepam, paroxetina. Toda esa vaina la dejé de comprar, me decía con el rostro puntiagudo, mirándome de cerquita, tratando de verse en mis ojos. Sus comentarios eran como sacados de una quincalla metafísica muy golpeada por la industria nacional.
En el transcurso de la conversación escuchamos una desbandada de gritos, subía un grupo de gente con varios papeles en la mano y unas linternas que apuntaban en todas las direcciones, venían acompañados por un guardia nacional que intentaba hablarles a todos desde un cono de seguridad fluorescente, como si se tratara del anfitrión de un viejo circo.
Una señora de muy baja estatura con un perrito pekinés furioso entre las manos, uniformado del equipo de fútbol de estudiantes de Mérida, quería zafarle el chaleco antibalas al funcionario, el perrito ladraba agujas y le llenaba de baba el rostro a aquel hombre. Atrás, una coral de tenores encendidos en una combustión interna por chispa convencional, hacían desfilar insultos que se atropellaban en el aire, inspirados en la vulva fecunda de las madres, meretrices indolentes, y succiones delirantes de medio cartón de huevos.
Un chamo lloraba porque la novia le envió un mensajito que decía: o la cola o yo. Se contagiaba un niño desnudo que se orinaba en un coche, un tipo en chores de bluyín tenía una cadena de bicicleta enrollada en la mano como una serpiente. Alguien dejaba ver un revolver en la cintura, un tipo vestido de mariachi reclamaba sus derechos como recién fugado de la cárcel, y exigía que se hiciera una lista nueva porque la anterior estaba viciada. Había un chorro de gente anotada que ni siquiera estaba ahí. A esos los llamaban los fantasmas del Caribe.
Al otro lado un personaje muy flaco con un parcho en el ojo estaba grabando desde un teléfono, el resultado sería viral. Una mujer enorme, con una cabellera amarilla extravagante se lo arrancó de las manos y lo tiró al piso, luego le hundió la punta del tacón en la pantalla, y la pantalla crujió, sin derecho a un último emoticón de tristeza.
La gasolina es una mezcla de hidrocarburos alifáticos, yo creía que ya después del tercer día durmiendo en ese embotellamiento, estos aditivos comienzan a hacer efecto en el cerebro, es como una suerte de traba de cenizas de cigarro, desodorante y esmalte de uñas. De hecho, si uno se le acercaba lo suficiente al rostro de las personas se notaba claramente que tenían los ojos todos volteados.
El cardumen continuó y el hombre quedó arrodillado frente al teléfono. Yo no me quise meter en el fondo de esa caja de pandora, para no verme luego chispeado de los pañales sucios que se lanzan al ventilador cuando las palabras ya no están dispuestas a dejarse caer para ningún lado. Prefería hacerme el indolente.
Todo seguía oscuro. Me fui de nuevo al carro y sintonicé extrañamente una emisora, la única que estaba al aire. Unas voces alumbradas daban un concurso:
—¡Adivina el nombre del ratoncito de Dumbo y gánate dos entradas al cine para ver lo último de Tim Burton!
—Buenas noches amigos, estoy llamando para lo del concurso.
—Buenas noches, desde donde nos llama señor. Díganos su nombre.
—Desde la estación de servicios de La Hechicera. Me llamo Don Rodrigo.
—Don Rodrigo, que raro. Pareciera que hubieras nacido viejo, por lo de Don, digo.
—Le cuento que a mi casa siempre llamaban: Aló por favor ConDon, pero mi papá se los sacudía rápido: Esto no es farmacia.
—¿A qué te dedicas?, D.o.n. Rodrigo.
—Soy profesor de filosofía.
—Damos y caballeras, nos llama el último filósofo sobreviviente a la estación de servicio más culebrera en los últimos 2 años de crisis energética en Venezuela. ¿Se encuentra usted bien profesor?
—Sí, estoy bien.
—Entonces, ¿estás seguro que conoces la respuesta?
—Sí, la conozco. El nombre del ratoncito de Dumbo es Timothy o Timoteo, también puedo decir que esa película fue hecha para recuperar las pérdidas financieras que dejó Fantasía.
—Damos y caballeras, si hubo ganador, esto nos complace muchísimo. Profesor, vaya buscando una buena compañía porque se acaba de ganar dos entradas para ver Dumbo. Muchas gracias por participar. Momento de publicidad.
Me pusieron a hablar con el productor del programa y cuadramos todo para ir a retirar el premio. Pensé en llamar a mi tía Angélica pero seguramente me daría una excusa esotérica para no venir, los hijos de Bety ya la habrán visto, mi abuela estaba hospitalizada, no tengo hijos y mi esposa, mi esposa… no.
Esa primera noche dormí en el carro con la mitad del vidrio abajo, fue incómodo, sobre todo cuando me despertó en la madrugada mi propia carcajada. Vomitaba la risa en modo hemorrágico, como si alguien la hubiera introducido por un embudo, obligándome a una emoción desesperada. Me estaba ahogando, no quería terminar así. Entonces salí del carro, y al rato amaneció. Pude apreciar que a una cuadra y media había un grifo de agua donde las personas hacían otra cola para cepillarse o lavarse algunas partes del cuerpo dañadas por el mal olor. En el trascurso, con las bocas todavía sucias, varios grupos coordinamos una serie de desayunos grupales. Un sancocho de verduras era la opción más económica y rendidora para aguantar el resto del día.
Yo me encargué voluntariamente de la leña. Fui a buscarla en un terreno baldío cerca del lugar con un machete que nos prestaron los vecinos. Otras comisiones reunieron dinero y compraron los ingredientes en algunos locales de la zona. Hice varios viajes, levanté el fuego entre cuatro piedras y comenzamos a picar verduras sobre cartones viejos con navajas y pequeños cuchillos desafilados.
Del otro lado de la calle, por la que sube, se comenzaba a hacer una cola de carros grandes y lujosos. Se suponía que no era la de personas con discapacidad ni adultos mayores. Se trataba de quienes surten gasolina pagando en dólares.
Reconocí a varios amigos del colegio y familiares que tenía tiempo sin ver, los saludé desde lejos. Reconocí a Julieta, qué bella es Julieta cuando se monta en su Range Rover sin maquillaje. Nos saludamos cada quien de su lado. Una isla amarilla cubierta de bolsas negras de basura separaba nuestras vidas. Por un momento sentí cierta vergüenza de haberme venido a menos, de no estar ahí con ellos en un carro con un buen tanque.
Miré mi billetera y revisé el compartimiento de la caleta. Encontré un billete de 20 dólares doblado en tres partes, que me habían pagado por varias clases de astrología en la facultad de enfermería. Mi último recurso. Me picaron las manos y la vil nostalgia, quizás era simplemente envidia, porque el veneno del hombre se encuentra en todas las partes de su cuerpo, entonces dejé cuidando el fuego con algunos niños que pasaban en ese momento, y me fui a la entrada de la estación para hablar con algún guardia. Al primero que encontré le ofrecí el billete de veinte, si me dejaba cambiar de cola.
—Aléjese ciudadano. ¿Quién le dijo eso? Así no trabajamos aquí. Movía las manos y murmuraba luego expresiones inentendibles, quizás fue el hambre que no me permitió entender nada. Yo sí noté que tenía un sobre abultado en la mano, me le quedé mirando y después me fui.
La chica con los ojos grandes de la Cherokee me había dicho cómo era el procedimiento para lograr la operación en divisas, pero no lo recordé en el momento, además que solo entendía de su belleza, todo lo demás era un menudo ruido de muy bajo octanaje para mí. Pensé que ya había perdido mi turno, no quise insistir, guardé el billete y fui de nuevo a cuidar el fuego del sancocho, a decir verdad iba para que el fuego me cuidara a mí en medio de esa caída estrepitosa. Lo miré y me dejé llevar por sus instrucciones, el fuego siempre tiene eso, sabe darse a entender sin hablar el mismo idioma que uno.
Comimos todos en platos ajenos que fuimos rastreando de puerta en puerta. Alejamos el sufrimiento y disfrutamos sin restricciones el cielo, luego nos alegramos aún más porque había venido el sol. Comer con hambre, tomar agua con sed, hablar con quién te escuche y pedirle a quien te dé, fue nuestro proverbio popular del momento, eso hizo que nos dejáramos llevar por otra fuerza distinta a la del lamento y la rabia. Para hacer la sobremesa tendimos nuestros cuerpos sobre una pequeña loma verde, como iguanas de un nuevo paraíso. Era una suerte de santuario abandonado.
Se hicieron grandes círculos de gente rendida al sol, como si se tratara de una ceremonia de cuatro tabacos. El calor comenzó a calentar y guiados por el efecto de la alegría y el dolor, los hombres nos quitamos los pantalones y las camisas, las mujeres también, hubo quienes tuvieron la franqueza de desnudarse y los aplaudimos a lo grande. No hizo falta tomar ninguna droga, cada quien volvía al Woodstock que lleva por dentro como podía. Nadie se fijó en los excesos o carencias para no echar a perder el clima. Todo el mundo tiraba fotos y selfies al mayor. La vida era buena aunque fuera mala. En Mérida la playa es muy distante, ustedes sabrán entender eso.
Así se fueron contagiando más personas desde la parte baja de la enorme serpiente metálica que nos unía. Todos dispuestos a dejar entrar al día, dejábamos nuestros aperos y falsas vestimentas a un lado y nadábamos casi desnudos sobre el verde suplicio.
Desde la competente altura de la palabra surgieron historias que se fueron pasando de mano en mano, anudándose lentamente. Todos éramos Sherezade en medio del delirio, todos éramos el rey Persa, mil y una noches pasarán sobre nosotros, pensábamos. Contaron que Zaira, la mujer de la pick-up blanca estaba en trabajo de parto, y quizás mañana dé a luz. Un médico jubilado que tiene un Mazda de los viejos, está llevando el control del caso, seguro el niño lleve su nombre. Roberto ya había vendido varios pares de zapatos Nike imitación en el techo del Renault. Katherine, la prima del tipo de la Terius, dejó a los niños con su mamá que está en silla de ruedas, producto de una caída en el baño. La van a visitar por las tardes, meriendan y hacen las tareas juntas. Miguel, el exmánager de la banda Seguridad Nacional murió de un paro fulminante hace dos días en el asiento de un Fiat Siena, su esposa tiene párkinson y se encuentra derrotada porque ya no puede mantener a tantos perros de la calle como fue su costumbre toda la vida, el puesto se lo rifaron entre algunas hienas.
Al rato de todas las historias, se acercó la mujer de la Cherokee roja. Cada veinte siglos aparece un milagro y ahí estaba, desvistiéndose para su público. Ver un milagro sin ropa es mucho para un profesor de filosofía que solo sabe y no aprende nunca. Era rosadita, con pecas en el pecho que formaban extrañas constelaciones, rodillas anchas, pies pequeños, una gordurita preciosa y de su talla, pequeñas estrías sobre los muslos, parecían las ondas del agua helada donde yo flotaba como una flor carnívora. Bailó para mí, se quitó el brasier y cayeron sus mundos paralelos y luego se fue zafando del hilo dental, que era tan delgado como un nylon de picar queso duro. Acomodó todas sus pertenencias cerca de mis pies y se quedó íngrima, y no tan sola.
Luego se tendió justo a mi lado, medía lo mismo que yo, sus pezones interrumpían la soledad del mundo. Tuve un mal presentimiento dentro de mi ropa interior, una vena inflamada respiraba después de tanto tiempo. Me saludó con las cejas. La saludé con la mano, y en poco tiempo ya nos extrañábamos. Había que aceptar también la suciedad y el hastío para vivir el sol y sus bellas fantasías.
Acariciamos nuestras mejillas en señal de gratitud, porque ya habíamos calentado motores en otras vidas, de donde nos habían apartado contra nuestra voluntad. Nos fundimos suavemente, mientras los asistentes coreaban canciones hermosas alrededor de nosotros. Girábamos por el césped como una correa del tiempo, sin separar nunca nuestras bocas. Sudamos lo suficiente y terminamos acabados sobre la acera. Cuando detuvimos la morronga, vimos pasar una ráfaga de luz surcando el cielo azul como un asteroide, no produjo ningún sonido, después su brillo giró varias veces justo encima de donde nos encontrábamos y se desvaneció en una eternidad aparente. En ese momento hablé para no morir:
—Tengo una entrada disponible para ver Dumbo en el cine, ¿quieres ir?
—¡Dumbo!
—Sí, Dumbo, ¿te acuerdas de Timoteo, el ratón?
—Bueno, suena bien. ¿Vamos en tu carro o en el mío?
—Podemos ir a pie, si no te molesta.
—Dale, perfecto.
—¿Ests segura?
—Segura.