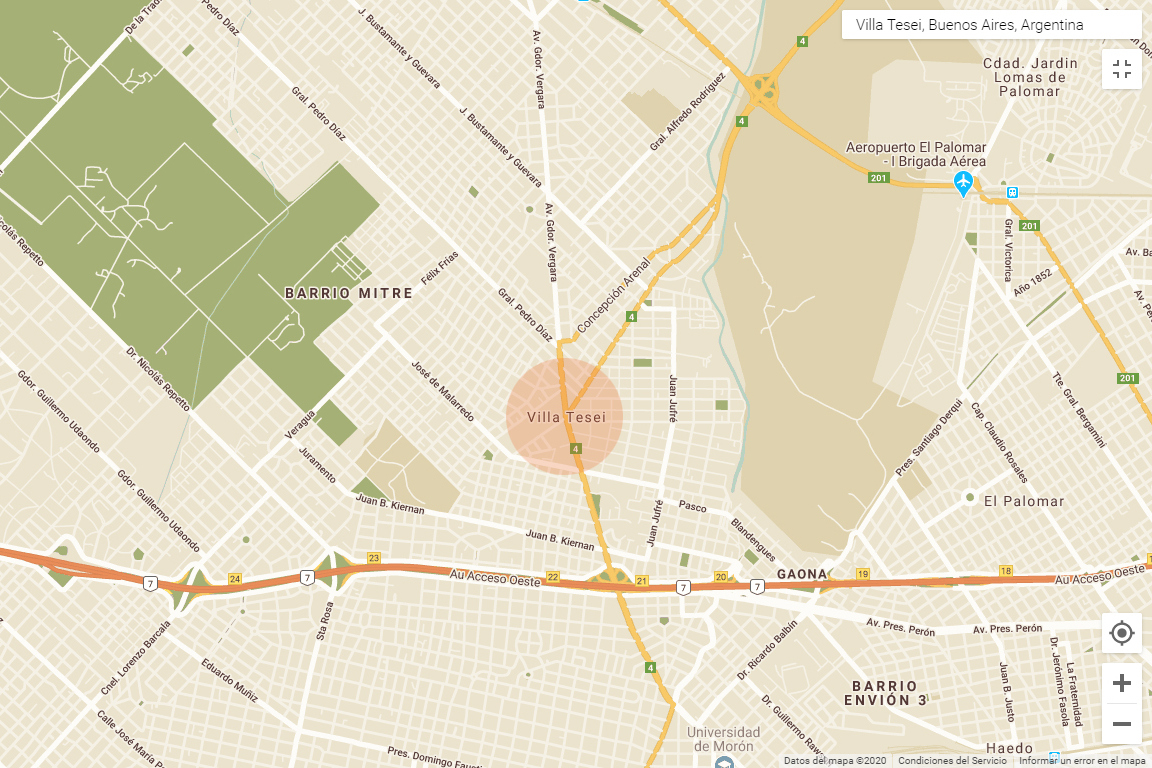Crónica narrativa
 El mismo arco
El mismo arco
Existe un hilo muy finito entre la verdad y la mentira. Y el modo en el cual contamos historias juega siempre en esa cornisa. ¿Es verdad lo que escucho? ¿Será cierto lo que parece mentira? Sobre ese límite nostálgico camina Pablo Iglesias para contar historias. Y el lujo que nos damos en Orsai es hacer que todo eso lo cuente Jean Pierre Noher.
Soy un goleador frustrado. Tal vez por eso, inconscientemente, mi hijo haya decidido ser arquero, y yo acompañarlo a todos lados. Una tarde me tocó llevarlo a jugar de visitante al Villa Real, club en el que —de niños—, jugábamos al baby fútbol con mi hermano. En rigor: yo era demasiado tronco para formar parte del equipo que competía, así que solo me permitían entrenar. Mi abuelo, que era miembro de la comisión directiva, para consolarme decía que la categoría setenta y uno era muy buena y por ese motivo no me llevaban a los partidos, que de todas maneras no era tan importante jugar los sábados, que lo lindo era simplemente jugar, no importaba cuándo, ni dónde, ni contra quién, sino divertirse con la pelota. Pero yo percibía el especial orgullo que sentía por su otro nieto goleador de la categoría setenta y cuatro. Además, mi hermano se podía poner la camiseta durante el campeonato. Vestir la camiseta con los colores del club era muy importante. Yo, a lo sumo, una pecherita para el equipo de los suplentes cada tanto. Pero fuera del casillero fútbol, mi abuelo solía pasar mucho tiempo conmigo. No le importaba que no fuese un gran deportista como ellos porque compartíamos otra pasión: la de contar historias. Él era un gran relator de épicas y yo, en ese entonces, era su mejor público. A veces solía usarme como coartada para escaparse de mi abuela, fumarse unos puchos o ir a jugar a las cartas al club. «Me voy a caminar con mi nieto», avisaba, me atenazaba el cuello con su mano y se largaba a caminar chueco y compadrito. En algunas ocasiones íbamos a las hamacas de la plaza y allí rememoraba las gestas deportivas de su juventud. Varias veces me contó que en una competencia de atletismo le había ganado una carrera a un japonés que había sido campeón mundial juvenil, que fue una carrera bravísima y que el tipo al terminar le dijo: «Felicito, felicito, muy buena calela». A mí me daba mucha risa escucharlo imitar al ponja y por eso siempre le pedía que me la repitiera, a pesar de que no se la creía. A veces podía ponerse algo fantasioso: ¿ganarle una carrera a un campeón mundial por más juvenil que haya sido? Jamás le confesé que esa no me la tragaba. Hasta que una vez, poco tiempo después de su muerte, mi abuela me pidió que revisara sus cajones y que si encontraba algo que me quisiera llevar, me lo quedara, porque iba a tirar todo. Dentro del tercer cajón del modular, debajo de su carnet del club, vi un recorte amarillento de un diario prolijamente doblado en dos y, al abrirlo, leí el relato exacto: tal cual me lo había contado tantas veces, detallaba cómo le había ganado al japonés. Me lo llevé junto con el carnet que todavía conservo.
Otra vez, una de las tantas que volvíamos de la plaza, interrumpió repentinamente aquella otra anécdota de cómo se había arruinado la espalda haciendo anillas para un circo, me apretó fuerte del cuello y con un golpe de mentón señalando hacia adelante me dijo: «Mirá quién está ahí…». Lo primero que pensé cuando dirigí la vista hacia donde me había señalado era que eso no podía estar sucediendo de verdad, que debía ser un especie de sueño o cuento vívido o algo así, porque frente a mí, en carne y hueso, estaba mi ídolo y esas cosas no pasaban en la vida real. Pero ahí estaba él, parado frente al kiosco de diarios: Carlos Bianchi. Carlitos. Hoy conocido como el Virrey, pero en ese momento era «el goleador», el que la paraba de pechito y la metía en un rincón. Yo era muy fana suyo y eso que solo lo había visto jugar en esa, su última etapa como futbolista. Una pasión heredada como la de la V azulada. Al verlo tan de cerca noté con sorpresa que era muy alto y flaco. Creo que inmediatamente di un paso para atrás mientras me venía a la mente un torbellino de imágenes sin orden ni permiso, así que mi abuelo dándose cuenta de que yo no iba a reaccionar, le dijo en tono canchero: «Carlos, saludáme al pibe que es fanático tuyo». Bianchi se acercó, me dijo algo que no recuerdo y me saludó con un beso. Yo maldije por no llevar puesta la nueve de Vélez, si me la ponía siempre que iba a lo de mis abuelos y justo ese día, no… Me quedé más momia que antes y no le pude ni responder el saludo. Encima le corrí la mirada de la vergüenza que tenía y observé como el kiosquero, un señor mayor como mi abuelo, sonreía acostumbrado a la fama del goleador. Después de mucho tiempo entendí que ese hombre muy probablemente era su padre, que se sabía, tenía puesto de diarios en la zona. Amor Bianchi se llamaba. Como el que yo sentía por su hijo pero no podía decírselo porque me había quedado mudo de la emoción. «Vamos, pichón», me dijo mi abuelo entendiendo que yo no iba a poder salir del shock. «Chau, pibe», me dijo Carlitos. Y yo, mirando las baldosas rosadas gastadas por el sol, me fui con el pecho hecho una fanfarria.
En el colegio me jacté de aquel encuentro durante un tiempo. Por supuesto que como buen nieto de contador de historias, dije que habíamos tenido una larga charla con Carlitos, que me había regalado una camiseta que había dejado en lo de mis abuelos y que al domingo siguiente cuando hiciera un gol —porque seguro lo iba a meter—, me iba a buscar en el sector «T» de la platea norte y me lo iba a dedicar. Creo que exageré demasiado, porque noté en mis compañeros las mismas caras que ponía yo cuando mi abuelo agrandaba alguna de sus historias.
La cuestión es que ese día cuando entré después de tantos años con mi hijo al Villa Real, lo primero que noté fue que el club estaba muy cambiado: al sector donde los jubilados jugaban a las cartas lo habían cerrado con durlock y ahora lo utilizaban para dar clases de yoga. Igual, todavía podía oler ese aroma, mezcla de baraja española y de puchos aplastados en ceniceros. Miré de soslayo las vitrinas llenas de antiguos premios y, tarde pero seguro, acepté la envidia que sentí siempre por mi hermano dotado de talento para el fútbol. El buffet lo recordaba igual, pero pintado de otro color. En un impulso le dije al que atendía que yo había jugado allí y que mi abuelo había sido de la comisión directiva. Él me preguntó por mí nombre y categoría, pero cuando le dije, no le soné familiar. (Bueno, como conté antes, no me llevaban ni al banco). Pensé en nombrarle a mi hermano, a quien seguro recordaría, pero entonces me preguntó quién era mi abuelo y cuando le respondí, exclamó nostálgico: «¡El viejo Filippone! ¡Cómo jugaba al ping pong tu abuelo! Siempre estaba acá, siempre empilchadito…».
Mi hijo arrancó atajando en el mismo arco en el que erré más goles de los que metí. Y yo, aunque a la cancha la habían techado, tuve que mirar el primer tiempo con los lentes de sol puestos porque tenía los ojos llenos de mis dos ídolos de la infancia.