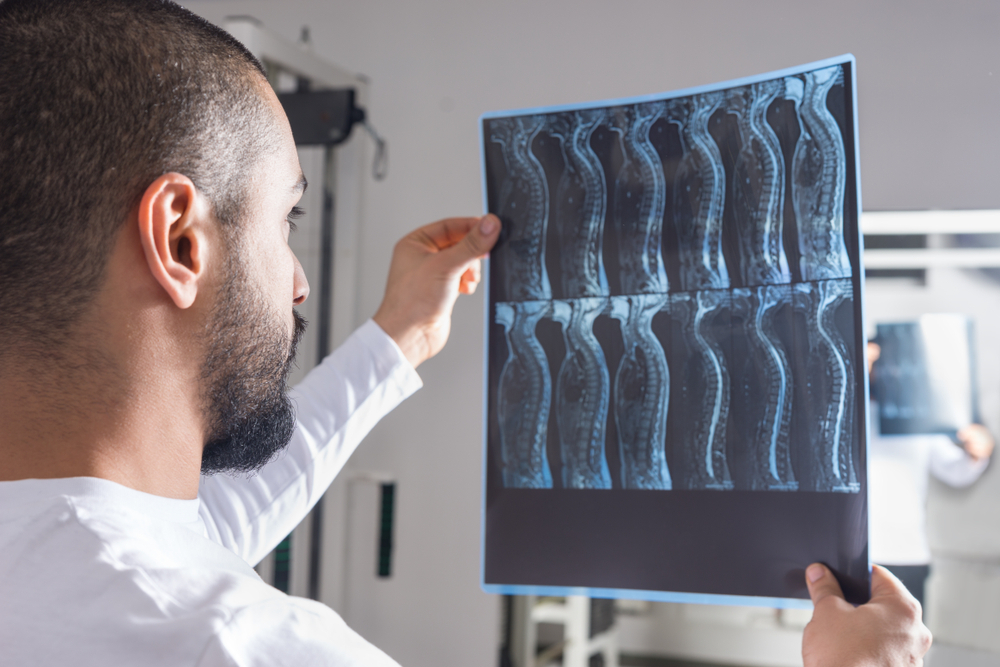Folletín
 Tinder y la revelación final
Tinder y la revelación final
En su última expedición al universo Tínder, Josefina Fonseca descubre cuál es su verdadero rango y el escalón que le corresponde en el sistema de castas que establece la aplicación. Y también que no hay apelaciones posibles cuando de algoritmos se trata.
← Viene del tercer capítulo.
Esta es la cuarta y última entrega del experimento sociológico de Josefina Fonseca y la app más popular de citas.
Hacía unos cuantos meses que estaba desempleada. Quien haya estado sin trabajo alguna vez comprenderá rápido lo que quiero decir. Desocupación no es quietud. Es una fuerza centrífuga que te va expulsando de todo. De lo primero que te corre es de la capacidad de consumo. Quien no produce no compra. Quien no compra no sale a tomar birra. Quien no sale a tomar birra no conoce a alguien en el bar. La cadena de asociaciones podría volverse infinita.
En algún momento de esa cadena aparece la abulia. En otro momento aparece la inseguridad. Y antes de que puedas darte cuenta tu autoestima está pegada como un chicle en la suela de un zapato. Estar más cerca de los treinta que de los veinte y no haber logrado insertarte definitivamente en el mercado laboral —pese a haber hecho todo lo que el sistema te pidió que hicieras— es tan frustrante como haber sido estafada.
Pero un día escuché un «pare de sufrir» que me vino de las tripas y se me ocurrió que lo que necesitaba, básicamente, era distraerme un poco de manera barata. Y qué mejor lugar para ir a matar el tiempo que las aguas revueltas de la internet.
Así que ahí estaba yo descargando otra vez la app de citas. Ya no con la perspectiva de un encuentro, sino con la ilusión de que hacer un par de matches me sacara, por un rato, de ese estado de victimización. Poder quedarme con el pijama puesto, sin bañarme, mirando el catálogo, dejando que otros vieran mis fotos de momentos más felices y me ayudaran a recuperar la autoestima con un like. A la distancia podría leerse como un pedido de ayuda: «Por favor, validame». Todavía no sabía que el algoritmo arma algo así como escalas de aceptación.
Parece que cuando nos creamos una cuenta, la aplicación deja que los demás usuarios interactúen con nuestro perfil. Se fija cuántas personas se detienen en nosotros y por cuánto tiempo, quiénes miran la segunda foto, quiénes nos likean. Y con esa información nos pone un puntaje. Ese puntaje, luego, nos hace circular entre perfiles de un rango similar. Los lindos con los lindos, los feos con los feos. Pero, por supuesto, también deja filtrar perfiles por fuera de su estrato. No vaya a ser cosa que nos sintamos inmovilizados por un sistema de prejuicios.
Mi primer perfil había tenido tres o cuatro fotos en las que primaba una paleta de tonos rojizos. En una caminaba de espaldas en un túnel empapelado con flyers rojos, en otra sonreía sobre una pared de ladrillo a la vista y macetas con pensamientos colorados, y así. Puede ser que la elección de fotos en blanco y negro para el segundo intento haya estado directamente relacionada con mi humor de aquellos días. Y puede ser también que el hecho de hacer perfiles cromáticos hable más de mí misma que las propias fotos.
Los perfiles que antes me habían resultado interesantes ya no estaban. Muy cada tanto, Tinder me mostraba chicos que parecían modelos de ropa interior. Trabados, blancos, rosaditos, afeitados. Todo lo que había evitado en mi última experiencia. Y como esta incursión era nueva y ni siquiera pensaba salir de casa, empecé a tirar likes. Si hubiera tenido un pito, lo que estaba haciendo se parecía a medirlo.
Ya tenía el dedo casi acalambrado de pasar perfiles y de pronto, pum, el encanto de la androginia entrándome en los ojos como una flecha. Era precioso. Tan precioso que parecía increíble que no fuera gay. Entré a chusmearle el perfil y no tuve tiempo de darle like porque leí en su descripción la siguiente leyenda: «No estoy mucho por acá, buscame en Instagram». Y dejaba anotada la cuenta.
Me llamó la atención que, teniendo el perfil en modo privado, tuviera más de diez mil seguidores. También me llamó la atención que según su intro fuera «estilista» y no «peluquero». En fin, tiré «seguir» y el cartelito se puso en «pendiente». De toque me llegó un mensaje directo por Instagram. Era él. «¿Quién sos?», preguntaba.
Toda simpática, le expliqué que lo había visto en Tinder y que, como él había dejado su cuenta de Instagram, lo había buscado por ahí. Y cerré el mensaje con un emoji de un monito tapándose la cara. A veces no termino de entender si soy muy inocente o medio tarada. Sin responder ni aceptarme para que lo siguiera, pidió seguirme. ¿Me habré puesto contenta de que semejante belleza me quisiera tener en Instagram? Un minuto después, respondió.
—Pero no somos match —dijo. Así, cortito y al pie. Y no me aceptó la solicitud para seguirlo. Es decir que revisó lo que yo era y lo encontró poquito como para dejarme acceder a mirar lo que era él.
Si había vuelto a Tinder para levantar mi autoestima, lo que la app me notificaba era que el target no me daba. Así como en la vida yo pertenecía a una clase media desempleada, en el sistema de estratos de la app era parte de la clase que mira a la belleza hegemónica como se miran los bombones de una vidriera: desde la vereda. Y a veces, ni eso: persiana baja.
No tengo registro previo de que alguien me haya hecho sentir, con un solo movimiento, tan soretito de cordero como me hizo sentir el estilista. ¿Ven lo que hice, no? De pronto me ofendía (no: me humillaba) el hecho de no hacer match con un pibe de cuyo perfil ultraperfecto, probablemente, me hubiera burlado poco tiempo atrás. Las consecuencias de tener una lengua venenosa.
Sin embargo, lo peor vino después, cuando me pregunté —con honesta inquietud— si mi interés por él no había estado hecho, acaso, de la misma materia de la que estaba hecho su desinterés por mí. Y la respuesta duplicó el problema: no solo había entrado en el juego que desde el principio intentaba evitar, sino que se había vuelto evidente que, en ese juego, yo salía perdiendo. Porque si Tinder finalmente exponía que yo era tan superficial como la gente a la que juzgaba, me anoticiaba también de algo peor: yo era, sobre todo, más fea de lo que creía. Y cuanto más mediocres se revelaban mis posibilidades, más asquerosamente hegemónicas parecían mis pretensiones. Tinder fue como una alarma. Y yo, como un conejito rengo frente a una zanahoria que se escapa.
Hasta aquí mis experiencias en Tinder. Cerré el usuario y ya no lo volví a abrir. Y me sentí en la necesidad de cerrar también, durante unos cuantos días, mi cuenta de Instagram. Digamos que lo que quiso ser un apoyo a mi autoestima terminó en algo parecido a un suicidio virtual. Hay una frase que usa mi amigo Loli, citando a Nietzsche o a Coelho o a no sé quién, y que dice algo así como «¿cuánta verdad eres capaz de soportar?».
No digo que Tinder no funcione, no digo que no pueda ser una buena herramienta para encontrarse con gente. Digo, simplemente, que nunca, pero nunca, pero nunca, deberíamos subestimar sus alcances.