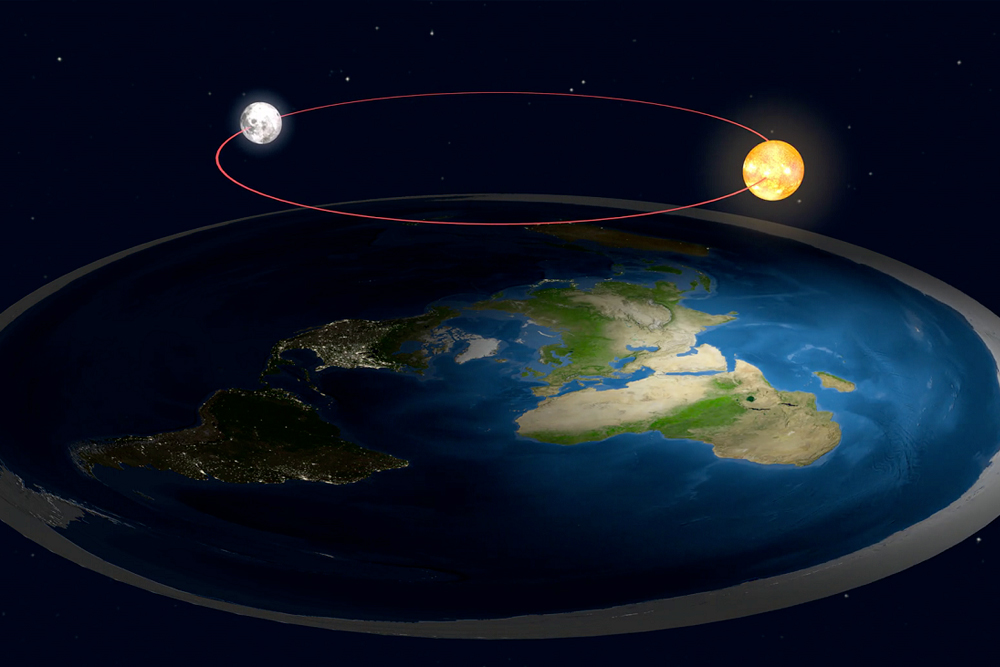Crónica narrativa
 Pabellón A-31
Pabellón A-31
¿Cuál es el denominador común de todas las personas presas de la locura? ¿Qué los aglutina? ¿Cuáles son sus rasgos comunes? Presten atención al relato de Melina Knoll, que resalta algunos detalles en este texto íntimo, descarnado y revelador. La interpretación está a cargo de Pilar Gamboa, a quien nos damos el lujo de volver a tener en Orsai.
Si suben al transporte público, en seguida los identifico. Porque llevan pantalones de vestir y camisas a cuadros abotonadas hasta arriba, también en verano. Por los mocasines; por el peinado al agua. Porque suelen cargar maletines de cuerina negros o marrones; o portadocumentos enormes, de cuero gastado, que ya nadie usa.
Vuelvo a mirar una reproducción de «La nave los locos» de El Bosco y recuerdo esa otra nave, decadente y encallada, que conocí a principios de los años 90, cuando entré casi por error al Pabellón A-31 del Hospital José T. Borda.
Era el comienzo de los años 90 y yo cursaba el CBC para la carrera de Letras. Pronto me encontraría con otros como yo y todos juntos pilotearíamos, nosotros también, una especie particular de nave de la locura —con rumbo desconocido, sí—, pero el único posible de emprender. Y fue en una de las clases que una compañera me habló de su hermana, que era psicóloga en el Hospital José T. Borda, y que estaba organizando algunos talleres artísticos. La idea era incluirme a mí con una especie de taller literario.
Elegí para lo que sería mi primera «clase», un librito que tenía una selección de poesía norteamericana. Me pareció apropiado; las poesías eran cortas y bellas y me permitieron imaginar consignas que, entendí, serían simples: cambiar finales; agregar nuevas estrofas; explicar conceptos de rima y proponer hacer rimar lo que en los originales eran versos libres.
La mañana era helada. Subimos, en silencio, varios pisos hasta llegar al Pabellón A-31. Cuando llegamos nos interceptó un hombre alto, corpulento, con el pelo peinado al agua, que sostenía una radio Spika en un dial de noticias. Al vernos, se puso a agitar las manos —y la radio— y nos avasalló con una pregunta que era, en realidad, la comunicación de una noticia: «¿Se enteraron de la desgracia? Cayó el avión con el Ballet del cuerpo estable del Teatro Colón y murieron todos… Norma Fontenla, José Neglia, todos…todos…». Después se alejó por un pasillo lateral. No lo vi ese día en el grupo. Ni nunca más.
Averigüé después que el suceso había ocurrido, sí, solo que en 1971. Pero imposible dilucidar qué unían a aquel hombre con aquella noticia vieja que repetía como nueva. Ese fue mi bautismo desgarrador en el Pabellón A-31. Preguntas atemporales, historias escindidas, que salían al cruce sin que se las esperara; como gatos negros que se atraviesan en el camino y huyen demasiado rápido.
Metros más adelante estaba el salón comedor y avanzamos. Todo lo que miraba era en la gama del beige y del bordó. Los techos altísimos; las paredes; las baldosas; las mesas largas; las vigas; los contramarcos de las ventanas. Sentados a las mesas, los vi a todos juntos. Eran quince, aproximadamente. Frente a tazas marca Durax de color beige llenas de mate cocido y platos, también Durax, en los que había panes untados con manteca, estaban ellos, los internos, los locos de la nave. Algunos, cabizbajos; otros me miraban fijo. La mayoría agarraba la taza con pulso tembloroso. La psicóloga me hizo un gesto sutil; me presenté y anuncié que les entregaría poesías, biromes y hojas blancas, y sé que mientras hablaba, ya consciente, supongo, de que cualquier consigna de creación literaria sería un fracaso, solo dije que me acercaría y les entregaría una poesía. Les pedí, mientras mis planes literarios se pulverizaban, que simplemente vieran si podían copiar la poesía en la hoja blanca.
Parecían uniformados. Sentados uno al lado del otro, tenían cierto aire de familia. La mayoría usaba barba; mal afeitada, con algunas cortaduras y cascaritas de heridas que estaban cicatrizando. Casi todos llevaban puestos pulóveres de lana con cuello redondo. Olían a jabón de pan. No se miraban ni hablaban entre sí.
Después de entregar los materiales, tomé distancia de las mesas. Me detuve a observar a un hombrecito diminuto, barbudo, que parecía un gnomo. «Ese es Osvaldo», me indicó la psicóloga. Me acerqué a ver qué hacía exactamente. Vi que copiaba «Tatuaje», de Wallace Stevens, respetando los espacios entre las estrofas. Tenía una letra redonda y clara en la que leí claramente:
Las telarañas de tus ojos / se han pegado a tu carne y a tus huesos / como a las vigas o a la hierba.
—Muy bien —dije yo, por decir algo.
Me miró con una mirada seca, lejana, tal vez afectada por esas telarañas de las que le estaba hablando Stevens. Y siguió copiando, concentrado, sin interesarle mi calificación.
La siguiente semana fue distinta. Esperaba encontrar a los mismos, frente al mate cocido y los panes con manteca, y mi idea era seguir con la actividad; entregarles a cada uno su hoja y su poesía para que continuaran desde donde habían dejado. Pero solo reconocí a algunos pocos, sin que me diera la sensación de que ellos me reconocieran a mí. Algo me pareció entender sobre la mala relación que existe entre la locura y la memoria. Volví a entregar los materiales pero di otra vez la consigna. Quizá, para ellos, nunca había existido entre nosotros la semana anterior.
Daba vueltas por el salón comedor un chico que debía ser apenas unos años mayor que yo; rubio, con aspecto de rockero, parecido a cualquier chico de los que yo podía conocer en ese entonces en algún bar. Cada tanto alzaba la cabeza y miraba hacia las ventanas, que estaban ubicadas demasiado alto para que pudiera verse el exterior. Le propuse que se quedara a nuestra actividad literaria. Bajó el tono. Me dijo que no podía, que él era parte de un ejército de salvación. Que nuestra salvación vendría muy pronto a la Tierra y que él era el enviado al que le darían el aviso. Tenía que estar atento. Se fue y creo que le deseé suerte.
Yo había escuchado hablar del delirio místico pero, pese al enviado rubio, aprendí que no todos los locos creen que son Napoleón o Dios. La mayoría de ellos tienen la atinada sensación de que fueron alguien muy distinto alguna vez y se empeñan, sin éxito, en explicar quién, cómo, dónde. Pero ni Napoleón ni Dios, en general: hombres comunes y silvestres. De esa vida anterior guardan fragmentos, chispazos, que arrojan en la cara de todo aquel que quiera escucharlos. Uno de ellos se me acercó y confesó, sin preámbulos, que había sido víctima de una estafa familiar; de su mujer y de sus hijos. Lo habían engañado. Le habían dicho que entraría a hacerse una intervención quirúrgica muy sencilla y, finalmente, bajo los efectos de la anestesia, le habían implantado la garganta de un cerdo. Yo, fiel al dicho popular, quise seguirle la corriente. «Bueno —le dije—, no es tan grave… por lo menos puede hablar». Se indignó y siguió con tono melodramático: «¿No es tan grave? ¿No es tan grave? ¿Usted tiene idea de la humillación que significa ser un ser humano y andar por por ahí con la garganta de un animal? Es terrible…». Me quedé muda y él me miró con enorme desprecio y se alejó de mí, con la certeza, imagino, de que no tenía ningún sentido mantener conversaciones con alguien que carecía de sentido común.
¿Qué hicieron con las poesías y las hojas durante los meses que estuvimos juntos? Copiaron, dibujaron; muchos no hicieron absolutamente nada. Pero uno de ellos, cuando me despedí, me entregó una carta que conservo siempre. Es un texto de opinión que me dedica. Me conmueve, tantos años después, seguir leyendo la claridad de sus ideas y de su letra cursiva. A este hombre, llamado José Eduardo, quise dejarle el libro de poesía norteamericana, pero lo rechazó con un argumento contundente. «Gracias, Melina. Pero acá no podemos tener nada propio. Lo dejamos a la noche sobre la mesita de luz y al otro día desapareció. Llevátelo».
De la locura en sí sólo aprendí que yo estaba cuerda; irremediablemente cuerda, por más sensación de realidad paralela que me diera el acto de escribir. De ellos, de los Internos del Pabellón A-31, del aplicado Osvaldo, del rubio que nos salvaría a todos, de aquel «heraldo negro» anacrónico, que guardaba luto por la tragedia del avión del Teatro Colón, de José Eduardo, y de los demás, me llevé un código de oro que aplico. Al mundo de los otros, aprendí, se entra con cautela. Cuanto menos preconceptos, mejor. Con la voluntad de compartir lo que haya: un mate cocido que tiene sabor a todo menos a mate cocido. Y de aceptar también que hay prácticas y conversaciones que no cambian la vida de nadie y que no van a ningún lugar, pero que vale la pena que existan. Como el Arte, como la Literatura, que no sirven para nada y, por eso mismo, sirven un poco para todo. Y sobre todo sirven para recuperar la voz propia.