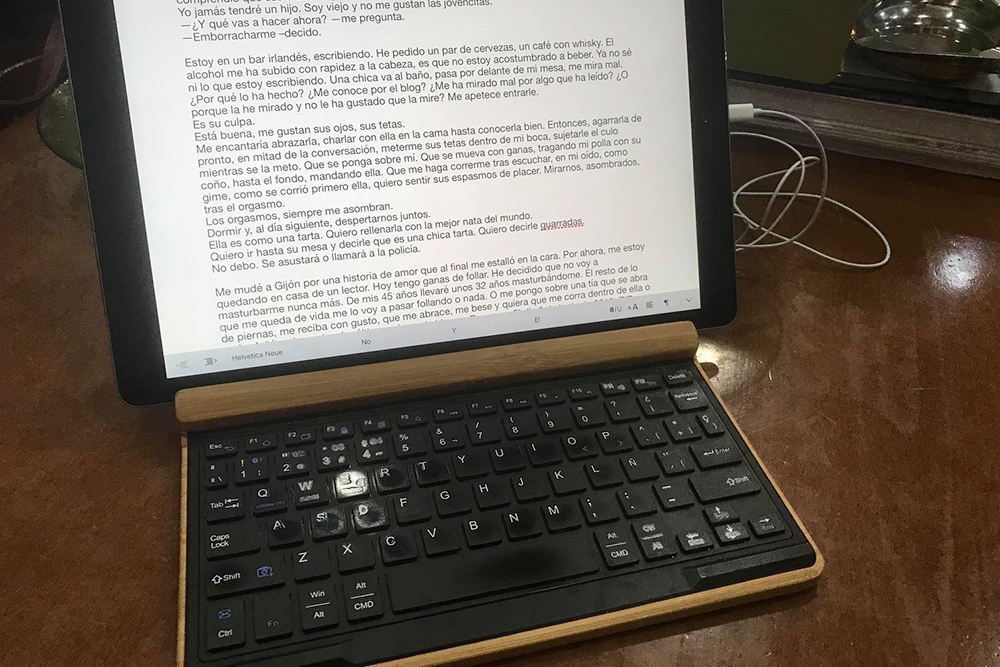Relato de ficción
 La fuerza
La fuerza
Está a punto de aparecer en la Argentina el nuevo libro de Pedro Mairal después de su resonante éxito «La uruguaya». Se trata un libro de cuentos con un título hermoso: «Breves amores eternos». Lo edita Emecé y Pedro le concedió a Orsai el honor de adelantar uno de sus relatos: la historia de amor entre un muchacho de sesenta kilos y una fisicoculturista de nombre Perla.
1
Cuando vi su foto en el diario me pegó de golpe el miedo, como si el tipo me hubiera salido a buscar. Después me pareció que no era, hasta que leí el nombre. Darío Matta. Figuraba como uno de los delincuentes muertos. Así decía la noticia. Piratas del asfalto en Santa Fe. Estaba más viejo y más hinchado por los anabólicos, la cara medio envilecida, pero era él. ¿Y Perla?
A Perla la conocí en las primeras clases de kinesio en Diamante. Después la vi en el ómnibus de vuelta, bajó delante mío: sus pantorrillas trabajadas, los músculos gemelos marcados. Todavía no había entrado en su fase más avanzada, pero ya estaba toda tonificada y dura. En una de las clases se sentó un poco más adelante y no pude parar de mirarle las piernas. La fuerza que ocultaba. O quizá no la ocultaba, más bien yo adivinaba su fuerza.
En una de las vueltas a Paraná nos sentamos juntos en el ómnibus y hablamos un poco. Había nacido en Misiones, la madre era rumana. Me contó que tenían con su novio el gimnasio Iron sobre la calle Urquiza. Yo le conté que algunas tardes atendía el kiosco de mi tío en la calle Montiel, pero estaba por cerrar.
—La chica que atiende en el gimnasio se va —me dijo Perla—. Si no llega a querer agarrar el trabajo la sobrina de Darío, ¿te interesa agarrarlo vos? No es mucho trabajo, pero hay que estar.
Le agradecí. Lo pensé. Le miré las piernas, los brazos.
Perla no vino más a las clases. Una vez dejé pasar un ómnibus para ver si aparecía en el del horario siguiente, pero no la vi. Mi tío tuvo que cerrar el kiosco y entonces me di una vuelta por el gimnasio para ver si seguía la posibilidad de trabajar ahí. Fui una tarde. Miré desde afuera. Ella estaba sentada en la computadora, detrás del mostrador.
2
Lo que no soportaba del trabajo en el gimnasio no era ni limpiar los baños y las duchas, ni cerrar caja con la exactitud que Darío exigía, ni aguantarme el dolor de espalda por estar sentado en esa banqueta alta durante horas, ni la prepotencia de algunos clientes. Lo insoportable era la música. La música motivacional y electrónica, sin letra, ese punchi punchi, con unos tecladitos robóticos que se iban agudizando hasta el paroxismo, como una sirena que iba escalando hasta las alturas de la irritación y una voz ronca que anunciaba Get ready, y seguía subiendo alarmando al cerebro hasta un Here we go. Pausa. Y entraba allá abajo a pleno el bajo enlatado y la caja de ritmo, un entusiasmo industrioso, pujante, antimelancólico, antidepresivo, con intervalos de teclados como de falsa bruma paisajísitica, a lo Enya, momentos misteriosos y chill out que eran un engaño porque funcionaban solo para resaltar el rebrote vitalista que volvía de a poco hasta estallar otra vez. Todo esto a veces con el gimnasio casi vacío y en medio de la siesta entrerriana. Por orden de Darío a la tarde no se podía apagar la música. Estoy seguro de que esos loops eternos me provocaron daños irreversibles, mucho más que los zamarreos de Perla.
Trabajé dos años ahí. No pagaban bien, pero iba solo a la tarde y me dejaba tiempo para ir a cursar a Diamante mis materias a la mañana. Una parte de mí quedó para siempre en ese infiernito sonoro. Todavía me veo como me veía de lejos en el largo espejo de la pared de enfrente, con un fondo de frascos negros gigantes con etiquetas flúo. Parecía una estantería de estación de servicio, con frascos de lubricantes de motor. Los polvos proteicos, los complejos vitamínicos para reabastecer la máquina del cuerpo. Darío los traía de quien sabe dónde en la Kangoo y yo tenía que descargarlos. Había gente en la ciudad digiriendo esa porquería saborizada, esa arena soluble, esos suplementos adulterados. A veces lo veía a Darío caer con bolsas que no sé si tenían maicena o fructosa o qué, pero llevaba frascos llenos y vacíos al fondo y de tres llenos hacía cuatro. La multiplicación de los polvos.
Perla se quedaba levantando pesas hasta tarde. A veces me decía que me fuera a las 10, que cerraba ella. No había podido seguir estudiando kinesiología, pero se estaba dedicando de lleno para pasar de los campeonatos interprovinciales de fitness a los de fisicoculturismo. La vi ese primer año crecer en masa muscular. Tenía algo fascinante esa transformación. La miraba de atrás a medida que se abría esa especie de árbol de su espalda. Los trapecios, los dorsales. Parecía una de mis láminas de anatomía ahí manifestándose. Ella hacía aparecer los músculos, como si los fuera inventando a medida que los ejercitaba. A veces me pescaba a través del espejo mirándola, y hacía una sonrisa mínima, entre halagada y olímpica.
El gran espejo del gimnasio era un mundo paralelo donde todos sabíamos todo. A través del espejo Perla lo veía a Darío ayudando de más a la chica de los jueves que hacía mancuernas, y diciéndole medio al oído cosas que la hacían reír a la tetona de la zapatería de enfrente que cruzaba a hacer dos abdominales y a charlar. A través del espejo Darío me veía mirarla embobado a Perla. Y Darío y yo la mirábamos a ella mirarse fascinada, enamorada de su propia transformación, de sus muslos cada vez más poderosos, de sus hombros y bíceps y abdominales. De este lado del espejo nadie sabía ni decía nada.
Pasó casi un año. Creo que los ayudé. Al gimnasio le empezó a ir mejor. Les sugerí meter crossfit a la tarde, yoga a la mañana. Se armaron grupos. Yo vendía bien los paquetes mensuales, con mi aire jesucrístico, mi pelo largo y barbita. Un Jesús flaco y tristón, con remera de Metallica. La gente se animaba a preguntar, yo les explicaba todo. En dos semanas sos otra, les decía a las chicas. Y a los chicos, en dos semanas te marcás todo. Les encantaba. Se hacían los que dudaban y en seguida pagaban matrícula, primer mes, carnet plastificado. Inventé el sistema del Socio Imán. Era un imán que se pegaba en la heladera y que te recordaba que si conseguías cinco inscriptos no pagabas cuota. Se armó un grupito. Darío estaba tan contento que organizó un gran asado en Bajada Grande a fin de año. Éramos como treinta. Algunos fueron con hijos. Había mucho torso al aire, mucha bikini. Parecía una muestra de fin de año para desfilar los resultados logrados. Yo estaba en el grupo de los vestidos, que preferíamos cubrirnos porque probablemente si nos sacábamos la ropa nos hubiéramos sentido mucho más desnudos que los demás. Los músculos son una armadura. La gente musculosa no se puede desnudar aunque se saque todo. Y ahí estaba Perla en bikini. Una bikini plateada. Esa tarde con el sol que parpadeaba entre los eucaliptos se armó en mi cerebro un avatar de Perla que durante meses pude articular a mi gusto, cogiendo mentalmente en los bancos de tronco, ella sentada en la mesa de cemento, en la mesada de la parrilla, contra los árboles, sobre el pasto, en la Kangoo estacionada. Ahí estaba Perla en bikini, encantada de poder posar sin posar frente a todos, tensándose, trabando piernas, glúteos, espalda, diosa de sí misma, súper heroína parada en su propio pedestal de action figure tamaño natural, mientras hablaba con alguien y sostenía un vasito de plástico con vino de damajuana. Corrió mucho alcohol pero no se descontroló el asado, la tarde se deshizo en calma y yo volví en bicicleta a mi cuarto dispuesto a matarme a pajas.
3
Pasaron meses. Darío seguía con viajes a supuestos campeonatos, de donde volvía con algún trofeo o con mercadería dudosa, seguía con llamados que requerían salir del gimnasio y pasearse hablando por la vereda de enfrente. No me trataba muy bien. Se hacía el gaucho malo. A veces tenía ataques de ira por cualquier idiotez y le daba una gran patada a la bolsa de boxeo. Siempre con gorrita de Nike para ocultar la pelada. Un tipo enorme, comiendo sus tuppers de pollo. Cerrábamos caja a las 8 de la noche antes de que él se fuera. Venía y decía «¡Caja!» con un manotazo animal sobre el mostrador. Se paraba al lado mío y yo sudaba cada vez, suplicando que no faltara una moneda. Él embuchaba toda la plata en una riñonera y se iba. Perla seguía entrenando hasta tarde. Yo me quedaba cerrando, apilando colchonetas. Bajaba la persiana metálica, ponía la puertita, le dejaba todo listo a ella, que solo tenía que apagar la luz y poner el candado al salir.
Una de esas noches, cuando me estaba por ir, Perla, que se estaba mirando en el espejo, toda inflada por los fierros recientes, me pidió si le podía sacar una foto con su teléfono. Hizo una pose, torso en tres cuartos, bíceps, otra de espalda, otra de frente apoyando apenas la pierna y tensando el muslo.
—Wow, Perla —le dije y vi que estaba contenta—. ¿Cuánto peso levantás?
—Con piernas puedo 65 o más.
—Eso es lo que peso yo —dije sin saber que mi frase abría una nueva etapa en mi vida.
—¿A ver? —dijo ella riéndose y, sin avisar, sin pedir permiso, sin dudar, me agarró del muslo y de la axila y me levantó en el aire con una fuerza sobrehumana.
—Sos una pluma —dijo—. ¡Un pajarito! ¿A ver?
Me acomodó una mano en el coxis y otra en el cuello y me levantó por sobre su cabeza. Quedé mirando el techo. Me sostuvo ahí arriba como una luchadora de catch a punto de destrozar a su rival.
—¿Y ahora adonde apoyo esto? —dijo.
Enfiló hacia las pilas de colchonetas.
—¿Listo?
-—Sí —-dije yo, adivinando lo que estaba por hacer.
Y me arrojó por el aire. Y volé. Volé literalmente y caí en las colchonetas y me reí nervioso.
—¿Otra vez? —propuso ella.
Y otra vez me levantó, sacándome de mi centro de gravedad, sin esfuerzo.
Perla tenía como una euforia, un sobrante energético a esa hora. Le encantó hacer eso. Lo hicimos varias veces y todas las veces me arrojó lejos de sí, diciendo «a ver cómo vuela este pajarito» y me hizo volar varios metros hasta caer de espalda en las colchonetas blandas. Me volví a casa extrañado, algo confundido, sin entender bien qué había pasado. Cuando fui a meter la llave en la cerradura, me temblaba la mano.
4
No lo volvimos a hacer hasta que Darío estuvo de viaje. Otra vez la rutina de las fotos y «vení que te levanto un poco». Yo me dejaba levantar y arrojar. Era como un entrenamiento al final de su día. Dejábamos la persiana baja y la puerta trabada desde adentro. Otra noche se quedó en corpiño y short y me pidió que la aceitara. Brillaba en las fotos, flexionaba. «Aflojá la cara», le decía yo para que no le quedara esa sonrisa constreñida. Le hice masajes. Nos habían pedido en kinesio que le hiciéramos masajes a alguien y le pregunté a Perla si podía hacerle y dijo que sí. Tenés un talento natural, me dijo. Yo no quería otra cosa en el mundo que recorrerle el cuerpo con las manos. Palpar su masa viva e ir nombrándole los músculos a medida que los encontraba y los apretaba con los dedos. ¿Ése cómo se llama?, me preguntaba. Ése es el isquiotibial, le decía yo. Su fuerza me ponía la pija dura. No lo pude evitar. Me entraba en la sangre como una correntada caliente. Me dio mucha energía en las manos y podía seguir y seguir, disfrutando mi cansancio y dispuesto a quedar rendido ahí con ella. De pronto Perla giró la cabeza hacia un costado y me vio la erección que se notaba en mi pantalón.
—Mirá qué pajarito atrevido ese, dijo y me miró como una maestra que se hace la enojada.
Golpearon la persiana. Saltamos los dos del susto. El ruido horrible de una chapa golpeada con bronca. Era Darío. Había vuelto sin avisar.
Perla se puso la musculosa. Yo la miré como diciendo «¿qué hago?» y me hizo el gesto de «abrí». Fui hasta la persiana. No habíamos hecho nada, pero si Darío había estado espiando entre alguna rendija yo podía estar en problemas. Le abrí como esperando la trompada.
—Ayudame, pendejo -—me dijo.
Estaba con una caja grande en cada brazo. Lo ayudé a descargar la Kangoo. Parecía nervioso y apurado. «Dale, dale, dale», decía sacado. Descargamos todas las cajas. Eran cigarrillos. Después me dijo «vení» y me hizo subir a la camioneta.
Me subí con el corazón en la boca. Ahora éste me mata, pensé. Arrancó y antes de llegar a la esquina se tiró para mi lado y yo pegué un salto. Sacó una pistola de la guantera y la puso a su lado. Lo mejor era aclararle que no había pasado nada. No sabía cómo decirlo, pero si no explicaba algo me iba a matar en algún descampado. No se veía casi gente en la noche. Lo que parecía que pasaba solo dentro del espejo estaba finalmente pasando de este lado. Ahora él seguro sabía todo. Hasta los videos de Perla en la competencia de Fitness en Gualeguaychú que yo me había bajado de la computadora del gimnasio a mi teléfono.
—Darío… Yo…
—Callate —me dijo.
Siguió manejando en silencio, mirando a cada rato por el espejo retrovisor. Estaba muy paranoico. Llegamos a un depósito por Ituzaingó. Buscamos más cajas y las llevamos al gimnasio. Cuatro viajes hicimos. Cuando terminamos de acomodar las últimas, me dijo «andá, gracias» y me fui. A la tarde siguiente llegué al gimnasio y no había ni rastro de los cigarrillos, ni se volvió a hablar del tema.
5
No desearás la mujer de tu prójimo, sobre todo si tu prójimo anda armado. Pero yo me hice el invisible, el acostumbrado, el funcionario del bien, y me quedé. Y Darío siguió viajando y yo fui tomando confianza otra vez. Me quedaba hasta tarde. Perla se quedaba también. Volvieron los masajes, volvieron las fotos y los revoleos. Yo tenía cuidado. Trababa la puerta y bajaba al mínimo la luz del gimnasio para que no se pudiera ver desde afuera por alguna rendija de la persiana.
Perla crecía. Sus cambios eran graduales, imperceptibles de un día al otro. Pero una vez tuve que buscar uno de sus primeros audios de voz donde me explicaba algo de la factura de gas. Había quedado un mes sin pagar. Cuando eso pasaba ella me había dicho dónde y a qué hora se podía pagar. Encontré el audio y me sorprendió su voz de antes, más aguda y dulce. Escuché su último audio de ese mismo día. Ahora sonaba como si fuera su hermano adolescente, un hombre de voz apretada. Eran los anabólicos. Seguramente se inyectaban con Darío. Yo lo sospechaba, pero no podía estar seguro. Miré con cuidado fotos viejas de ellos en la computadora del gimnasio. Sí, a Perla se le estaba poniendo cuadrada la mandíbula, se le había ido endureciendo el gesto de la cara. Ya no era la profesora tonificada que competía en Fitness, ahora era una fisicoculturista y a mí me gustaba más así.
En los masajes no se me pasaba nunca la mano ni insinué nada porque me parecía que Perla no quería llevar las cosas más allá. Como un masajista profesional, mis manos saltaban de los muslos al sacro, sobrevolando esos glúteos de mármol. Fue ella la que, una noche en que la estaba aceitando toda, de pies a cabeza, mientras se miraba en el espejo, me manoteó de golpe la pija, me la apretó y me bajó el pantalón de un manotazo. Quedé parado detrás de ella y la miré por sobre su hombro en el espejo. Pajarito pajerito, me dijo. Me hizo la paja mirándome a los ojos en el reflejo. La abracé por detrás, le agarré con las dos manos las tetas operadas. Quise meterle una mano dentro del short pero me dijo «¡chit!, no». Fue un límite muy claro. Quedó mi pija dura entre sus muslos aceitados. Cojeme los cuádriceps, me dijo. Aunque ese final lo estoy agregando yo ahora. Me apretaba la pija entre los muslos, yo la bombeaba así. Cuando empecé a jadear porque estaba por acabar, me frenó y me tapó la boca: «Shhh, llevatelá a casa», me dijo. Llevátela a casa, qué carajo quería decir eso, Perla. Es el día de hoy que me lo pregunto. ¿La leche, la paja, la calentura?
Siempre me hacía lo mismo y acepté las reglas: yo no tenía que acabar, y no podía penetrarla ni tocarle la concha ni darle besos de lengua. Cuando estábamos un rato frotándonos y a ella le agarraba como un frenesí de calentura me levantaba y me tiraba lejos con furia y yo me volvía a acercar. Mi gladiadora, le decía yo al oído. Mi gladiadora hermosa. Le recorría los brazos cada vez más anchos y venosos, le recorría los abdominales duros, me ponía de rodillas le tocaba las piernas, ponía mi cabeza entre sus muslos y ella me apretaba hasta asfixiarme. La fuerza de Perla era mi devoción total. A veces forcejeábamos en las colchonetas. Ella me agarraba del pelo, me hacía una cola de caballo con la mano, me tiraba la cabeza para atrás y me miraba con una especie de odio interrogante, me pasaba la mano por el pelo, le fascinaba mi pelo, quizá por el contraste con su marido ultra pelado. Y cuando parecía que me iba a dar un beso, me volvía a levantar y me revoleaba a la mierda como alejando el deseo de sí y yo volaba feliz por el aire del gimnasio. Pura calentura mutua y confusa convertida en masa muscular, en devoción y cansancio. Ella y yo admirábamos su cuerpo como un animal que salía solo a esa hora y brillaba y se ponía esplendoroso.
6
A una chica se le está por patinar una mancuerna y va a desencadenar mi último día en el gimnasio, mi último día en Paraná, el último día de mi vida en que voy a verla a Perla. Ahí va, agarra mal la mancuerna, se le cae y la pesa de diez kilos rueda y pega contra el espejo. The end. El fin del mundo tal como yo lo conocía. Escuché el ruido y miré. Un pedazo grande de espejo cayó al suelo y se hizo trizas. Apagué la música por primera vez. Nadie se lastimó, pero quedó el espejo rajado del piso hasta arriba y con una parte rota. La pared de abajo tenía unas flores pintadas, quizá del local que funcionaba ahí antes. Era raro ver que no había nada detrás de ese espejo, solo una pared vieja. También era raro escuchar los ruiditos cotidianos que había detrás de la música.
Mientras Darío y yo juntábamos los pedazos y barríamos, Perla agarró el celular de Darío que tenía el contacto del vidriero y le mandó un audio al tipo contándole lo sucedido y preguntándole si podía venir a tomar las medidas para poner otro espejo. Creo que ese fue el momento en el que algo entró en el celular de Darío, algún mensaje de una mujer, una foto, algo que hizo que Perla agarrara su bolso y saliera del gimnasio apurada.
—¿Qué pasó? —me preguntó Darío.
—No sé.
—¿Estaba con mi celular?
—Ni idea.
Darío salió tras ella.
Me quedé limpiando. Era la hora de almuerzo. Pasé unas horas horrendas, largas y silenciosas sin saber qué hacer. A las tres apareció el chico de la vidriería. Tomó las medidas del espejo y con una barreta fina fue rompiendo y despegando lo que todavía estaba pegado a la pared. Lo ayudé a meter los pedazos en unos tachos de pintura vacíos. Cuando un pedazo quedaba muy grande le pegaba con la barreta y lo partía. Así fuimos metiendo todo el espejo roto en varios baldes que él cargó en la parte de atrás de una furgoneta. Arrancó y se llevó toda la luz de esta historia.
Iba a inventar que Perla le contó esa tarde nuestros juegos a Darío para darle celos y que el tipo me venía a buscar a la noche, me perseguía, yo en bicicleta y él en la camioneta, yo iba hasta Bajada Grande, me escondía entre los pilotes del muelle, me dejaba llevar río abajo en la oscuridad, me escapaba de Darío que me buscaba con la linterna y su pistola y me gritaba, ¡Ya te voy a agarrar pendejo! Pero no fue así. Es verdad que me dio miedo de que pasara algo parecido. Pero me fui sin apurarme. Agarré la recaudación del día, me la adjudiqué sin culpa porque todavía me debían medio sueldo. Cerré la persiana, dejé la llave en la zapatería de enfrente. Fui a casa, hice un bolso y me fui a la terminal.