
Relato de ficción
 Cada instante es un universo entero
Cada instante es un universo entero
Un cuento hermoso de Daniel Galera, uno de los mejores escritores contemporáneos de Brasil. Daniel nació en San Pablo en 1979 y este relato narra la historia de amor entre un científico y una bailarina. Lo publicamos en la primera temporada de Orsai en papel, por eso en la web están los dibujos maravillosos de Matías Tolsà. El cuento, en la versión podcast, puede disfrutarse en la voz de Pablo Rowinski. Dura veinte minutos, así que relajen la mandíbula.
«Si el tiempo no existe, el movimiento tampoco puede existir. Todo movimiento es una ilusión.» Si este concepto ya le resulta absurdo o idiota a la mayoría de la gente, intenten explicárselo a una bailarina. Ella sopesará la idea durante un milisegundo, y en esa fracción indetectable quizá tome en serio la frase, pero después decidirá que se trata de, en este orden: una burla, una provocación, un insulto y, por último, un parloteo inconexo sin ningún mensaje que valga la pena.
Él vio esta rápida secuencia de etapas en el rostro de ella, que era un rostro con rasgos ligeramente neoténicos, ancho, redondo, pero con un mentón pequeño y delicado, un conjunto de rasgos delicado y al mismo tiempo amenazador: el rostro de una hermosa niña maliciosa. Hubiera sido mejor no decir nada. Sin embargo, la ausencia de movimiento fue una de las conclusiones necesarias de la tesis que él había investigado durante los últimos diez años de su carrera como físico teórico, una hipótesis que excluía al tiempo de los fundamentos de la física y proponía un universo estático y eterno, en el que no existían ni el pasado ni el futuro.
Esta escena ocurrió en algún momento de la primera cita fuera de la clínica de fisioterapia donde se habían conocido durante los intervalos de las sesiones de tratamiento de una lesión de rodilla (en el caso de ella), y un dolor de espalda que lo atormentaba (en el caso de él). A él le hubiera encantado explicarle mejor cómo funciona un universo intemporal, explicarle su versión de Ernst Mach para inexpertos, y ver si era posible impresionarla con la hipótesis poética de que, a cada momento, experimentamos una nueva creación, un universo independiente que existe al mismo tiempo que todos los demás, sin antes ni después… A algunas mujeres les gustaba eso.

Pero ella era una bailarina. Su relación con el mundo, más que en otras personas, tenía que ver con sincronizar movimientos hasta la perfección, por lo tanto cuestionar la existencia del tiempo era como tratar de reprimir el instinto poderoso de un animal salvaje. Tal vez por eso es que, ya en la primera cita que vino antes de una segunda cita, que vino antes de una fiesta en la casa de una amiga de ella, que vino antes de un fin de semana de sexo desesperado en el departamento de él, y que derivó en una relación que ya duraba ocho meses, ya entonces, él decidió más o menos inconscientemente, como si fuese una versión privada del principio diplomático de la reciprocidad, no interesarse tampoco por el trabajo y la pasión de ella. Para él, un físico de cuarenta y dos años, los aspectos geométricos de un ballet de Balanchine eran tan inaccesibles como lo eran, para la joven bailarina, las consecuencias de una ecuación de Wheeler-DeWitt en la formulación de un universo estacionario. Él no ignoraba que en esa contradicción germinaba la semilla de la ruina como pareja. Las mujeres de hoy pretenden ser amadas por lo que hacen, mientras que los hombres siguen siendo relativamente indiferentes. Pero eso no fue lo que pasó.
La lesión la había dejado en reposo por un par de semanas y los ensayos para la temporada del año siguiente empezarían dos meses más tarde, así que no había estrenos a la vista por un buen tiempo. Cuando comenzaron los ensayos ella lo invitó a asistir, pero no presionó demasiado. Era una de esas chicas hermosas que prefieren siempre hombres más grandes y lo que ella esperaba de él no parecía ser la constante atención que anima a las posesivas, ni la sumisión que las ambiciosas le imponen a sus parejas. Ella era ambiciosa, sí —quería ser la mejor bailarina entre sus amigas, quería destacar en la compañía, quería impresionar, ser alabada y respetada—, pero mantenía su ambición bajo control. Establecía metas realistas y las alcanzaba («Esta temporada solamente quiero volver al escenario y no hacer un papelón», le dijo durante el primer café que tomaron juntos, después de la fisioterapia). Lo que ella quería, pensaba él, era la compañía de un hombre maduro y estable que no le diera sorpresas, que la sacara a pasear como quien exhibe un trofeo y que, al mismo tiempo, la tratase como una mujer real en la intimidad, alguien que ya conociera bien a las mujeres y que tuviese un hijo (o hija, como era el caso de él, una nena de ocho años que vivía con la madre) y que se quedase a su lado sin mayores sobresaltos hasta que ella tuviera deseos de ser madre.
Y eso era él: un tipo maduro, estable, y lo suficientemente familiarizado con las mujeres como para darles su espacio e ignorar sus ciclotimias en la medida exacta. Ella sentía que no necesitaba controlarse frente a él. Fumaba sus cigarrillos, bebía hasta quedar estúpida cuando traspasaba los límites del vale todo, y seguía hablando obscenidades con las amigas al ver que él había aparecido de sorpresa para buscarla después del ensayo (esto sucedió una vez, y él solo lo hizo porque había actuado como un idiota el día anterior y quería redimirse), gritando que quería tener sexo, echándose en sus brazos, maquillada y sudorosa, estirándole el cinturón y luego, con la boca pegada a su pelo ya entrecano, confesarle «dios mío, estoy cansada… lleváme a casa», para después llegar a la casa de él, sacarse rápido el maquillaje, desmoronarse sobre la cama y roncar.
Cerca del gran estreno de los nuevos espectáculos, sin embargo, empezaron las tensiones. Los dos fueron absorbidos cada vez más por sus actividades profesionales y, en las pocas ocasiones en que se encontraron, no pudieron explicarle al otro lo que habían hecho durante el día o lo que se proponían lograr con sus muchas horas de reflexión, estudio, cálculos, ejercicio físico, repetición, dolor, dedicación… No porque no lo supieran —lo sabían perfectamente— sino porque no esperaban que el otro pudiera entender el esfuerzo ajeno.
Ella intentaba explicar los obstáculos que debía superar en la nueva coreografía que ensayaba, un ballet neoclásico de Balanchine, la esperanza de ser elegida como demi soloist, una esperanza que estaba casi a punto de hacerse realidad, y él la escuchaba con paciencia, pero sin entender. ¿Cómo describirle a un físico al que no le gusta la danza, que apenas va al teatro, que pasa semanas de su vida resolviendo ecuaciones, que nunca ha oído hablar de Vaslav Nijinsky, que ni siquiera puede ejecutar dos tristes pasos de cumbia, el virtuosismo técnico del ballet clásico, el complejo organismo de la armonía, la fuerza y el equilibrio que ella ensayaba para incorporarse, un día tras otro, al resto de la compañía? El CD de la banda sonora de Tchaikovsky que usaba en el espectáculo, el último movimiento de la Suite número 3 para Orquesta en Sol Mayor, opus 55, quedó lacrado en su escritorio, debajo de montones de apuntes y libros usados en la investigación para el ensayo que escribía desde hacía ya dos años.
En algún momento también él empezó a resentirse por su incapacidad de compartir con ella la tesis que había estado investigando, los nudos científicos que intentaba desanudar (y que solamente a veces conseguía resolver), la tardes enteras perdidas en la sala del Instituto de Física de la Universidad de San Pablo, o en la oficina de su departamento, tratando de explicarle a un lector no especializado, con rigor y precisión, cómo era posible concebir un mundo sin el flujo del tiempo, sin pasado ni futuro, sin movimiento. Había un abismo entre estos dos mundos, la danza virtuosa y el universo estático, y el agujero empezaba a hacerse notar.
Un día, una semana antes del estreno, ella no aguantó y se desahogó: «Esto es ridículo. Obviamente el tiempo existe. No importa lo que dicen estas ecuaciones que solamente vos entendés. ¿Como podés ver a tu hija crecer y seguir empecinado en que el tiempo no existe? ¿Montar a caballo es también una ilusión?». Ella señaló una de las fotos colgadas en el pasillo de entrada del departamento: él tenía dieciocho años, era delgadito, montaba a caballo en la granja de sus abuelos a la luz de un atardecer borravino; la imagen la había tomado su difunto padre. Ella no eligió la foto al azar. Él era un apasionado de la equitación y lamentaba no tener más tiempo, ni salud vertebral, para pasear a caballo.
«¿Cómo podés verme bailar y después decir que el movimiento es nada más que una ilusión?», dijo ella al fin, y recién después de la explosión recordó que él nunca la había visto bailar; fue un lapsus de significado profundo que a él no se le escapó. «El movimiento es un cambio en el transcurrir del tiempo», dijo, «si no hay tiempo en la realidad física más elemental, entonces no podemos…» «¡Ah, terminála con eso!», dijo ella irritada. «Si no hubiese movimiento, no podrías estar escribiendo tu ensayo. ¡Yo no podría bailar! En serio, deberías ver un espectáculo de danza un día. No te va a matar.» Sintiendo que estaba a punto de ofenderlo seriamente, ella cambió el tono. «Yo sé que este es el trabajo de muchos años, sé lo importante que es para vos, pero a veces me siento como si solamente dijeras cosas para provocarme. Como si mi danza fuera la principal enemiga de tus ideas.»
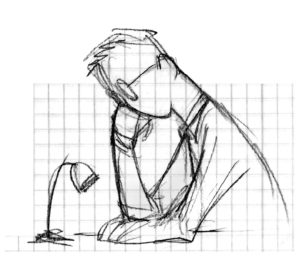
Él entendía perfectamente lo que ella le recriminaba. Sentía en la piel, además, la improbabilidad de las teorías que defendía. El mundo nunca deja de darnos evidencia de que las cosas se mueven y persisten en el tiempo. Incluso desde los recuerdos del momento anterior a la historia geológica registrada en las capas de las rocas. Y ese cariño insano que él sentía por ella, o ese amor, que en esos ocho meses no dejaba de aumentar, era también una fuerza acumulada que sentía en todo el cuerpo y que parecía moverse hacia un clímax tan estático como desastroso, un tren bala en dirección al fracaso, era él mismo un grito desesperado en defensa de la continuidad de las cosas, la existencia de una flecha de tiempo apuntando hacia cualquier dirección. Sin embargo hubiera deseado decirle:
«La bailarina que pega el salto y la bailarina que pisa el suelo no son la misma bailarina. A nivel atómico, a nivel cuántico, no son la misma. No hay una sustancia que unifique las dos estructuras de una bailarina. Ambas existen, pero no son la misma. El sentido de dirección y de continuidad está únicamente en la conciencia».
Pero estas palabras le sonaban ridículas en voz alta. No había manera de ofrecer una explicación convincente sin entrar en las complejidades y los detalles contraintuitivos de las teorías matemáticas abstractas de la física moderna, por lo que se quedó callado. Él estaba acostumbrado a vivir en la soledad de sus convicciones, y el ensayo científico que planeaba concluir era, entre otras cosas, un intento de sentirse menos solo. Incluso en la comunidad científica su línea teórica fue poco considerada y, en muchos casos, ni siquiera fue tomada en serio. Él la consideraba una mujer inteligente, pero no para entender lo que casi nadie entendía, y en el fragor de la discusión, en caliente, no pudo resistirse a decir que ella era «demasiado burra» para perder el tiempo con explicaciones. Ella se fue del departamento inmediatamente y no contestó más el celular.
Los días siguientes fueron extraños. Trabajó como nunca, en casa y en la universidad, y completó dos capítulos más del ensayo. Su razonamiento parecía más encadenado y fluido de lo normal y encontró varias soluciones elegantes para defender su tesis. Al quedarse a solas con sus abstracciones y números, era más fácil sentir que el tiempo y el movimiento no eran más que ilusiones, y que la ilusión en sí misma era el gran misterio. En este estado de gracia intelectual, la ausencia de la bailarina fue un problema menor.
La víspera del estreno ella lo llamó y le dijo que había un ticket a su nombre en la taquilla, y que ella lo pasaría a buscar por el hall después del espectáculo. En el salón social del teatro pensó en ir al camarín para desearle suerte, pero le pareció una actitud hipócrita y se quedó ahí parado, solo, ajustándose nerviosamente el cinturón, leyendo pedazos sueltos del programa, que estaba ilustrado con numerosas fotografías de ensayos que mostraban a los bailarines vestidos con tutús, mallas y, lo más extraño de todo, maquillados, fotográficamente congelados en pleno vigor de la performance.
La platea del teatro estaba a reventar y, tan pronto se apagaron las luces, una extraña criatura apareció en el escenario, resoplando; un ser humano deforme, con cuernos, que se asemejaba a una cabra, a una vaca y a un pájaro, se movía cada vez más rápido, como una bestia salvaje centrada en una tarea de supervivencia. No era lo que esperaba ver, y cuando la criatura comenzó a integrarse con los rayos de luz que venían desde el techo, en una batalla de sensualidad y frustración exasperante, moviéndose en un plano de dos dimensiones como una figura dibujada en un jarrón egipcio, él se sintió transportado a un lugar donde sus acostumbrados filtros de interpretación racional no sirvieron para nada. La fisicalidad de la escena era hipnótica y se comunicaba directamente con sus instintos. Por fin el animal, el fauno, poseía al hilo de luz y, de alguna manera, también él era poseído por el rayo. Exhausto y tumbado en la cama que había cavado al principio de la escena, la luz se expandía y lo abrazaba, hasta que caía el telón.
Cuando empezó la siguiente performance, él todavía estaba un poco aturdido y le llevó un tiempo acostumbrarse a la gramática, mucho más rígida, del ballet clásico y civilizado: la luz blanca y la música orquestal le reajustaron los sentidos para una experiencia estética que, para él, no tenía precedentes; fue algo tan extravagante como el fauno, pero también contenía una organización matemática que le parecía mucho más familiar, aunque opacada por la sensualidad descarada de las bailarinas. Los cuerpos parecían desafiar las leyes básicas de la física newtoniana con saltos imposibles, en equilibrio con delicados movimientos de los dedos y el cuello, mientras que los brazos dibujaban formas suaves y simétricas.
Le tomó un minuto identificarla entre los otros bailarines. Con el pelo recogido con fuerza, el cuerpo de ella parecía más rígido y alargado de lo normal, diferente del que él conocía en la vida diaria. Ella entraba y salía del escenario; se emparejó con un bailarín para luego desgarrarse y disolverse en una coreografía colectiva repentina y, en un momento, viendo su baile, alentándola para que mantuviese el equilibrio perfecto y no errase, la idea de que ella no estuviera realmente moviéndose delante de sus ojos parecía absurda, imposible. Las ecuaciones ya no eran suficientes. El cuerpo de ella, elástico, idealizado, estaba finalmente ganando el debate. No había forma de negar el movimiento y, por consiguiente, el tiempo. El movimiento existía, sí, y su definición era el cuerpo de ella transformándose a lo largo del tiempo.
Más tarde, en el salón social, cuando ella llegó pocos minutos después de acabado el espectáculo, sorprendentemente retransformada en la mujer que él conocía, vistiendo pantalones deportivos y una pequeña chaqueta de nylon, el pelo suelto, el maquillaje parcialmente removido, todavía bajo la influencia de la adrenalina y las endorfinas, él la abrazó con fuerza y le dijo que era bellísima, que no tenía palabras, que ella era deslumbrante y talentosa, y finalmente se disculpó, sin especificar la razón y sin atreverse a admitir, todavía, que esa noche se había hundido por completo la embarcación sólida de sus convicciones, y que él fue arrojado mar adentro, náufrago, y que en el mar solamente estaba ella. Ella correspondió abrazándolo y le dijo que lo amaba y luego lo dejó para hablar con otros amigos que habían asistido al estreno.
Ya en el departamento, entrada la madrugada, bebieron una botella de vino, tuvieron sexo hasta desmayarse y se fueron a dormir. Mejor dicho, ella se fue a dormir; él no pudo pegar un ojo pensando que todo su trabajo de años había resultado en vano, que filosóficamente ya no podía concebir un universo sin tiempo, donde cada movimiento es ilusorio. Los flujos, los gráficos y los símbolos matemáticos cayeron en cascada y se revolvieron en su mente, buscando un milagro que pudiera hacer aflorar una nueva teoría en la que todo tuviera sentido otra vez. Él la abrazó por detrás, en la cama, y ella se despertó. Le preguntó si tenía insomnio y, antes de que ella se diera vuelta, él le dijo: «No te muevas, no muevas un dedo. Quiero quedarme así como estamos ahora, ¿sí?».
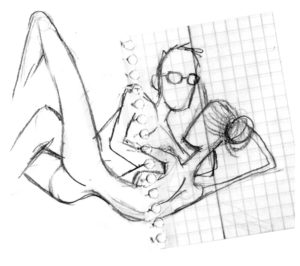
Ella se quedó quieta, no parecía respirar; él también se quedó quieto y se entregó, por última vez, a la fantasía de que nada se mueve. De repente ella empezó a hablar en voz baja, lentamente, con la voz adormecida. «Anoche, mientras bailaba, sentí una cosa extraña. No necesité pensar en lo que venía después, ni en lo que acababa de hacer. Era como si mi cuerpo ya supiera cuál iba a ser el siguiente paso lógico en la coreografía. Como si cada movimiento no fuese más que el resultado de los movimientos que vinieron antes, como si cada gesto contuviese a toda la coreografía y la relación con los otros bailarines. No sé si me entendés… Cada instante de la danza contenía toda la danza. Fue muy extraño. Por primera vez, me parece, entendí un poco lo que vos me decís siempre sobre un mundo sin movimiento, un mundo estático. Sobre que cada instante es un universo entero, congelado en el tiempo. Quiero entender un poco más de todo ese asunto. Me gustaría que mañana me lo expliques mejor.»






