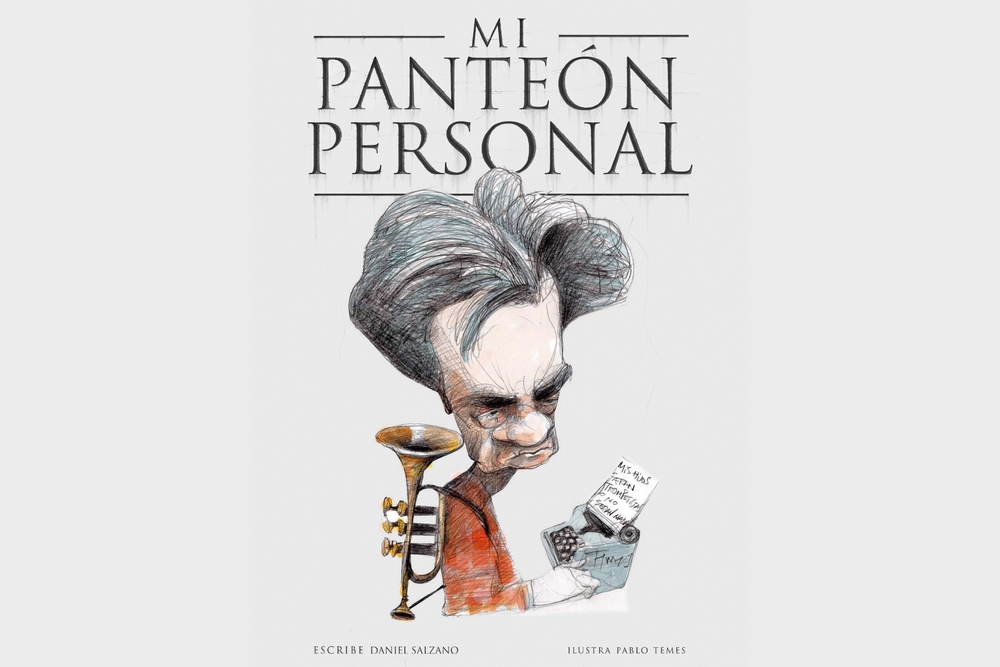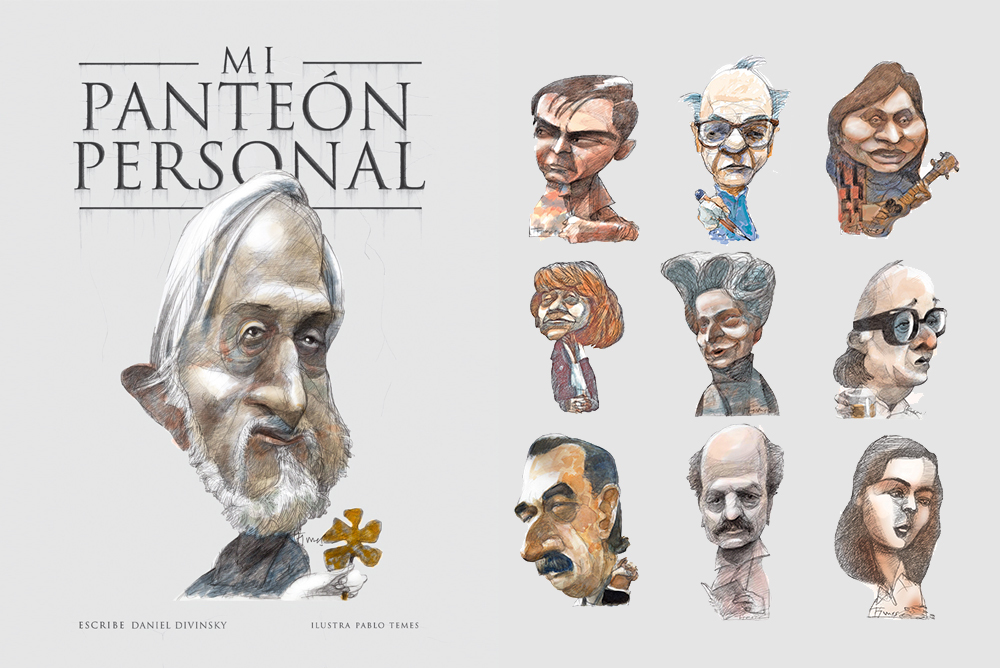
Crónica introspectiva
 Mi panteón personal
Mi panteón personal
Daniel Divinsky construye un templo con dioses propios donde recuerda a sus muertos ilustres. Relatos donde se cuelan historias del país y de la región, anécdotas, amores y rivalidades.
«De las tres causas de la Revolución francesa enumeraré noventa y nueve», habría dicho un alumno en un examen, según lo cuenta Chamico, provocando el inmediato suicidio del profesor que hizo la pregunta. Chamico (nombre de una planta venenosa) era el seudónimo que utilizaba el poeta argentino Conrado Nalé Roxlo para firmar sus punzantes artículos humorísticos. Los que fuimos estudiantes aplicados recordamos su poema más difundido: El grillo («Música porque sí / música vana / como la vana música del grillo. / Mi corazón eglógico y sencillo / se ha despertado grillo esta mañana»).
Esto viene a cuenta de que, a la convocatoria de Casciari para armar un panteón personal de nueve integrantes, responderé con once o doce, sin ánimo de provocar su harakiri.
La palabra «panteón» tiene diversas acepciones. En la Antigüedad, se llamaba así al templo dedicado a todos los dioses. También es el monumento funerario destinado a la sepultura de varias personas. Y, asimismo, es el conjunto de todos los dioses. Ingresaré entonces a mi panteón personal de muertos ilustres que, en alguna medida, fueron para mí como dioses y lo siguen siendo.
Por desorden de aparición, comenzaré por Alberto Ciria.
Alberto Ciria

Cuando ingresé a la Facultad de Derecho, en 1958, Ciria era una figura casi mítica. Había estado en la fundación del Centro de Derecho y Ciencias Sociales, nacido como oposición de izquierda al Centro de Estudiantes de Derecho, bastante gorila.
Lo conocí personalmente en las funciones del Cine Club Núcleo y quedé deslumbrado por sus múltiples saberes, así como por la rapidez y el humor de sus réplicas. Él ejercía con mucho desagrado la abogacía, que pronto abandonó cuando la UBA lo designó director del Centro Interuniversitario Regional, que organizaba cada año unos cursos internacionales de temporada con disertantes de toda Latinoamérica. Se hacían durante las vacaciones de invierno en Buenos Aires y en enero y febrero en Chile y Uruguay.
Por Alberto aprendí a ver teatro y cine de calidad (sus comentarios eran una especie de biblia para sus amigos) y también a leer a algunos autores como Brecht. Él preparó una antología de textos sobre el dramaturgo alemán que publicó Jorge Álvarez y me tocó ordenar el contenido porque, poco después de prepararla, Ciria viajó a Londres, becado para un doctorado en Ciencia Política en la London School of Economics. Los amigos lo despedimos en su camarote de tercera clase: en esa época no era raro hacer en barco esa travesía.
En 1964, invitado por mi tío materno y padrino, Raúl Wexselblatt, hice mi primer viaje europeo; una de las escalas fue Londres y pude visitar a Alberto. A lo largo de los años de su estadía allí intercambiamos una sostenida correspondencia. Para ahorrar en el franqueo, él escribía sus cartas en aerogramas, unos sobres que eran envoltorio y papel al mismo tiempo. Vivía en un pequeño departamento en Ebury Street; me sorprendió que uno de los primeros gustos que se dio en Londres fuera leer The Times metido en su bañera.
Escribió varios libros, algunos de los cuales publicó originalmente Álvarez. Uno fue Partidos y poder en la Argentina moderna, que me di el gusto de reeditar en Ediciones de la Flor. Otro, Política y cultura popular. La Argentina peronista 1946-1955, publicado en 1983. Y Más allá de la pantalla. Cine argentino, historia y política, también publicado por Ediciones de la Flor.
Trabajé con Ciria como empleado de la UBA para los cursos en 1971 y, supongo que gracias a su influencia, obtuve una beca para asistir a los de Santiago de Chile al año siguiente, un viaje que cambió mi vida. Ahí tuve mi primera borrachera con pisco sour, «la curda más intelectual que presencié en mi vida», según Adolfo Gurrieri, un sociólogo que era mi roommate en el astroso hotel Splendid donde nos alojaron, además de mi compañero en nuestra primera incursión a una «casa de niñas», como se llamaba decorosamente a los prostíbulos en Santiago en esa época. Incluso recuerdo la dirección: Ricantén 507. El tema de los cursos en los tres países ese año fue «Vida y cultura en la sociedad de masas», y me permitió escuchar en Buenos Aires a Teodoro Fuchs explicando por qué consideraba música nazi a Carmina Burana, de Orff; a César de León, un historiador panameño, desentrañando el imperialismo yanqui y a Carlos Fredes, economista chileno, que me permitió comenzar a entender el funcionamiento de la economía en los países subdesarrollados. En esos cursos también conocí a Ángel Rama, pero de él hablaré en el apartado siguiente.
Doctorado en Londres con una tesis aprobada por Ralph Miliband, el notorio estudioso marxista (siguiendo los pasos de Ciria, en un segundo viaje a Londres fui a rendir tributo a don Karl en su tumba del cementerio de Highgate), Ciria volvió a Buenos Aires, fue profesor universitario durante unos años y finalmente lo contrataron como profesor en la Universidad de Vancouver, Canadá, donde se radicó con su mujer, Raquel González.
Años después, una artritis reumatoidea le provocó una demencia senil precoz que obligó a internarlo en una institución en la que, finalmente, falleció. En un viaje que hice a Montreal para asistir a un Congreso, pensé ir a verlo. Me disuadió Ulloa, mi analista durante muchos años: «Le va a hacer mucho mal a usted y a él no le servirá de nada».
Creo que tuvo razón. Prefiero haberme quedado con el recuerdo del Alberto chispeante, enciclopédico y profundo, de quien aprendí a hacer un abordaje divertido de las cosas y al que intento imitar en la calidad de las réplicas y comentarios ingeniosos.
Ángel Rama
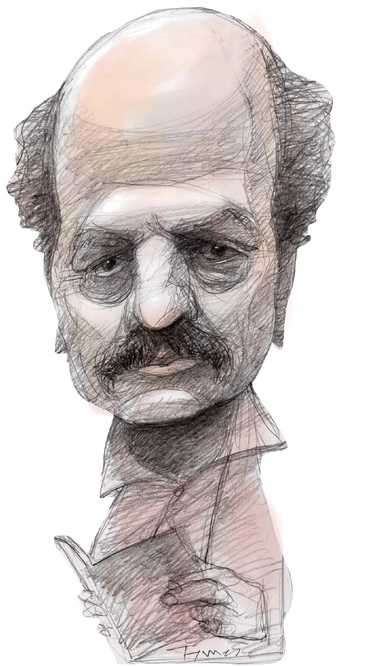
Padezco de una incontrolable admiración por quienes manejan el discurso oral con fluidez y precisión, prescindiendo de cualquier muletilla, hablando sin pausas y con claridad. Mi Olimpo particular sobre ese tema está habitado por una tríada: Tulio Halperin Donghi, con quien cursé Historia Social General en un posgrado de Sociología; Noé Jitrik, productivo hasta el fin de sus días, y Ángel Rama, crítico uruguayo que amplió como nadie la perspectiva sobre la narrativa latinoamericana. Lo hizo como profesor y como editor: su pequeña editorial montevideana, Arca (decía haberla bautizado así «porque estaban todos los animales adentro»), fue la primera en publicar fuera de Colombia un libro de García Márquez: La hojarasca.
Asistí a clases de Rama en los cursos de temporada de la UBA, y todavía hoy recuerdo una metáfora suya: la inmersión del escritor en la compleja realidad de nuestro continente, para él, se parecía a la aventura del protagonista de La vorágine, de José Eustasio Rivera, quien hacia el final de la novela se sumerge en la selva colombiana.
Rama me incitó a leer a Vallejo, a Alejo Carpentier, a Álvaro Mutis, a Rulfo, a Carlos Fuentes, y los interpreté basado en su lógica sin fisuras.
Devinimos amigos; lo acompañaba en sus viajes a Buenos Aires, en sus entrevistas con distribuidores y libreros, estuve cerca de él en la creación de la Editorial Galerna y, cuando leí que para completar su conocimiento de la obra de Walsh le faltaba Variaciones en rojo, no dudé en regalarle mi ejemplar de segunda mano. También discrepé con él en su menosprecio por la literatura de Puig.
Lo reencontré en su exilio venezolano dirigiendo la Biblioteca Ayacucho, una colección sostenida por el gobierno local para publicar ediciones definitivas de los textos fundamentales de Latinoamérica, desde los de pueblos originarios hasta los contemporáneos, y me ofreció el empleo que me permitió instalarme en Caracas y vivir con comodidad en el lapso de mi propio exilio.
A mi regreso a Buenos Aires, a fines de 1983, me puse a llorar cuando en un informativo radial oí que el avión de Avianca que lo trasladaba de Alemania a Colombia para participar de un congreso de escritores se había estrellado contra una baja serranía en las cercanías de Madrid. También murieron en ese accidente el peruano Manuel Scorza, el mexicano Jorge Ibargüengoitia y la mujer de Rama, la escritora y crítica de arte argentina Marta Traba.
Sin duda, puedo decir que con Ángel Rama aprendí a leer.
Violeta Parra

Doy gracias a la vida por haber conocido a Violeta Parra. En los cursos de verano de la Universidad de Chile de los que hablé antes, tuve como compañero a su hijo Ángel, por entonces un joven estudiante que un día nos propuso a los nueve argentinos becarios ir a su casa para conocer a «la Violeta» y escucharla cantar. Todos teníamos apenas una vaga idea acerca de quién era la cantora, pero nos atrajo la propuesta. A la entrada de su vivienda, modesta pero de grandes dimensiones, nos escudriñó atentamente, uno por uno. A mí me hizo quitar los gruesos anteojos que usaba, me miró a los ojos y, luego de un rato, me dijo: «Puedes pasar». Había aprobado. Disuelta la tensión inicial, cantó ella, sirvió unas empanadas chilenas y más tarde le pidió que cantara a Beatriz Margolis, una matemática que integraba la delegación y tocaba discretamente la guitarra; pero en cuanto comenzó, la detuvo a los gritos: «¡Abre la boca, po! Cuando se canta hay que abrir bien la boca».
Al poco tiempo, Violeta llegó a Buenos Aires, se alojó en el entonces muy pobretón hotel Phoenix de la calle San Martín, junto al Teatro Payró, y pidió a los amigos que le organizáramos alguna actuación y que le compráramos lanas y arpilleras, con las que bordó hermosísimos tapices. El espectáculo se concretó en el Teatro IFT, manejado por el Partido Comunista, con el que Violeta simpatizaba. La presentó Lautaro Murúa, un actor chileno ya incorporado al cine y el teatro argentinos, y los amigos conseguimos que la entrevistara en el Canal 7 Hugo Guerrero Marthineitz, «el peruano parlanchín», que atravesaba una etapa «progre» en su zigzagueante vida política. Ni bien terminada la emisión en vivo, en la que ella cantó «Arriba quemando el sol» —un tema muy aguerrido en defensa de los mineros—, una llamada telefónica cargada de amenazas asustó bastante al Negro Guerrero: «Ya conseguiste hacer el programa comunista que querías».
Después del programa fuimos a almorzar a casa de un amigo que había recibido de regalo una Polaroid —en ese momento, la novedad absoluta— que sacaba fotos y las revelaba en el acto. Ricardo Nudelman, el poseedor de esa maravilla, le hizo mil tomas a la Violeta, que en algún momento estalló: «¡Para, pos, Ricardo! Deja descansar a los enanitos que están trabajando allí adentro».
En esos días se mudó a un PH (entonces no se llamaban así) con un gran patio en Belgrano R. Allí convocaba a largas tenidas los domingos, con empanadas amasadas por ella, picadas que llevábamos, cantores que estrenaban sus temas (uno de ellos fue Carlos Di Fulvio), periodistas como Verónica Hollander y simplemente amigos. Los bautizamos los «Domingos circulares de Violeta Parra», parodiando el título del programa de los sábados de Nicolás Mancera. El siempre actualizado Ricardo tenía una filmadora con la que registró una de esas reuniones en una película en colores. Como aquí no había forma de revelarla, se la confiamos a una novia azafata que él tenía en ese momento para que la llevara a México; una incómoda gonorrea transmitida por la muchacha puso fin a la relación y no pudimos recibir nunca ese film.
Y llegó la invitación que Violeta esperaba, para el Festival Mundial de la Juventud que se haría ese año en Helsinki. Esos encuentros eran organizados por los partidos comunistas de diversos países con fines de difusión cultural y captación política. Camino a Helsinki, se instaló en París, adonde volvería en 1964, después del festival, aprovechando una invitación del director del Museo de Artes Populares —una rama del Louvre— para exponer allí sus arpilleras tejidas («Comm’il est que je suis à Paris? C’est un ange qui m’a ramené…»).
Llegué a París, invitado por mi omnipresente padrino, al día siguiente del cierre de la exposición. Conseguí que me permitieran visitarla mientras descolgaban las obras y allí obtuve la dirección de Violeta, pero… ¡caramba, sin indicación de piso ni departamento, en un edificio de cinco plantas, por escalera! De todos modos, me mandé y comencé a subirla dificultosamente, mientras cantaba a voz en cuello «Qué pena siente el alma / cuando la suerte impía…», uno de sus temas más conocidos. Dio resultado: al llegar al piso correspondiente, abrió la puerta con un grito para darme la bienvenida.
Tiempo después Violeta volvió a Chile, grabó su disco Gracias a la vida (la canción tuvo más adelante una estupenda versión de Mercedes Sosa), abrió la Carpa de los Parra, un lugar para espectáculos musicales que no tuvo éxito, y tras un desengaño amoroso, se suicidó en febrero de 1967. Como ese disco no se conseguía en la Argentina, le pedí a una amiga cuya hermana viajaba a Santiago que se lo encargara. Cuando me encontré con Kuki para que me lo diera, se desencadenó una relación que la convirtió en mi pareja durante treinta y nueve años. Cosas del folclore…
Vinícius

Si Ciria fue mi formador cultural, Rama mi formador literario y Violeta mi vislumbre de la autenticidad, Vinícius de Moraes, sin dictar cátedra jamás, fue mi maestro de vida. Apenas constituida Ediciones de la Flor, Jorge Álvarez, que era socio y estaba siempre al día con la información, descubrió que la obra de Vinícius no se había publicado en castellano. Como yo tenía previsto ir de vacaciones a Río con un amigo en enero de 1967, consiguió su dirección y su número de teléfono. Le escribí la propuesta a Vinícius antes de partir y convinimos en que lo llamaría cuando estuviera allí.
Acordamos encontrarnos en el bar del Copacabana Palace, adonde él iba a tomar su «trago de sol pôsto» al fin de la tarde. Yo no lo conocía ni siquiera por foto (hubo tiempos sin Wikipedia, amigos) y le pregunté cómo haría para reconocerlo: «Todos los camareros me conocen, Danielito». Aunque yo ya tenía veinticinco años, el diminutivo me quedó asignado para siempre.
Llevé el proyecto de contrato redactado (yo era reluctantemente abogado) y dactilografiado por mí en mi Olivetti portátil, con la cláusula que me pidió de fijar el porcentaje de sus derechos en el quince por ciento, en lugar del habitual diez. Como sabíamos con mi amigo que estaba haciendo un show (Vinícius y Caymmi en el Zum Zum, con el ínclito Dorival), le comenté a Vinícius que queríamos asistir: «Son mis invitados, avísenle esta noche al encargado de la puerta».
Fuimos, nos hicieron entrar y nos instalaron en una mesa muy lejos del escenario… pero muy cerca de la puerta. Ordenamos algo para beber mirando antes muy cuidadosamente los precios: viajábamos con un presupuesto casi bajo cero. Presenciamos emocionados el espectáculo y nos planteamos el dilema existencial: ¿pedimos la cuenta, para que nos contesten «Son invitados de Vinícius»? Era riesgoso, y la vecindad de la salida sugirió que, a la voz de aura, emprendiéramos veloz retirada por la Avenida Atlântica. No hubo persecución alguna.
En 1968, en el marco de una campaña de promoción de Café do Brasil, Vinícius vino a Buenos Aires para hacer varios espectáculos en el Ópera, con Dorival Caymmi, Baden Powell y el Quarteto em Cy. El día del estreno, el poeta me pidió que lo llevara a visitar a su vieja amiga María Rosa Oliver. (La presento para quienes ni siquiera la hayan oído nombrar: ella era una especie de Victoria Ocampo de la izquierda, había viajado por todo el mundo en su silla de ruedas, a la que la había confinado una poliomielitis en su juventud, siempre llevada por su fiel Pepa; es la única mujer a quien menciona el Che Guevara en su diario). La conversación se prolongó en recuerdos y, cerca de la hora del inicio del show, Vinícius montó dificultosamente en mi Fiat 600 rumbo al teatro, donde había cundido el pánico porque pensaron que había sido secuestrado. Le supliqué que bajara en la puerta del Ópera mientras yo estacionaba, pero insistió en acompañarme hasta las profundidades del garaje del Gran Rex. Y no solo eso: antes de apearse del auto, subió cuidadosamente la ventanilla de su lado. A partir de entonces, siempre asocio ese gesto con la calidad humana.
El primer libro suyo que publicamos, Para vivir un gran amor, contenía crónicas (que tradujo René Palacios More) y poemas (en versión de Mario Trejo), y se presentó en un acto multitudinario en el Instituto de Directores de Arte, en la calle Florida, que nos prestaron Alberto Breccia y sus socios. A pesar de los controles, el público desbordó y, cuando Vinícius se disponía a hablar, Miguel Brascó pidió que le dejaran espacio con una divertida reflexión acerca de los metros cúbicos de aire que necesitaba un brasileño para respirar.
Luego de esa visita, actuó en Buenos Aires muchas veces; vinieron los míticos recitales en La Fusa, los discos grabados por el sello Trova, la presentación de otros libros (como sabía hablar perfectamente castellano y no le había gustado la primera traducción que publicamos de su Antología poética, la hicimos retraducir para las siguientes ediciones). Hizo gran amistad con Renata Schussheim; escribió una introducción para el catálogo de una de sus muestras y más tarde tuvo un gran romance con una joven argentina, menos fugaz que otros amores de su vida.
Cuando lo exhortábamos para que se fuera a dormir porque ya era tarde, su muletilla de respuesta era «Ya voy a tener tiempo de dormir cuando me muera». Y recibía a periodistas y a amigos metido en la bañera de su cuarto de hotel, sobre la que atravesaba una tabla para apoyar su gin tonic, que sorbía lentamente. Era muy disciplinado en sus hábitos etílicos: hasta cierta hora, tomaba gin tonic; después, whisky. Y en una oportunidad, luego de un show en el teatro Embassy (creo que fue el día en que mataron al Che), fuimos a verlo con Paco Urondo para comentar el tema. Cuando años más tarde evoqué ese día y dije que Paco y él estaban borrachos, aclaró: «Paco estaba borracho, Danielito. Yo había bebido».
Renata, en una llamada telefónica a Caracas, donde yo estaba viviendo mi exilio, me descerrajó «Se murió Vinícius». Y sentí que con él se iba la persona que me había humanizado. Me quedé un poco huérfano.
Pirí
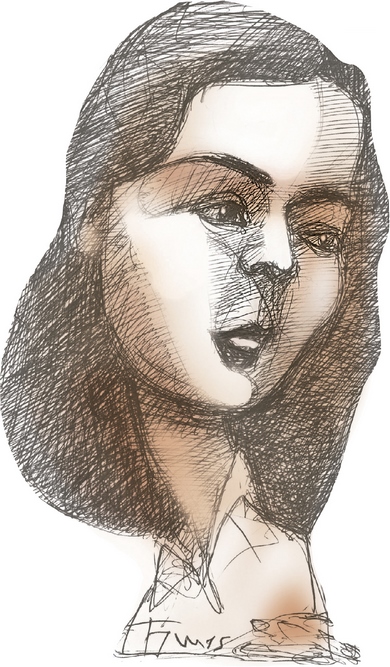
Susana Lugones —Pirí— no dudaba en presentarse como «la nieta del poeta, hija del torturador» ante quienes no la conocían. Su abuelo Leopoldo fue siempre señalado como uno de los grandes poetas nacionales. Su padre, el comisario Polito Lugones, pasó a la historia (universal de la infamia) como policía a cargo de la sección Orden Político de la Federal y se atribuía el dudoso honor de haber inventado la picana eléctrica como método de tortura a los presos.
Pirí ejerció el periodismo en distintos medios y, cuando Jorge Álvarez la incorporó como factótum al equipo de su naciente editorial, generó la mayor parte de los innovadores proyectos que allí se concretaron.
En el momento en que, con mi socio en el miniestudio jurídico y el mismo Jorge, decidimos crear una editorial, Pirí organizó un brainstorming del que resultó su nombre, Ediciones de la Flor, que lanzó ella cuando todos los participantes estábamos aburridos de proponer denominaciones poco convincentes.
Buscábamos una forma de obtener grandes nombres de la literatura argentina para nuestro catálogo; ella nos convenció de que les propusiéramos a los mayores (Borges, Sabato, Mujica Lainez, Viñas, Walsh) que seleccionaran su cuento favorito de la literatura universal y escribieran un texto justificando esa elección. Pirí argumentó que los escritores eran tan vanidosos y exhibicionistas que ninguno se rehusaría a tratar de demostrar que su elegido era el mejor. Así nació El libro de los autores, uno de los dos que marcaron la aparición del nuevo sello.
Pirí me entrenó para enfrentar entrevistas, dándome consejos precisos y muy útiles; sugirió títulos para publicar; tradujo magistralmente Pomelo, el libro de haikus de Yoko Ono, y la correspondencia de Dylan Thomas utilizando el voseo porteño, algo inusual en la época pero muy apropiado para el estilo del poeta. Intervino en la preparación de la fiesta para celebrar los primeros veinticinco títulos editados, que hicimos en la confitería del Jardín Zoológico (el lema convocante de la invitación fue «No deje que los animales sean más») y colaboró imaginativamente en la promoción y el lanzamiento de varios títulos.
Era una mujer de enorme encanto, nada menguado por una renguera producto de una tuberculosis ósea en su infancia. Era elegante sin excesos, capaz de profundos amores y grandes odios. Escribió cuentos notables y, después de haberse separado del padre de sus tres hijos (Carlos Peralta, que firmaba sus textos humorísticos como Carlos del Peral en Tía Vicenta y luego en su efímera y chispeante revista Cuatro Patas), tuvo idilios desbordantes con personalidades de su época: Walsh y Juan Fresán fueron algunos de sus muchos elegidos.
Con la intensidad con la que emprendía todo lo que hacía y un voluntarismo sin límites, se volcó a la militancia dentro de las FAR junto con quien fue su último compañero, el médico Carlos Collarini. Ambos pidieron refugio en el departamento que compartíamos con mi mujer de entonces, Kuki Miler, y los acogimos durante un tiempo, por cariño, sin tener la menor relación con la organización que integraban e ignorando el peligro que corríamos. Ese es el único acto de desamor que le imputo: vivían en nuestra casa y salían para cumplir sus tareas militantes, haciéndonos correr un riesgo gravísimo.
Cuando su hijo mayor, Alejandro, se suicidó en el Tigre un mes después del suicidio de su abuelo —siguiendo la huella de su bisabuelo—, Collarini, que era médico en esa localidad, citó a Pirí en mi oficina para darle la siniestra noticia. Aterrado ante la mera perspectiva de presenciar esa escena, le pedí a mi secretaria que se quedara fuera de hora y hui del lugar. Cuando se enteró de esto tiempo después, me tomó el pelo: «Te cagaste, ¿eh?».
A fines de 1971, el comisario Lugones también se quitó la vida; al enterarse de esto, Pirí, su hija, que no tenía ningún contacto con él, llegó hasta mi casa y se prendió al timbre del portero eléctrico al grito de «¡Se murió el torturador!».
En 1978, ella y su compañero fueron secuestrados por alguna de las Fuerzas Armadas y alguien contó que afrontó las peores torturas riéndose, mientras les decía a quienes la martirizaban: «¡Qué me van a hacer a mí, si mi padre fue el inventor de la picana!». Me enteré del asesinato de Pirí en mi exilio caraqueño y, muchos años después, sentí que logré contribuir a reivindicar su historia al publicar Cuervos de la memoria, una autoficción de su hija, Tabita Peralta Lugones.
Paco Urondo

No puedo precisar cuándo conocí a Francisco Urondo, Paco, el poeta y militante, pero seguramente fue en la librería y editorial de Jorge Álvarez, que le había publicado un libro de cuentos, Todo eso. Ese local, de la calle Talcahuano al 400, era un «caidero», como Jaime Torres bautizó más adelante a su negocio de empanadas: un lugar al que se «cae» y donde siempre está sucediendo algo.
Desde que comencé a leer a Paco, me gustó su forma de hacer poesía coloquial, que convierte en materia poética cualquier episodio de lo cotidiano. «Carta a los amigos» incluye este verso: «Sin jactancias puedo decir / que la vida es lo mejor que conozco». Frecuenté la casa que compartía en la calle Venezuela con su segunda mujer, la actriz Zulema Katz (la regla mnemotécnica que me dio para recordar el número, era la Ley de Educación, 1420, inolvidable).
Lo vi varias veces en París, la primera en una cena en la que también estuvieron César Fernández Moreno y Cortázar (todavía conservo un cenicero robado en el restaurante) y luego, cuando anduvo en amores con Malitte Matta, exmujer del famoso pintor chileno. En aquella época y en París, firmamos el contrato para publicar Todos los poemas, un volumen que reuniría los libros del género que tenía editados hasta ese momento, para cuya tapa Antonio Seguí pintó un retrato-caricatura bastante horrible. Paco estaba atareado en Europa —me dijo—, ayudando en su mudanza de ciudad al escritor ecuatoriano Jorge Enrique Adoum. En realidad, estaba cumpliendo alguna misión para Montoneros, la organización que ya integraba; para entonces, se emparejó con Lili Mazzaferro, la Pepa, con quien compartió militancia. Cuando los detuvieron en una quinta del conurbano bonaerense, se llevaron todas sus pertenencias, incluso un disco de flamenco, un género que le gustaba mucho, de Pepe el de la Matrona, que yo le había traído de España. Lo contó más adelante en un poema donde figuré para siempre como «el divino Divinsky», un juego de palabras fácil, pero que me quedó adosado. Después de su liberación, por la amnistía decretada en 1973, Lili y Paco cenaron en mi casa. Nos preocupó la ligereza con que aludían a «los fierros», la militarización de la política.
El día anterior a esa liberación grabó en el penal de Villa Devoto las estremecedoras entrevistas a los sobrevivientes de la Masacre de Trelew del veintidós de agosto de 1972, hoy reactualizada por el reciente aniversario de esa fecha. Ese material fue La patria fusilada, un libro fundamental, reeditado este año.
No llegué a conocer a su última pareja, Alicia Raboy, asesinada junto a él en una emboscada en Mendoza. Su hija menor, Ángela Urondo Raboy, escribe, pinta y mantiene vigente la figura de sus padres.
Paco aportó a mi concepción del mundo el modelo de la coherencia entre vida y obra, algo que me hubiera gustado conseguir.
Quino

Fui amigo de Joaquín Salvador Lavado mucho antes de ser editor de sus libros. También a él lo conocí en la librería de Álvarez, cuando Jorge le publicó Mundo Quino, su primera recopilación de humor mudo, que ya había sido editada previamente.
Ese libro sería el primer resplandor de la explosión que significarían los de Mafalda, que reunirían las tiras publicadas previamente en diversos medios gráficos. Pero toda esta historia es muy conocida y no se le puede agregar mucho.
Me interesa resaltar a Quino como persona y su calidad humana. Desbordado de trabajo —porque les dedicaba a sus tiras y a las páginas de humor jornadas completas de dibujar y desechar—, podíamos vernos por un rato y más tarde o al día siguiente me llamaba para preguntar qué me pasaba porque había notado mi tristeza o preocupación. Su poder de observación era inmenso; tal vez por eso hablaba poco.
Decir que Quino cambió mi vida de editor tal vez no sea novedad. Hasta 1970, cuando publicó su primer tomo de Mafalda —el número seis, con una tirada inicial de doscientos mil ejemplares—, Ediciones de la Flor era un sello con pretensión de exquisitez, que publicaba narrativa, ensayo y poesía de títulos con una demanda muy acotada, por definición. El techo era de tres mil ejemplares y el piso a menudo estaba por debajo de los mil. El inmenso éxito de ventas que representó el ingreso de Quino me permitió abandonar la profesión de abogado, que ejercía a disgusto, y desde 1973 dedicarme totalmente a editar.
La fidelidad de Quino a la editorial —mantenida en 1977, cuando estuvimos presos a disposición del Poder Ejecutivo de la dictadura y posteriormente, en el exilio, durante seis años— permitió la subsistencia del sello, entonces y después. Lo ingresado por la venta de sus libros hizo posible apostar por otros autores sin preocuparnos por su repercusión.
Cuando dejé la abogacía, le vendí a mi socio mi parte del estudio jurídico con todos los casos pendientes, y con mi mujer de entonces decidimos gastarnos todo lo obtenido en un viaje bastante exótico: Santiago de Chile, isla de Pascua, Tahití, Hawái, Los Ángeles, México, Caracas.
Quino y Alicia, que era su otra mitad, fueron nuestros inmejorables compañeros de viaje durante el recorrido hasta Papeete. Pero también nos acompañaron a Boston cuando nuestro hijo se graduó en la escuela de música de Berklee y en vacaciones en playas dominicanas.
Quino tenía una gran capacidad de goce, era adaptable, curioso, muy interesado en la gente y, sobre todo, en primer lugar, no se creía «Quino». Tenía también un costado cabrón, aunque lo ejercía solo en ciertas circunstancias puntuales. Ese rasgo generó anécdotas que no repetiré ahora, porque ya las conté demasiadas veces.
También hablé de su enorme obsesividad al trabajar, de sus exigencias imposibles de discutir acerca de los colores y diseños de las tapas de sus libros y de su generosidad con sus colegas. Invariablemente, durante muchos años organizó en su casa cenas para humoristas gráficos, jóvenes o consagrados, y siempre aportó sus útiles comentarios a quienes le pedían opiniones sobre sus trabajos y, en algunos (pocos) casos, también prólogos escritos: la escritura no era lo suyo.
Cuando murió Alicia, Quino empezó a morir también. Había dejado de dibujar porque ya no veía la punta del lápiz que usaba (hizo varios intentos, insatisfactorios, con lápices de punta muy gruesa). Solo escuchaba música y las noticias, y recibía con moderada alegría las visitas de sus amigos.
Uno de sus sobrinos tuvo la buena idea de llevárselo a Mendoza, donde tenía una casa en un barrio cerrado y allí lo visité varias veces, la última para su cumpleaños, poco antes de su muerte. Fueron encuentros cargados de afecto y largos silencios.
Últimamente me he sentido como el Julio Jorge Nelson de Quino (para los jóvenes, JJN era un periodista radial especializado en tango, que tenía una inagotable colección de anécdotas con Gardel, reales o inventadas), porque me convocan en cada aniversario significativo de él. Pero nunca necesité inventar.
Creo que no hace falta subrayar que pude ser lo que fui como editor por haber tenido el privilegio de publicar la obra de Quino.
María Esther Gilio

Desde que me gradué, ejercí con desagrado la abogacía, esa profesión para «ricos tontos y pobres listos», según Marx, quien también dijo que «los abogados se nutren de las migajas del banquete capitalista».
Por eso, siempre estuve atento a aquellos letrados que habían conseguido sobrevivir ejerciendo otras profesiones: Ernesto Deira, eminente artista plástico; César Fernández Moreno, gran poeta y funcionario internacional; Miguel Brascó, primero publicitario y más adelante especialista en gastronomía y vinos; Vicente Zito Lema, poeta y militante político. Y también, muy especialmente, la uruguaya María Esther Gilio, que fue una periodista exitosa y, en el exilio, se dedicó a la decoración de viviendas de pescadores en Búzios para que las alquilaran turistas extranjeros.
Conocí a «la Gilio» a través de sus textos en el semanario Marcha, de Montevideo, que alternativamente se distribuía o era prohibido en Buenos Aires, según el gobierno de turno. Pero cuando me enteré de que su libro La guerrilla tupamara había ganado el premio de Casa de las Américas en el género testimonios, busqué contactarla a través de Ángel Rama, compañero de ella en la redacción del periódico.
Carta va, carta viene, firmó el contrato y publicamos el libro con inmediata repercusión crítica y de ventas. Eran testimonios de primera mano de militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, muy activo en el Uruguay y responsable de acciones de gran repercusión, como el secuestro del agente de la CIA Dan Mitrione, en 1970, y, antes, del copamiento de la pequeña localidad de Pando, en 1969, hechos para los que usaron métodos ingeniosos y se propusieron no provocar víctimas.
En aquella época, Ediciones de la Flor era una empresa deficitaria y yo todavía vivía de mis magros ingresos como abogado: tenía un pequeño estudio con un colega de mi edad y nuestros clientes eran los de «las tres P del joven abogado»: putas, parientes y pobres. Y llegó el momento de pagarle a María Esther su primera liquidación de derechos de autor, que ascendía —puedo equivocarme— a la astronómica suma de ciento cincuenta dólares: no había con qué comprarlos.
No hubo más remedio que acudir, entre lamentos, a los ahorros que mi mujer estaba constituyendo para un futuro viaje: todas las monedas de veinticinco centavos (por entonces, recién acuñadas) las guardábamos en un frasco vacío de café Dolca. Fue necesario sacrificar ese «chanchito» para que yo pudiera viajar a Montevideo a pagarle a nuestra autora. Me recibió alborozada, mucho más allá de lo que significaba esa magra suma y me invitó a almorzar en su casa. Excelente cocinera, me cargó antes en su auto para ir a comprar pescado al puerto; frente a los vendedores se reveló como una estupenda regateadora y evaluadora de la frescura de la mercancía.
Como se dice en Casablanca, ese fue «el comienzo de una larga amistad», que resultó intercontinental. Veíamos a María Esther con frecuencia cuando se exilió en la Argentina a causa de la dictadura en su país; venía a la editorial «camuflada» con una peluca y grandes anteojos negros: era su ingenua idea de estar «de incógnito». Luego se fue a París, donde se alojó en un departamento cerca de la Porte de Vanves que le había prestado Régis Debray, exmiembro de la guerrilla del Che en Bolivia, en el que la visitamos mi mujer y yo desde nuestro exilio en Caracas.
Varias veces viajó a Venezuela, para ver a una de sus grandes amigas; cuando tuve a mi cargo las páginas culturales de El diario de Caracas, fundado por argentinos (Terragno, Tomás Eloy Martínez), publiqué varias colaboraciones de la Gilio, que eran muy bien retribuidas en época de petrodólares.
Tenía dones inusuales para la entrevista. Estudiaba profundamente a quienes serían sus reporteados y prefería no usar grabador: su hipótesis era que el periodista que lo emplea se distrae y no escucha al entrevistado, lo que impide la repregunta. Hizo reportajes memorables a famosos (Troilo, Bonavena, Onetti), muchos de los cuales se reunieron en tres libros de Ediciones de la Flor: Personas y personajes, EmerGentes y Protagonistas y sobrevivientes. Pero también reporteó a gente de la calle: a favelados, en los años en que vivió en Brasil; a espectadores de cine que habían asistido a una función de El último tango en París; a campesinos, a deportistas no triunfadores…
En Buenos Aires, vivió en un coqueto departamento muy chico sobre la avenida Garay; un último piso al que se llegaba por escalera. En su terraza, asediado por mosquitos, pasé la noche previa al arribo de mi hijo y mi mujer: ella solo aceptó regresar al país cuando Alfonsín ganó las elecciones.
Invité a María Esther al festejo de mis sesenta años (hace ya veinte de eso) y, sin anunciar previamente que vendría, hizo su detonante aparición enfundada en un largo y muy elegante vestido blanco de fiesta. Creo que fue la última vez que la vi. Este año hubiera cumplido cien: de vivir, esta mención habría sido indiscreta, ya que ella ocultaba esmeradamente su edad.
Gilio fue para mí un ejemplo de lo que la curiosidad y el espíritu de investigación pueden aportarle al periodismo.
Fernando Ulloa
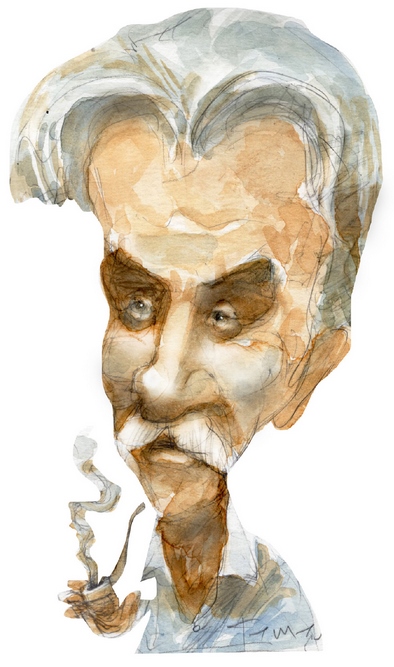
Desde un más que vago encuadre marxista (en los años sesenta del siglo pasado, en él solo se aceptaban los reflexólogos pavlovianos), me resistí durante mucho tiempo a analizarme. Cuando lo decidí —sería en 1967—, elegí a Blas de Santos, un analista de izquierda y que era cualquier cosa menos ortodoxo. Con él hice dos muy reveladoras sesiones prolongadas con mescalina, en las que surgieron «patente, patente» (como decía la Chona) el trauma de mi nacimiento y de mi operación de amígdalas, entre otras cosas. Como resultado de la experiencia, conseguí irme a vivir solo a una edad ya más que apropiada para eso, dejé de somatizar con anginas y emprendí la vida en pareja: no fue poco.
En algún momento, mi analista me incorporó a un grupo terapéutico que conducía junto a una colega, pero ese colectivismo no me sentó mucho. Me di de alta.
Muchos años después, reincidí con un muy poco ortodoxo maestro del psicoanálisis: Fernando Ulloa. Entre sus pacientes figuraban Les Luthiers (como grupo), Guillermo Francella, José Octavio Bordón, Carlos Gaustein (director del Canal Trece durante el gobierno de Alfonsín) y, más adelante, los integrantes de una banda de rock. Sus honorarios eran elevados, pero también atendía gratis en instituciones, trabajó con las Abuelas de Plaza de Mayo y con pacientes que habían sido víctimas de torturas o prisiones prolongadas durante la dictadura.
No usaba diván, me convidaba con buen café y muy a menudo insumíamos tiempo de las sesiones hablando de fútbol (era, como yo, hincha de Boca), de restaurantes y de comidas. No dudo de que me esclareció puntos fundamentales, pero también incurrió en un error de apreciación en cuanto a mi pareja. Era ateo y divorcista —como no podía ser de otra manera—, pero estaba aferrado a una larguísima relación conyugal que, desde afuera, no parecía justificarse; eso lo había convertido en un adalid de las parejas constituidas, no obstante las «licencias poéticas» que él mismo se tomaba discretamente.
Después de largos (y felices) años de convivencia, que habían incluido pruebas duras como la de estar preso junto con mi mujer durante más de dos meses, la paternidad, el exilio y luego el desexilio, mucho más complicado, Ulloa no quiso percibir el grado de deterioro de mi pareja e hizo ingentes esfuerzos para que la conservara. Quiso entrevistarse con mi mujer, que sentía un rechazo total a la posibilidad de analizarse; después de varias reuniones, ella se negó a continuar porque se dio cuenta de que él había comenzado a analizarla sin su consentimiento. Fernando solo consiguió postergar unos años el fin de ese concubinato, por no querer percibir que ninguna de las dos partes conservaba ya la felicidad.
Ulloa tenía un gran sentido del humor y una intensa participación política sin militancia partidaria. Había estado exiliado en San Salvador de Bahía, Brasil, donde también había hallado refugio otro enorme psicoanalista, Emilio Rodrigué. Ambos alentaron la formación de una escuela local de su disciplina, en la que se formaron numerosos profesionales.
Cuando el gobierno de Alfonsín estableció que se pagaría una suma por cada día de detención a disposición del Poder Ejecutivo que se hubiera padecido durante la dictadura, ni mi mujer ni yo pensamos en solicitarla: Ulloa nos convenció de que la pidiéramos y donáramos ese importe —como lo hicimos— a las Abuelas de Plaza de Mayo.
Le gustaban los caballos y era buen jinete; tenía una pequeña tropilla en un club de campo centrado en la equitación y disfrutaba de una renta producto de terrenos de propiedad de su mujer.
Llegué a tenerle un entrañable cariño y creo que era recíproco, algo que no sé si conviene a una buena psicoterapia. Pero cuando su secretaria me avisó un día que mi sesión se suspendía porque el doctor estaba «internado por una caída sufrida durante la noche», sentí que algo importante se acabaría. Falleció a los pocos días y creo que es el único caso en el que hice publicar un aviso fúnebre en los diarios por un muerto querido.
Umberto Eco

Conocí a Umberto Eco en una de las primeras ferias del libro de Frankfurt a las que asistí como incipiente editor. Marcelo Ravoni, un argentino radicado en Italia desde hacía muchos años y el representante de Quino para Europa fue mi introductor a ese intrincado mundo. Gracias a él fui admitido a uno de los cultísimos y altamente etílicos encuentros posteriores a la cena, en el Lipizzaner Bar del mítico hotel Frankfurter Hof, donde se hospedaban en los años setenta los popes de la edición y algunos escritores famosos.
En esa primera ocasión, Eco, solo conocido hasta entonces como semiólogo notable, polemizó con Carlos Barral (el editor español que circulaba envuelto en una anacrónica capa negra) acerca de las discrepancias entre el Beato de Liébana y el Beato de Cirueña, para mí, ilustres desconocidos (tanto entonces como ahora). Allí, aludiendo al encuentro casual con un argentino que oficiaba de bibliotecario en algún lugar insólito, declaró: «Gli argentini sono gli ebrei del mondo moderno ». Por esa mención a nuestra diáspora, calculo que esto debe haber sucedido luego de instaurada la dictadura de 1976.
Posteriormente, tuvimos una relación editorial. En nuestra colección de libros infantiles El Libro en Flor publicábamos cuentos para chicos escritos por grandes autores que no se dedicaban a la literatura mal llamada «infantil » (Bradbury, Ionesco, Silvina Ocampo). Por eso, a través de una agencia, compramos los derechos de traducción al castellano de Los tres astronautas, una deliciosa narración de Umberto Eco que pregonaba la igualdad entre diferentes. Me gustó tanto que la traduje yo mismo, con el seudónimo de J. Davis. En épocas de dictadura, no nos atrevimos a comprar su otro cuento, La bomba y el general.
Cuando las sucesivas devaluaciones del peso determinaron que comprar libros importados resultara carísimo, por amistad con Esther Tusquets —dueña de la Editorial Lumen— convinimos en coeditar su novela El nombre de la rosa para el Cono Sur latinoamericano. Desde su aparición, se preveía que esta obra sería un tremendo éxito de crítica y de ventas. Más adelante, también coeditamos El péndulo de Foucault y La estrategia de la ilusión, un libro de ensayos. Cuando se anunció que Eco vendría a la Argentina invitado por los Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem para dar una charla sobre la Cábala en el Colegio Nacional de Buenos Aires, nos comunicamos con él por fax para proponerle una firma de sus libros y algunas actividades recreativas. Me avisó que llegaría en un vuelo desde los Estados Unidos, porque estaba en el Caribe, recolectando material para lo que sería La isla del día después. Agendé su llegada y me mandé a Ezeiza con la idea de saludarlo y dejarlo en manos de sus anfitrionas, pero el vuelo se había adelantado, ellas no llegaron a tiempo y solo estaba yo para recibirlo cuando salió con el equipaje en su carrito. Como sabía que se hospedaría en el Claridge, lo llevé hasta el hotel; al entrar, me informaron que las señoras que debían recibirlo estaban desesperadas, pues creyeron que había sido secuestrado.
En el trayecto, Eco me contó que, como venía de los trópicos, no tenía abrigo, y también que quería ver el partido Italia-Bélgica del Mundial: supongo por eso que estábamos en 1986. Le compré un pulóver, se lo llevé, lo invité a ver el encuentro en mi casa (finalmente, lo vimos juntos en su hotel) y le propuse asistir al espectáculo de Les Luthiers y a un show de tango. Les Luthiers, amigos, enterados, le dedicaron la función a él y a Fernando Ulloa, el analista de ellos, que también estaba en el teatro aquella noche. En uno de los números, los muchachos interpretaban a pescadores que le rezaban a San Ictícola de la Mar para tener buena pesca, no la conseguían y finalmente descubrían que ese santo protege a los peces y no a los pescadores. Volveré sobre esto.
También lo llevamos a ver tango, con el grupo que lideraban Miguel Ángel Zotto y Milena Plebs en el teatro Alvear, previa cena en Edelweiss, donde fue reconocido y aplaudido. Terminada la función, me preguntó si en el aeropuerto se cobraba impuesto de salida del país. Al saber que no, mostró los pesos que le quedaban y propuso gastarlos tomando whisky en La Paz, adonde fuimos con una pareja amiga que se había sumado.
En la charla, se planteó si era «lícito» ver películas en videocasetes o se perdía mucho en ese formato. Había entonces una campaña publicitaria de las salas: «Vea cine en el cine», en la que se mostraba un cuadrito del tamaño de la pantalla de un televisor normal con una escena de masas de El último emperador, que de repente se ampliaba estruendosamente hasta los límites de una pantalla gigante. Mis amigos eran contrarios a ver videos y Eco les replicó: «Es cierto, viendo películas en el televisor, todo se minimiza, se pierden las proporciones, el encuadre, etcétera… Pero ¿saben qué? Todo eso ¡me l’immagino!», con lo que se cerró el debate.
Eco dio dos charlas con gran cantidad de público: la de la Cábala, en el Nacional de Buenos Aires, y una más general en el teatro Coliseo, de la que recuerdo solamente una de sus críticas a Internet: «Si voy a una biblioteca clásica y pido libros sobre Goethe y me dan veinte o treinta fichas, eso me sirve. Si pongo Goethe en un buscador de Internet y me aparecen dos mil títulos, eso no le sirve a nadie».
En octubre de ese mismo año, sus editores italianos ofrecieron una cena para Eco y quienes hubieran publicado El nombre… en todos los idiomas en los que había aparecido. Fui invitado y llegué bastante tarde porque antes fui al cóctel por los veinticinco años de Anagrama y Tusquets. Cuando entré al enorme salón del banquete, los comensales estaban instalados, y al verme Eco, sentado bastante lejos, se levantó, ostentando su plato de salmón al grito de «Guarda, Daniele: un piatto de San Ictícola del Mare».
La ciudad de Fráncfort ofreció una visita guiada para Eco y sus editores a su riquísimo Museo de Artes Decorativas. El recorrido, para cuyo final había prevista una cena buffet, empezó tarde y se hizo demasiado largo. Cuando finalmente entramos al salón de la comida, Umberto, imitando el estilo prosopopéyico de la guía, señaló las mesas y exclamó: «E qui, un típico buffet dall século XX», mientras se abalanzaba sobre las viandas. Muy propenso a contar chistes, allí se mandó uno en francés. Un turista, deseoso de sexo pago, llama en París a un número de teléfono de un prostíbulo que, por error, resulta ser el de un anticuario. «¿Qué me puede ofrecer?», pregunta, ansioso. «Tengo a buen precio una virgen del XVI», le contestan. «¡Si es virgen, no me importa en qué arrondissement viva!».
Eco representaba lo mejor que se puede esperar de un erudito: que su erudición se note solo en sus obras.
Alfonsín
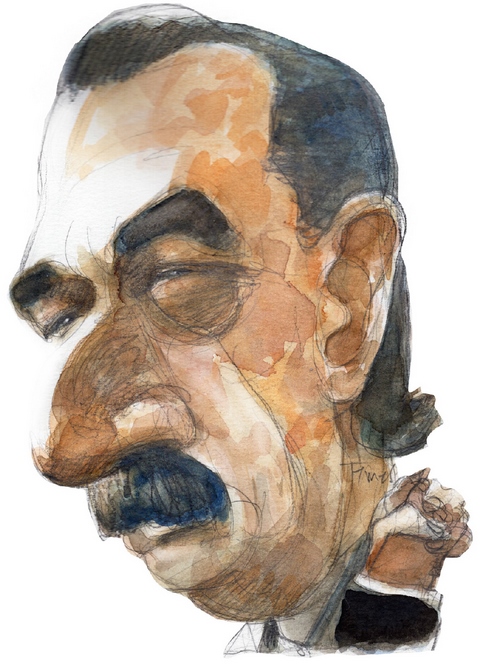
Mi primer encuentro con Raúl Alfonsín fue en el Aeropuerto de Maiquetía, que servía a Caracas. Era candidato para las presidenciales de octubre de 1983 y había sido invitado por el gobierno venezolano, con el apoyo de algunos radicales exiliados allí, entre los cuales el más conocido era Adolfo Gass, un ex senador que se había instalado en Venezuela tras amenazas a su vida y a la de sus hijos. Y nos sumamos unos cuantos exiliados no ligados al radicalismo que, como solía hacerse en Venezuela, habíamos formado un grupo de independientes en apoyo a su candidatura.
Alfonsín llegó a la madrugada; yo formaba parte del comité de recepción y, cuando me presenté, saltó con «Ah, mucho gusto, le manda saludos María Esther Gilio, que me entrevistó hace unos días. Un reportaje extraño, porque me preguntó qué películas me habían gustado y yo no sabía qué contestarle para quedar bien».
Lo llevamos a él y a su comitiva al hotel que les habían destinado los anfitriones y aceptó que lo siguiéramos a su habitación mientras desarmaba su equipaje: «¡Pucha! Las valijas tiene que hacérselas uno mismo; esta vez me la hizo mi mujer y me puso diez calzoncillos pero ningún piyama».
Como era evidente que esa carencia le molestaba, a la mañana siguiente fui a una tienda, le compré uno y se lo dejé en el hotel con una tarjeta. Cuando me vio, me agradeció mucho y dijo «¡Muy lindo el piyama! ¡Y nuevo!». Imaginó que le había llevado uno mío…
Allí trabé una relación muy cordial con él y con algunas personas de su entorno, como Germán López, quien luego sería secretario general de la Presidencia. Y cuando muchos de los exiliados de ese grupo regresamos para instalarnos en Buenos Aires, descubrimos que había otros muchos independientes, en general de izquierda, que estaban trabajando para apoyarlo. Comenzamos a activar juntos, publicando extensas solicitadas de apoyo.
Ganada la elección, me convocaron a las oficinas que tenía en un piso del hotel Panamericano, frente al Obelisco. López comenzó una perorata que me hizo suponer que terminaría ofreciéndome presidir Eudeba, por lo que me sobresalté cuando me propuso que asumiera la dirección-intervención de Radio Belgrano, por entonces una emisora de alcance nacional muy escuchada. Argüí que lo único que sabía yo de radio era encenderla, apagarla y cambiar de estación. Germán arguyó: «Ahora la está dirigiendo un teniente coronel de Artillería. ¿Te parece que estás menos capacitado que él?». Pedí veinticuatro horas para contestar algo que supe de inmediato que ya tenía decidido. A los pocos días, comencé una gestión que me significaría transitar los dos años más intensos de mi vida.
Yo no era radical ni pertenecía a ningún partido político, lo que me hacía muy difícil contar con complicidades en los altos niveles gubernamentales. Con un gerente radical como ladero y con dos periodistas progresistas a los que pude designar como gerente y subgerente periodísticos armamos una programación de emergencia para el verano y otra para el comienzo de la temporada, a partir de marzo.
Tras la asfixia de los años de dictadura, la emisora —junto a otras del Estado, como Excelsior y Municipal— representaba una bocanada de aire puro. Fue muy difícil reprogramar para la expresión libre a personal que había vivido aterrado y constreñido durante tantos años. En algunos casos, no se consiguió, y como se había establecido que no había que despedir a nadie, a los inadaptados hubo que instalarlos en rincones donde no molestaran hasta que estuvieran en condiciones de jubilarse.
Convencido de que podía hacerlo, suprimí programas que llevaban años en el aire, que me parecían indignos de esa nueva radio, como La noche con amigos de Lionel Godoy, en cuyo apoyo saltó Bello, un caudillo radical de La Boca. No acepté la presión y fui apoyado por Alfonsín, a veces directamente, otras a través de Emilio Gibaja, secretario de Prensa, o de Oscar Muiño, que trabajaba con él.
Cuando el Plan Sourrouille para bajar la inflación determinó que las empresas del Estado (incluidas las radios) no debían generar déficit, presenté mi renuncia. Belgrano requería cada mes del apoyo del erario público para cubrir gastos y salarios, porque nuestra programación era tan revulsiva que ahuyentaba a los posibles anunciantes, a pesar de su gran audiencia. Eduardo Aliverti, responsable de uno de los programas matutinos más escuchados, hizo caer, sin saberlo, una importante campaña de La Serenísima al denunciar que sus productos lácteos habían aumentado una suma ridícula —creo que cinco centavos— en los días previos al lanzamiento. Era imprescindible hacer concesiones para mejorar los ingresos, una de las cuales era incluir transmisiones de fútbol: yo no tenía ni tengo nada contra el fútbol, pero no entraba en el proyecto que había ido elaborando sobre la marcha.
Habíamos concedido espacios a los exiliados uruguayos, chilenos, paraguayos y a los armenios, por entonces sin patria. Acompañamos el regreso en barco a Montevideo de Wilson Ferreira Aldunate, con transmisión (precaria) en directo. Algo tenía que suceder, y estalló una bomba que destruyó la torre de transmisión, que estaba en el Gran Buenos Aires. Salimos del aire por unas horas hasta que Excelsior nos prestó un transmisor viejo (¡gracias, Marcos Taire!) y una multitud se manifestó en apoyo de la radio, cortando el tránsito en Uruguay al 1200.
Antes, los imaginativos y muy audaces Martín Caparrós y Jorge Dorio, (ir)responsables del programa de la trasnoche Sueños de una noche de Belgrano, sufrieron un intento de toma de la radio en la madrugada. El programa era monográfico; en el que dedicaron a Malvinas, provocaron las iras de un oficial de la Marina que se lanzó sobre la emisora.
La necesidad de hacer rentable la radio y la tensión que me provocaba estar todos los días, las veinticuatro horas, con los dedos en el enchufe con doscientos veinte voltios determinaron mi renuncia. Alfonsín la aceptó con amabilidad (hasta puedo imaginar que con cierto alivio), me agradeció muy sinceramente los servicios prestados y me pidió sugerencias para elegir sucesor. Le propuse a Julia Constenla y le pareció una muy buena idea. Pablo Giussani, el marido de ella, había estado desde el comienzo entre sus asesores cercanos.
La Fundación Plural para la Participación Democrática —que habíamos constituido algunos de los integrantes del grupo de independientes pro Alfonsín— siguió cerca de él; publicamos la revista Plural, que dirigí, y organizamos algunas actividades en defensa de sus políticas. Estuvimos con él para la época de Semana Santa y en otros momentos críticos (como el intento de ocupación del cuartel de Azul) y formé parte de la delegación argentina que asistió a la toma de posesión del nuevo gobierno en Venezuela: iba a ser encabezada por el presidente, que suspendió su viaje ante este último hecho.
Sufrí como buena parte del país cuando por poco se muere tras un accidente automovilístico, no compartí su acuerdo con Menem para la Reforma de la Constitución y lloré su muerte, cuando finalmente se produjo.
La relación con don Raúl fue lo más cerca que estuve de la política en toda mi vida.
Chiquita Constenla

Aunque nunca milité en política partidaria, en el año 1960, apenas tuve edad para votar, fui fiscal por el Partido Socialista en las elecciones en las que Alfredo Palacios fue electo senador.
Terminado el comicio, los coordinadores nos convocaron a todos los fiscales al local de un comité del partido para esperar los resultados del escrutinio. Allí fue que apareció una señora bajita, de vestido holgado, a quien de inmediato le ofrecí mi silla: había pocas. La respuesta fue esta: «No estoy embarazada, compañero, son solo restos de mi embarazo reciente».
Así conocí a Julia Constenla, a quienes todos llamaban Chiquita: viéndola, nadie se preguntaba por qué.
Periodista de alma, dirigió revistas femeninas (Damas y damitas, entre otras), estuvo en la fundación de la mítica Che y en algún momento se incorporó al equipo creativo informal —y, a veces, casi honorario involuntariamente— de la editorial de Jorge Álvarez. Allí creó la muy exitosa colección «Crónicas», unas antologías bastante extrañas que reunían cuentos de diversos autores de primera línea, nacionales y extranjeros, alrededor de un tema: Buenos Aires, el amor, la nostalgia, el psicoanálisis, América, Italia, el Paraguay.
Era una época en que se leían mucho los libros de cuentos, y esa pretensión antológica servía de pretexto para eludir el pago de derechos de autor, a pesar de que las inclusiones excedían largamente el «derecho de cita» que permite la Ley de Propiedad Intelectual.
La anécdota que sigue da cuenta de esto. En una visita de García Márquez a Buenos Aires (creo que esa fue la única vez que vino), estuvo en la librería de Álvarez, quien lo increpó porque, según contó, había intentado hablar por teléfono con él cuando Gabo estaba en un congreso de escritores en Venezuela, y él no había querido atenderlo. «Lo que pasó es que temía que grabaras la conversación y luego publicaras las Crónicas telefónicas de Gabriel García Márquez», le respondió. Es que esa fama del editor ya había trascendido fronteras.
Instaurada la dictadura argentina de 1976, Chiquita Constenla partió al exilio con toda su familia, pese a la resistencia de sus hijas, involucradas en organizaciones juveniles. Vivieron en Estados Unidos, primero, y en Italia después; allí, Giussani integró el elenco de la agencia noticiosa Inter Press Service.
Pablo Giussani, su marido desde que ambos eran muy jóvenes, había nacido en Bolivia y fue un periodista y analista político con destacada actuación en el diario La Opinión de Timerman, primero, luego en el diario Noticias, y mucho más adelante formó parte del think tank de Alfonsín. Escribió libros sobre los montoneros, Menem y uno de preguntas al propio don Raúl.
Tuvieron tres hijas y un hijo. La menor de ellas, Laura, de quien provenían los «restos de mi embarazo reciente», fue una de mis muy eficaces secretarias —ojos y oídos— cuando dirigí Radio Belgrano. Chiquita, que había militado siempre en el socialismo, se acercó al radicalismo en la época de Alfonsín y tuvo buenos vínculos con la juventud radical. Durante mi gestión en la radio condujo un programa matutino dedicado a la mujer moderna, sin consejos domésticos, ni de moda o aledaños. Se llamó Ciudadanas, estuvo acompañada allí por Annamaría Muchnik y Marta Merkin, y marcó un enorme avance en una época en la que la liberación femenina era un tema que apenas se insinuaba en nuestro país.
Como Julia tenía experiencia en medios y sabía conducir personal, fue mi sugerencia al presidente para sucederme en la radio; la designaron y su gestión fue muy buena, porque supo equilibrar contenidos progresistas y lograr el imprescindible sustento económico.
Su lucidez y su inteligencia hicieron que se convirtiera en una especie de consultora multipropósito para mí. Fue asidua concurrente a unos almuerzos de periodistas de los días martes, a los que fui admitido luego de mi regreso de Caracas; por allí campeaban Rogelio García Lupo, Sergio Villarruel, Isidoro Gilbert, Ricardo Rojo y el decano era Alberto Rudni, durante mucho tiempo alto responsable periodístico del vespertino La Razón. Alguna vez asistió Jacobo Timerman en su primer regreso al país.
La despedida tradicional de Chiquita cuando se iba antes que los demás, anunciando «Me retiro personalmente», era «Ustedes son peores». Ella incorporó a esos almuerzos —sin regularidad— al ex obispo Jerónimo Podestá, que había colgado los hábitos por amor, y al obispo Laguna, muy culto e interesado por el cine.
Presumía de su muy buena salud y efectivamente la tenía, a pesar de que ya había alcanzado la edad de los achaques: su sistema digestivo admitía cualquier exceso. Hasta que, un mal día, se murió de repente; al enterarme, sentí que había perdido a una amiga irremplazable y de una categoría imposible de definir: era bastante mayor que yo para ser una hermana y, para madre, no daba. Era una especialista en general…
Jorge Álvarez

Y para que este panteón no se parezca al cielo donde todos los presentes son buenas personas, voy a incluir en él a Jorge Álvarez, editor.
Como Borges afirmaba de los peronistas, Jorge no era malo, sino incorregible. Y la denominación Cirulaxia se la había atribuido Rogelio García Lupo, su amigo y de quien había publicado varios libros, precisamente porque los escrúpulos con sus autores no eran su principal rasgo.
Tuve el primer contacto con él en el Cine Club Núcleo, donde veíamos semanalmente preestrenos o películas de difícil distribución comercial. Como yo estudiaba Derecho y él trabajaba en la librería jurídica Depalma de Talcahuano y Lavalle, me vendía con grandes descuentos los libros que yo necesitaba: siempre preferí estudiar en mi casa y no en la biblioteca de la Facultad.
Por eso, cuando nos contó que, con muy escaso capital, iba a fundar una editorial que funcionaría junto a una librería, muchos nos manifestamos dispuestos a trabajar para él por amor a la cultura. Tiempo después, se dijo que había devenido «cafisho de las inquietudes intelectuales de sus amigos».
Por mi parte, traduje, gratis, Reflexiones sobre la Revolución Cubana, de Paul Baran, un libro de la colección que publicaba en Estados Unidos la Monthly Review Press, editorial de una revista mensual muy de izquierda. Hice el editing de un libro de textos sobre Brecht que había preparado Alberto Ciria antes de viajar a Londres para doctorarse. Y, en un trabajo más pedestre —o, más bien, manual—, reordené según el alfabeto castellano el Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce y el Diccionario de los lugares comunes, de Flaubert. El primero había sido traducido por Rodolfo Walsh, el segundo no recuerdo por quién; los traductores habían seguido el orden alfabético del idioma original y tuve que recortar las tiritas de papel de la traducción, reordenarlas en el orden del castellano y pegarlas luego en hojas con pedacitos de cinta adhesiva. Un trabajo que emprendí sobre la mesa del comedor de mi casa paterna, rogando que nadie abriera la puerta para que el viento no hiciera volar los papelitos.
Álvarez tuvo decisiones editoriales brillantes y su audacia le permitió publicar a jóvenes escritores argentinos: Ricardo Piglia, Vicente Battista, Liliana Heker, Germán García y muchos más vieron aparecer sus primeros libros en su sello. También, aunque un poco por casualidad, publicó La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig. La novela había sido contratada por Sudamericana, por iniciativa de Enrique Pezzoni, su director literario, pero las pruebas de imprenta cayeron bajo los ojos de don Antonio López Llausás, el dueño, un exiliado republicano español que proclamó que él no editaría «esas indecencias ». Por eso el libro ya tipeado pasó a la editorial de Álvarez, que tenía relación con Sudamericana porque esta empresa distribuía sus libros a través de su subsidiaria, la Librería del Colegio.
Cuando mataron a Guevara en Bolivia, Álvarez alquiló un departamento en el que instaló a Ricardo Rojo —un abogado que había vivido en Cuba y había tenido llegada al guerrillero— junto a Rogelio García Lupo como avezado redactor: en pocas semanas concluyeron Mi amigo, el Che, un enorme suceso de ventas.
Intentó algo parecido cuando financió por largos meses la estadía de David Viñas en Los Toldos y Junín para que escribiera una biografía novelada de Evita. Pasó el tiempo, Viñas se gastó ese dinero y cuando volvió a Buenos Aires no había escrito ni una sola página. Pirí Lugones lo increpó, airada: «¡Pero David, vos estás loco!». Y la memorable respuesta fue: «¿Desde qué nivel de cordura me lo decís?».
Por influencia de Jorge Álvarez (y del dictador Onganía), devine editor. En ese entonces, muy a disgusto, ejercía la abogacía junto a un socio contemporáneo y compensaba en parte ese desagrado haciendo un curso para graduados en Sociología en el Departamento de la especialidad, creado poco antes por Gino Germani en Filosofía y Letras. En junio de 1966, los militares tomaron el poder y, entre otras tropelías, irrumpieron con violencia en la universidad, interviniéndola, en la famosa Noche de los Bastones Largos. Los profesores con los que estaba cursando renunciaron, fueron despedidos o partieron al exilio.
Me quedé sin horizonte y mi socio, Oscar Finkelberg, conmovido o preocupado ante la situación, sugirió que abriéramos una librería: nuestros padres, ambos médicos de barrio, hicieron el aporte de capital que podían. Eran en total trescientos dólares, que no alcanzaban ni para pagar la llave de entrada a un local razonable en una ubicación no céntrica. Entonces, terció Jorge: «¿Por qué no ponen una editorial? Yo aportaría mi crédito —lo tenía entonces—, Daniel su formación literaria y Oscar su capacidad administrativa ». Así nació Ediciones de la Flor, con esos tres socios fundadores.
Lo que siguió después de los tres primeros años fue un tanto vertiginoso. Finkelberg se cansó de trabajar tanto para un negocio no rentable, cuando justamente se produjo el primer suceso de ventas. Por sugerencia de Álvarez leí (y me fascinó) Paradiso, del cubano José Lezama Lima, novela río ya publicada en Cuba. Jorge propuso hacer una edición facsimilar de la cubana, plagada de erratas, prevaliéndonos de la declaración de Cuba en el sentido de que no respetarían los derechos de autor (el país no había adherido a ninguno de los convenios internacionales en la materia) pero que, en compensación, permitirían la publicación de los autores cubanos fuera de ese país sin permiso ni pago de derechos.
Por una serie de casualidades, la noticia de la inminente aparición del libro llegó a oídos de Tomás Eloy Martínez, jefe de redacción de Primera plana, la revista semanal fundada por Jacobo Timerman que forjaba opinión, especialmente en temas culturales. Tomás me pidió que postergara el lanzamiento para darle tiempo de viajar a la isla para entrevistar al autor.
Hizo ese viaje con el tortuoso recorrido al que obligaba el aislamiento impuesto a Cuba (se iba vía Madrid o vía Praga) y, a su regreso, publicó el extenso reportaje ilustrado como nota de tapa de la revista, con una caricatura de Lezama dibujada por Sábat en la portada del número. La repercusión fue inmediata y los dos mil doscientos ejemplares de la primera edición de Paradiso volaron en una tarde: no los habían comprado los lectores, todavía, sino libreros confiados en lo que pasaría. Y tuvieron razón.
Como esto generó una ganancia inesperada para la editorial, fue preciso renegociar con Finkelberg el precio de su parte. Poco tiempo después, la situación financiera de Álvarez se agravó debido a decisiones erróneas y porque estaba dedicando sus energías y el dinero que obtenía a mantener otras dos actividades paralelas: Mano, una editorial que publicaba pósteres, y Mandioca, un sello discográfico. Álvarez había «salido del clóset» (aunque no se usaba entonces esa expresión) y su joven pareja no se divertía lo suficiente con los libros. Decidió vender su parte.
Mantuve el afecto por Jorge, y cuando Quino, tras la explosión de Mafalda, cansado de no cobrar debidamente sus derechos, recurrió a nosotros como abogados, no quisimos pleitear contra Jorge y derivamos el tema a un estudio amigo. Se encontró una solución conciliatoria sin juicios, pero que incluyó la rescisión de los contratos de Quino. El resto, Quino en Ediciones de la Flor, es historia conocida.
Allí se acentuó la decadencia de la librería editorial de Álvarez, que terminó cerrando luego de haberse decretado su quiebra. Él se fue a vivir a Madrid y se dedicó a la producción discográfica: antes, en Buenos Aires, había sido el inspirador y promotor de históricos recitales de rock.
Lo vi varias veces en España, adonde vivía ostentando esplendores. En contradicción con eso (y, según él, debido a desprolijidades impositivas que le costaron una propiedad en la que vivía en las afueras de Madrid), volvió muy pobre a Buenos Aires. Aquí sobrevivió con algo más que «una pequeña ayuda de sus amigos», hasta que Horacio González lo albergó en la Biblioteca Nacional, donde dirigió una colección de libros y se le realizó una gran exposición homenaje.
Publicó unas memorias llenas de omisiones y falsedades, nada dignas de lo que fue su innovadora y creativa trayectoria. Pero, como suele decirse, «¿Quién le quita lo bailado?».