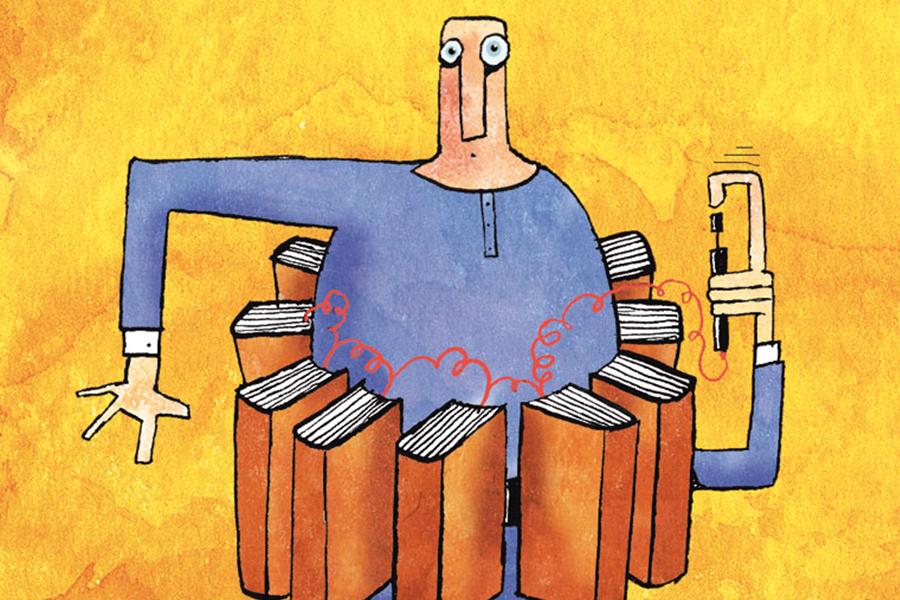Crónica introspectiva
En busca del corso
Gonzalo Garcés le da vueltas, en un gran ensayo, a los tres asuntos que más lo obsesionan: la amistad, la literatura y las mujeres (de ningún modo en ese orden).
Una observación banal: en la literatura moderna la amistad es más bien rara. Además de banal es incompleta, porque si contamos el cine, la historieta y la televisión, la amistad, al contrario, es el tema por excelencia, desde Batman y Robin hasta Easy Rider, y sin olvidar a Juan Salvo y Franco, a Carozo y Narizota, a las amigas suicidas Thelma y Louise y a esos encantadores y aborrecibles amigos que se llaman Rachel, Ross, Phoebe, Monica, Chandler y Joey, que terminan suicidándose, al menos en cuanto espectáculo, a fuerza de no hacer amigos nuevos. Pero es un hecho que en la literatura del canon la amistad es un problema. Proust escribe que Swann era amigo de Charlus, pero lo que a Swann le interesa de Charlus, realmente, es que es homosexual y no se va a acostar con su novia. En el Ulises, Bloom se hace amigo de Stephen, pero es una amistad interesada: la mujer de Bloom se está acostando con otro y Bloom piensa que, puesto a ser cornudo, mejor que el amante sea un muchacho culto como Stephen. Con lo que la observación podría matizarse: en la literatura moderna la amistad no desaparece, pero toma otro rumbo. Podemos preguntar cuál es ese rumbo, y si somos exigentes podemos preguntar por qué.
La literatura es un corso
Pero antes de contestar, o intentar contestar a cosas tan serias tengo que hacer un desvío personal, como para que se entienda desde dónde habla uno. En lo que me concierne, la relación entre literatura y amistad empieza en un corso. Lo cual de entrada era poco auspicioso, porque siempre me rompieron mucho las bolas los corsos, los carnavales, los bailes de máscaras, las carrozas temáticas y las caretas de todo tipo, aunque sean venecianas. Me jode esa alegría obligatoria, esa manera abyecta de ponerse cosas brillantes justamente para confundirse con el resto, ese desorden tan pautado me parece de borregos, y la única vez que unos nenitos me mojaron con un pomo los perseguí seis cuadras con un palo. No me sorprendió saber, con el tiempo, que el carnaval tiene su origen en el último día antes de la cuaresma, período durante el cual los cristianos, se supone, deben ayunar y abstenerse de contactos carnales, de manera que el día antes se comían todo lo que había y se cogían todo lo que se movía, y quien come y coge es probable que beba, y cuando se bebe en abundancia no es raro ponerse alguna boludez en la cara y salir a gritar a la calle. A mi exmujer, lo digo de paso, el carnaval le da miedo y por eso lo detesta también, de hecho puede haber sido la primera coincidencia que nos acercó cuando nos conocimos, eso y la conversación sobre libros, claro, pero el odio al carnaval fue una coincidencia sorprendente, sobre todo porque nos conocimos durante el carnaval en París, que es comparativamente manso, aunque no por eso deja de ser deplorable.
Pero a lo que iba: muchos años antes de casarme, muchos años antes de irme a vivir a París, cuando tenía dieciocho años y vivía en Buenos Aires, mis amigos no tenían el menor interés en la literatura. Tenían interés en otras cosas que me gustaban, en la música, en el sexo, en los viajes, pero en lo referente a la literatura yo me quedaba un poco solo. Pero un día apareció un amigo, o un amigo posible, a quien sí le interesaba la literatura, un amigo que, apenas cambié tres palabras con él por teléfono, me pareció que vivía adentro de la literatura, de una manera medio campechana y medio feroz, y me invitó a un corso. Resulta que yo había participado en un concurso de cuento y el cuento ganó y el premio era integrar una antología de jóvenes cuentistas argentinos. Antes de que saliera el libro hubo una reunión de los editores y los jóvenes cuentistas argentinos, esto fue en el departamento de alguien, y yo fui, pero aunque más tarde Casciari me lo iba a recordar, en su momento se me olvidó de inmediato la reunión y lo que dijeron los jóvenes cuentistas argentinos y el brevísimo intercambio que, al parecer, Casciari y yo tuvimos al bajar en el ascensor. Y por eso no reconocí para nada la voz que, un par de meses después, me llamó por teléfono y me dijo que era Casciari y que le había gustado mi cuento. Pero yo tampoco estaba para reconocer voces. Era febrero, me acababa de separar de mi novia, hacía un calor bestial, y yo estaba muy mal, muy angustiado. Mis viejos se habían ido de vacaciones, yo cuidaba la casa solo, y a la noche, por miedo a que entrara alguien, yo me sentaba en el sofá del living y leía la Antología de la poesía surrealista, compilada por Aldo Pellegrini, con el rifle de mi abuelo descansando en mis rodillas. Lo peor era que al rifle le faltaba el gatillo, además del cargador y el percutor y las balas. Pero yo calculaba que entre tener un rifle inservible, que no había disparado un tiro desde 1948, como argumento de disuasión, y no tener nada, era preferible lo primero. Entonces, una mañana, yo estoy tratando de despertarme después de una noche de esas, y llama Casciari y me dice aquello. Tenés que venir a Mercedes, me dijo, yo te explico cómo llegar, estamos a dos horas de capital, vamos a hablar de literatura, venite y tomamos unos vinos y vemos el corso. Yo estuve por decir que no, estuve por decirle que me había separado de mi novia y que en esas circunstancias no me importaba vivir, mucho menos tomar vino con un desconocido y ver un corso de mierda, pero de repente me escuché decir que sí. Quizá la voz de Casciari me pareció varonil, quizá pensé que con ese muchacho, en Mercedes, que de repente visualicé como un prado parecido al prado en el que pasta la vaca violeta de Milka, tachonado de casitas pintadas de blanco y con techitos rojos, yo de cualquier manera iba a estar más seguro que en Buenos Aires con el puto rifle sin gatillo. Craso error. Y ahora una confesión: antes de cortar, estuve a punto de decirle algo y no lo dije por pudor; que a ninguno de mis amigos le interesaba la literatura, pensé decirle, y que estaba un poco solo.
La literatura es una mariconada
Aunque la verdad, si yo hubiera estado en condiciones de percibir toda la verdad, lo cual por supuesto es imposible porque requeriría no solo recordar el pasado sino también ver el futuro, es que aquello no era cierto. Unos meses antes yo había empezado a visitar, a veces asistiendo a su taller de noctámbulos, a veces dejándome caer por su casa después del colegio, a un escritor, y si de golpe se hubiera abierto el aire y un túnel de visión telescópica me hubiera permitido ver los siguientes veinte años, quizá igual yo no me habría decidido a llamar a ese escritor mi amigo, primero porque una diferencia de edad de cuarenta años vuelve un poco incongruente la noción de amistad, y segundo porque ese escritor es uno de los mejores de la literatura argentina. Y sin embargo Abelardo Castillo, además de un mentor, además de un modelo, además de un maestro de una indulgencia difícil de explicar, en los hechos ha sido, durante diecinueve años, el amigo que cualquiera, en las trincheras, en una oficina estatal, en la selva o en el mundo lento y a veces angustiante de los libros, querría tener. Dije que Casciari parecía vivir en la literatura, pero Castillo era la literatura. Más de una o dos veces no lo vi fuera de su casa; la amistad de Castillo, para mí, será siempre estar sentado yo en una hermosa silla española, con el codo apoyado en un tablero de ajedrez, mientras Castillo vuelve a cargar su pipa, con una pierna enroscada en la otra, y habla. Recuerdo algunas proezas: una noche entera, desde las siete y media de la tarde hasta las ocho del día siguiente, hablando de Arlt. O cuando en 1995 me despedí porque me iba a vivir a Francia y dejamos sin terminar una charla sobre Balzac. Volví tres años después y fui a la casa de Castillo, que me abrió, se sentó, cargó la pipa y dijo: «Por lo demás, habrás notado que Eugenia Grandet no es su mejor novela». Y yo sentí que tenía razón, que todo lo que había pasado entretanto no existía, solo existía esa conversación. Acá tendría que incluir la amistad con Sylvia Iparraguirre, su mujer, y una escritora que no me enseñó menos, pero menciono a Castillo porque, justamente, hay un costado de su obra que para mí echa luz sobre esa dificultad o lateralidad un poco misteriosa de la amistad en la literatura moderna.
Hay dos casos de amistad en la obra de Castillo, de amistad problemática, digamos, que me parecen emblemáticos de ese corrimiento de la amistad en la narrativa del siglo XX hacia otras regiones más resbaladizas. El primero está en Crónica de un Iniciado. Ahí el protagonista, Esteban Espósito, llega a Córdoba y enseguida se hace amigo de Santiago, un tipo aindiado, manso, discretamente torturado, que se le parece como un reflejo y que de algún modo encarna lo que Espósito podría llegar a ser, pero no será. Espósito es escritor, es joven, lo aterra la posibilidad del fracaso, está dispuesto a pactar con lo peor de sí mismo, es alcohólico incipiente y soltero. Santiago es escritor, no tan joven, fracasado, alcohólico endurecido, casado y con hijos, y más que decidirse a serlo, se ha resignado a ser un hombre bueno. Espósito confía en Santiago, sabe que no debe perderse una palabra de lo que Santiago diga, pero de algún modo sabe que en cierto momento su camino y el de Santiago se van a bifurcar, y también de algún modo la espera de ese momento, el estudio atento de los pasos que van a llevar a esa separación, es lo que alimenta su amistad. El otro caso está en el cuento «El Marica», uno de los primeros de Castillo. «Escuchame, César, yo no sé por dónde andarás ahora pero cómo me gustaría que leyeras esto.» Así empieza, no lo tengo a mano pero estoy seguro de no citar mal, es un comienzo que no se olvida fácil y de entrada nos instala en el dominio de la amistad, salvo que también instala implícitamente a la amistad como problema, como un equilibrio roto que solo la revelación de una verdad que hasta entonces estaba escondida —que César lea lo que está por decirse— puede restaurar. El cuento es simple y brutal. César es un chico afeminado, pero es el mejor amigo del narrador. Los ven juntos y les gritan algo, entonces el narrador le rompe la cara a alguien y por la reacción mujeril de César entiende que algo tiene que hacer. Lo fuerza a ir a un prostíbulo con los amigos para que se haga hombre, pero César se escapa, y el narrador lo insulta. Y ahora, tanto tiempo después, le confiesa que esa noche él tampoco pudo. ¿Qué hay que entender? ¿Que no pudo porque no se le paró, como le puede pasar a cualquier pibe virgen? ¿O que no pudo porque él también es marica? Muchos han elogiado la ambigüedad de ese final; lo que yo quiero hacer notar es que terminar la historia de una amistad con un interrogante también es indicador de que algo cambió en la literatura.
No recuerdo que hayamos hablado de Manuel Puig, esa tarde en Mercedes, aunque sí hablamos mucho de Castillo.
Lo problemático de esa amistad no es una cuestión de ser homosexual o no. Estamos muy lejos acá de la amistad entre Michel de Montaigne y Étienne de la Boétie, que sin embargo eran bastante bujarrones y no falta quien diga que además de ser amigos entrañables se daban con todo. Pero en esa amistad renacentista no hay desequilibrios: la concepción que la sostiene es estable, o implica la estabilidad, no hay nada nuevo que averiguar, no hay movimiento hacia adelante ni ansiedades, porque la naturaleza de los dos amigos ha quedado planteada de una vez y para siempre. En cambio, y para no salir de momento de la literatura argentina, si nos fijamos en El beso de la mujer araña nos encontramos con otra amistad que, para ser amistad, tiene que ser también algo más. Dos tipos en la cárcel, uno por puto, otro por revolucionario. Uno, claramente, quiere cogerse al otro. Pero ¿por qué se lo quiere coger? Que no se diga que es solo porque el revolucionario está bueno o porque no tiene otra cosa a mano. Ni siquiera porque Molina se enamora de su bondad. Quien diga eso leyó mal a Puig. No, si algo queda claro en esa novela es que Molina necesita saber algo sobre Valentín, necesita aprender algo de él, pero sobre todo necesita saber qué clase de tipo es Valentín, y esa ansiedad por saber está íntimamente ligada a su ansiedad por culeárselo. Y eso es lo que tienen en común la amistad entre Espósito y Santiago, entre el narrador de «El Marica» y César, y entre Valentín y Molina. Hay algo dinámico, vamos a decir, en esos lazos, algo que tiene que avanzar a marcha forzada hacia cierta forma de conocimiento que no está en modo alguno garantizado que sea posible alcanzar, pero aunque Puig no lo dice con todas las letras, y tampoco lo hace Castillo, ellos saben, y algunos de nosotros sabemos, que hay cosas de otro ser humano que es imposible saber, o tener la esperanza de llegar a saber, si no es introduciéndoles algo en algún agujero, o para decirlo de manera más elegante, pero también más precisa: si no se invoca, como vehículo de conocimiento, la ayuda de Eros.
La literatura es una cocina
Pero, para volver a mi relato: no recuerdo que hayamos hablado de Manuel Puig, esa tarde en Mercedes, aunque sí hablamos mucho de Castillo. Estoy seguro de que la conversación se demoró en Crónica de un Iniciado, novela que Casciari consideraba, y espero que siga considerando, exactamente como la novela que un tipo de dieciocho años y otro de veinte, en ese verano de 1992, necesitaban leer. Si no recuerdo exactamente lo que dijimos se debe, en parte, a que mientras hablábamos yo estaba intentando entender, más bien con desesperación que con curiosidad, qué clase de tipo era Casciari. No quiero insinuar lo que podría parecer, no quiero decir que sentí la necesidad de cogerme a Casciari, porque la curiosidad tiene sus límites y además, ya lo dije, yo tenía el corazón roto, pero sí que Casciari claramente tenía las de ganar, estaba en posición ventajosa, por así decir, y yo necesitaba saber si esa ventaja representaba o no un peligro. Para empezar, no había aparecido para buscarme, como había prometido, en la estación de micros. Cuando salí de la estación y vi el camino de tierra pelado, se me vino el alma al piso. Me vi a mí mismo, en un relámpago, pasando el resto de mi vida en Mercedes, en lóbrega soledad, pastando en un prado, pintado de violeta, arrasado por la amargura. Y cuando finalmente Casciari apareció, aduciendo no sé qué excusa, lo hizo de una manera que me consternó. Vino en una bicicleta de nena. Pintada de rosa, y con rueditas de esas para aprender a andar. Parece inventado pero fue así. Casciari podía ser un pedófilo que le había birlado la bicicleta a una niña después de violarla, podía ser un padre desconsiderado, posibilidad remota pero no desechable, que le sacaba la bici a su hija para ir al encuentro de un posible colega, incluso podía habérsela comprado. Y no parecía mostrar el menor pudor por eso. Casciari parecía, no diré un tipo feliz, pero sí un tipo seguro de lo que quería.
Ahora que lo pienso, cómo puede ser que nadie haya notado hasta ahora que Casciari y De Niro son hermanitos que se separaron durante una excursión a la Pampa.
Ese fue el primer enigma que me hizo sentir que Casciari sabía algo sobre la vida que yo no sabía. Lo segundo fue que después, en su casa, entre charla y charla, me leyó un cuento suyo que me descompensó el cerebro. Además de ser un potencial pedófilo, ese tipo escribía desde una zona de desesperación, y de aceptación de la desesperación, como pasa a veces en los sueños, que a mí se me escapaba por completo. Hablaba como un paisano, decía: «¿Sabé, vo, que en este país hay chicos que se mueren de hambre?». Decía: «Yo un día quiero tener un hijo pá jugá». En uno o dos momentos me miró de una manera un poco temible, con una sonrisa que podía ser la de tu mejor amigo o la de un asesino a sueldo acostumbrado a métodos de descuartizamiento especialmente sañudos, la sonrisa de Robert de Niro en Taxi Driver, ahora que lo pienso, cómo puede ser que nadie haya notado hasta ahora que Casciari y De Niro son hermanitos que se separaron durante una excursión a la Pampa, pero que un día se van a juntar de nuevo. Esas cosas reforzaron mi certeza de que Casciari se guardaba unas cartas importantes en la manga. Y la tercera confirmación fue la chica. Cuando llevábamos un rato tomando mate en la cocina, llegó una chica, saludó a Casciari con un beso en la mejilla, y se sentó a charlar con nosotros. No puedo recordar si era linda, pero sé que me pareció bellísima, algo entre delicado y campestre, como una princesa enferma de tuberculosis que hubiera crecido en Albania. Y recuerdo un gesto, mientras Casciari leía su cuento, de asentir y al mismo tiempo ponerle la mano en el brazo, que me sugirió que habían sido novios, pero ya no. Y sin embargo, era evidente, esa chica lo quería. ¿Y cómo puede ser, pensaba yo? ¿Cómo se hace para perder el amor y conservar un lazo que, a juzgar por ese gesto, de alguna manera está por encima y más al fondo que el amor? Después Casciari comentó que su amigo de siempre, el Chiri, debería haber venido también, pero quién sabe dónde andaba. Yo entonces bostecé, y Casciari me mostró el lugar donde yo iba a dormir esa noche. Me dijo que él iba a dormir en otro lado, así que yo podía usar su pieza, que daba a la calle, me dijo medio disculpándose que en verano era imposible dormir salvo dejando la ventana abierta, pero que no me preocupara porque nadie me iba a molestar, y me aconsejó que me durmiera una siestita. «Así estás descansado, después, para el corso», dijo. ¡El corso! ¿Pero cómo alguien que escribía así, y que compartía un secreto tan crucial con una mujer, podía darle tanta importancia a un puto corso? En ese momento decidí, como se deciden las cosas a cierta edad, que si Casciari iba a convertirse en algo así como un amigo, si yo iba a entender qué clase de tipo era, tenía que entender cuál era el asunto con el corso.
La literatura es el desierto
Y en este punto tengo que hacer otra digresión, no hay más remedio, aunque parezca que nos vamos por las ramas y que nada va a terminar por anudarse, de hecho para que algo tenga la posibilidad de anudarse, o de empezar a anudarse, y no solo en esta crónica sino también fuera de ella, tengo que explicar también que este texto me fue encargado en circunstancias especiales. Hace seis meses me separé de mi mujer. Una separación de manual, con dolor, con pesadillas, con gestos de confianza que de golpe se convierten en odio, con esos paisajes de ruinas que en los manuales se explican tan bien. Anduve loco, viajé, volví, y un día en Buenos Aires me encuentro con Hernán Casciari, el célebre bloguero y aguerrido editor, que me dice que están por cumplirse veinte años desde aquel corso en Mercedes y que por qué no me voy a Rio de Janeiro y me escribo una crónica sobre el carnaval, para conmemorarlo. Yo acepto encantado. Pero entonces empiezan los problemas, las dudas. Mi exmujer, que es francesa, decide regresar a Francia con nuestros hijos. Yo decido irme a vivir a Barcelona. Pero antes, por un trabajo, me voy a Iowa, y estando ahí me doy cuenta de que viajar desde ahí a Río y después a Barcelona puede ser un infierno. Así se lo comunico por mail a Casciari, y entonces a él se le ocurre que en vez de Río puedo viajar a Nueva Orleans, a cubrir el Mardi Gras, que si se quiere es un carnaval con más pedigrí, más literario, también más triste, además de quedar más cerca, en fin, todas ventajas. Muy contento reservo una habitación en un hotel para los primeros días de marzo, y un pasaje para ir desde Iowa City a Nueva Orleans, ida y vuelta. Cristina, la mujer de Casciari, eficaz y encantadora, me manda por Western Union lo necesario para cubrir esos gastos. Yo empiezo a leer bibliografía sobre Mardi Gras. Pero de nuevo interviene el dios de los divorciados o el remolino de los boludos que se quedaron sin domicilio fijo, surge un imprevisto que me obliga a dejar Iowa y volar a Bordeaux, donde está instalada mi exmujer, lejos de Mardi Gras y de todos los carnavales de los que yo tenga noticia. La búsqueda de un carnaval que resuene con aquel corso se está convirtiendo en una travesía del desierto.
¿No te das cuenta de que me cago en el espejo que me estás tendiendo? Eso no existe más.
Ahora bien, leer acerca del carnaval, cuando no se tiene tiempo o ánimos para hacerlo, puede ser una tortura, pero hay torturas que son como un lenguaje, y si se presta atención, en ese lenguaje algo o alguien está queriendo decirte algo. Y es verdad que hay ideas que no quieren irse. Cierto, el carnaval tiene su origen en un acto bien simple, estamos por pasar un mes sin comer ni beber ni hacer el amor, así que hagamos todo eso al máximo y en un solo día, hagámoslo como si no lo fuéramos a hacer nunca de nuevo, porque ese puede ser realmente el caso. Quiero decir que se percibe algo, en esas láminas que muestran carnavales antiguos, carnavales del siglo XI después de Cristo que algún monje tuvo la idea de dibujar torpemente, y donde se ven figurines que levantan copas, ninguna máscara todavía pero sí una especie de desesperación hierática, y de aceptación de esa desesperación, o carnavales mantuanos del siglo XVI donde sí hay algo así como disfraces, pero curiosamente todos incluyen atributos del Demonio, acá unos cuernos de carnero, allá una capucha negra, en la mano de alguien una gallina muerta, como si fuera una misa negra, pero no lo es: lo que sucede es que la cuaresma conmemora los días que Jesús pasó en el desierto, y en ese desierto hubo un diálogo entre Jesús y el Demonio, diálogo que llamamos tentaciones y que, en efecto, pertenece de manera inconfundible al orbe de la seducción. Convierte estas piedras en pan, y alivia tu hambre. Salta a ese abismo y confía en que los ángeles te sostendrán. Inclínate ante mí y adórame y a cambio te daré el reino de este mundo. Y Jesús a todo dice que no, pero ¿quién de nosotros estuvo realmente ahí, quién nos asegura que entre tanto renunciamiento y tanta aridez y el peligro de morirse de hambre y de sed en cualquier momento, no hubo también algo de risa entre esos dos, de vino sacado de las piedras, de complicidad, de amistad incluso? Lo que conmemoramos, lo que en secreto y aunque no lo sepa celebra cada boludo que se pone una careta en carnaval, no es la travesía del desierto sino la incertidumbre, el hecho de que a veces seducimos y otras veces somos seducidos y los papeles pueden intercambiarse y nunca sabemos qué va a durar o qué promesas o qué seducciones pueden cumplirse o mantenerse, en qué país estaremos la semana que viene, quién será un amigo y quién tu enemigo jurado, quién tu amor y quién algo que puede ser cualquier cosa, incapacidad de saber, de ver el futuro además de recordar el pasado, que está como resumida y perfectamente cifrada en la imagen del desierto. Solo así tiene sentido el carnaval, como recordatorio de que el desierto no es mañana ni pasado mañana, sino que jamás hemos salido del desierto.
La literatura son las mujeres
La noción de amistad en la literatura moderna, la que empieza más o menos con Stendhal y se afirma más o menos a comienzos del siglo XX con J.K. Huysmans, Thomas Mann, James Joyce, Marcel Proust y Franz Kafka, cambia porque la noción de lo que es un hombre cambia, pero sobre todo porque la noción de lo que es el tiempo cambia. Montaigne, ya lo mencioné antes, podía decir que su amigo le era tan querido porque, siendo sus almas idénticas, estar con él era como estar consigo mismo. ¿Pero quién era él mismo? Cuando Proust intenta contestar esa pregunta, se encuentra con un espejo que cada día le muestra algo diferente: ni siquiera una cara sino gestos, expresiones inconstantes, a veces una palabra, a veces la cara de otro, a veces el recuerdo de la cara que creyó que era la suya, pero ya no lo es. La identidad es soluble en el tiempo, y por lo tanto la amistad también. El intento de recuperarla ya no puede darse bajo las premisas de la amistad tradicional. Recuerdo ahora una novela reciente, muy menor, de Milan Kundera, que se llama justamente La identidad, en la que un amigo trata de recordarle a otro qué cosas hicieron y dijeron cuando tenían dieciocho años. ¿No te acordás?, le pregunta. ¿No te acordás que decías que te resultaba asqueroso ver un párpado de cerca, la forma en que el párpado humecta el ojo? Y el protagonista piensa: no te das cuenta de que me cago en el espejo que me estás tendiendo, todo eso no existe más, no significa nada. No es raro que en el lugar donde estaba la amistad en la ficción —la amistad como ejercicio de autoconocimiento; la amistad con Sancho que le permite al Quijote recordar siempre quién es, la amistad de Utterson que le permite a Enfield recordar siempre quien es, aunque ya ande por ahí mister Hyde para borronear las certidumbres— los escritores pongan el erotismo. Solo se puede amar lo que es desconocido, lo que se nos escapa, escribió Choderlos de Laclos. Basta dar vuelta la ecuación y leer que todo lo desconocido y todo lo que se nos escapa tarde o temprano se nos presenta bajo la imagen, asume la forma, se articula con el lenguaje del amor. Para mí es Kafka quien encuentra la imagen definitiva para la búsqueda que el erotismo esencialmente es: un hombre que escarba la tierra, como un perro, para ver si vuelve a encontrar el hueso que le parece haber enterrado alguna vez.
La literatura, por supuesto, no es un arco ni una evolución continua en la que ciertos desarrollos culminan, en otros escritores, en ciertos resultados, ni un razonamiento que se prolonga de una década a otra; pero no deja de resultar sugestivo constatar que, así como el tema de las relaciones eróticas que suplantan las relaciones amistosas marca de algún modo el siglo XX, al filo del siglo siguiente empezamos a encontrar un tema que parece una posdata o una vuelta de tuerca de aquél: lo que sucede después del amor, el vínculo que queda después de que la furia erótica se ha agotado. El ejemplo más ilustre es Corazón tan blanco, de Javier Marías, una de las mejores novelas que se han escrito en español, y en la que se habla mucho de búsquedas febriles, de la incertidumbre sobre la propia identidad, de manos extendidas como garras hacia un amante, pero también de algo más delicado y mucho menos usual. El protagonista, Juan, tiene una amiga, Berta. Hace tiempo vivieron juntos. Ella tiene una pierna ligeramente más corta que la otra, resultado de un accidente de autos, y aunque es capaz de llevar tacos altos «con garbo», cierta discreta cojera la acompaña siempre. De ese accidente le quedan también ciertas cicatrices que Juan recuerda haber besado muchas veces, aunque ahora ya no. Ahora son amigos; y la amistad entre ellos es de una clase que sería impensable, al menos para algunos de nosotros, si no hubiera pasado por ahí la segadora del sexo. Juan la visita en su casa de Nueva York, se aloja con ella, y aunque no duermen juntos, y justo por eso, la vida erótica de Berta, sus deseos, la continuación de su proyectarse hacia adelante en la busca de la propia identidad —lo que Juan llama «no haber desistido todavía»—, la propia incertidumbre, en fin, pueden ser aceptados. Schopenhauer reflexionó que la amistad es imposible porque el amigo es una cosa fugitiva, en constante formación, imposible de conocer por entero, salvo después de la muerte, cuando la identidad aparece por fin, convertida en la suma de todos los deseos y todas las caras sucesivas que el amigo ha tenido. Pero la experiencia de Juan en Corazón tan blanco, justamente, de algún modo plantea la posibilidad de un más allá de la muerte, es decir la muerte de la relación amorosa, en la que los examantes se convierten en testigos no interesados, y serenamente solidarios, del devenir erótico del otro. Por eso Juan puede ser amigo de Berta cuando esta, afiliada a un club de encuentros o citas a ciegas, intercambia videos con un personaje siniestro que le habla en cada cinta enfundado en una bata y con la cabeza fuera del cuadro, y puede a su vez filmarla a ella, desnuda, haciendo cabriolas para excitar al personaje siniestro, y entonces, detrás del ojo de la cámara, por un momento Juan la ve en forma simultánea como el enigma a develar que alguna vez ella fue, y como la mujer, sin más, que es ahora. En esa doble mirada, para mí, se cifra la amistad entre los que han sido amantes, y si me apuran la amistad y punto.
Cómo me gustaría poder decir que esa noche, en el corso, encontré las respuestas que buscaba.
No costaría mucho imaginar una novela de amistad posterótica en la que el protagonista, digamos un joven que se interesa por la literatura, se hace amigo de una chica a quien, además de otras cosas, como la música, como el sexo, como los viajes, le interesa lo mismo. Pongamos que estudian juntos en alguna capital europea. Son inseparables. Se ríen de las mismas cosas y se indignan de las mismas cosas. Un día se ponen a vivir juntos y tiempo después se casan. Sucede, como dice Paul Simon en una canción desoladora, «la habitual cosa matrimonial». Con los años ya no se ríen tanto. Tienen hijos. Se mudan de país. Después se mudan otra vez de país. Recorren Europa y Latinoamérica. Él tiene sus cosas y ella tiene sus cosas. Como no puede ser menos, pasados poco más de diez años se separan. Ella se vuelve a vivir a su país, él resuelve instalarse en un país cercano. El arreglo es civilizado, cordial, todo lo mejor que pueda desearse dadas las circunstancias. Pero un día él entiende, de golpe, que es necesario que la amistad del principio, pasada la segadora del sexo, vuelva a aparecer. Transfigurada, marcada a fuego, no importa, debe reaparecer, cueste lo que cueste, para que la travesía del desierto haya tenido un sentido.
La literatura es un borracho de mierda
Cómo me gustaría poder decir que esa noche, en el corso, encontré las respuestas que buscaba. Cómo me gustaría poder decir que entendí lo que necesitaba entender sobre el gordo Casciari y sobre la amistad. No fue así. Recuerdo haber salido a la tardecita, creo que Casciari llevaba una cámara, tal vez llevara también una libreta de apuntes o un grabador. La chica iba tomada de su brazo. Tengo la imagen de una calle iluminada vagamente de naranja, luces mortecinas de pueblo de la provincia de Buenos Aires que, sin necesidad de caretas, ya alcanzan para que la escena sea un corso. Recuerdo muchos chicos, eso sí, nenes tomados de la mano, entre ellos y a la vez de la mano de la madre, o el padre. Otros andaban solos. Y otros eran parejas jóvenes que andaban tomados de la mano. Lo que no recuerdo, y no sé por qué, son las carrozas, si las hubo. Y las cornetas y el papel picado, si lo hubo. Lo que sí recuerdo, y lo que más se acercó a la iluminación o al significado que yo había salido a buscar, aunque en realidad fue nada más que una pregunta o una expresión de perplejidad, fue a la mañana siguiente. Yo me había ido a acostar muy tarde, por supuesto, y más me había costado dormirme, pensando en mi novia perdida, en la chica tomada del brazo de Casciari, en la luz anaranjada y las familias. Cuando ya había sol afuera escuché unos ruidos y me sobresalté. Abrí los ojos y ahí estaba. En la ventana. Una cara, la cara de un borracho de caerse, que no había visto nunca. Era el tipo que Casciari había dicho que venía después, el Chiri. Al parecer me había estado increpando desde hacía un rato. Un tipo flaco y alto al que nunca vi después de ese día, pero que, justo antes de tirarse a dormir la mona al pie mismo de la ventana, me apuntó con un dedo vagamente acusador, aunque en el fondo tolerante, como si el amigo de Casciari también supiera cosas sobre la vida que a mí se me escapaban, y dijo la única cosa indudable que supe en Mercedes, y casi la única indudable que sé ahora: «Pero», dijo el borracho, consternado, «vos no sos el gordo.»
La literatura es una posdata
Ayer, después de dar por terminada esta crónica, salí a caminar por Bordeaux. Había almorzado con mi exmujer y los chicos, y la charla, por primera vez en mucho tiempo, había sido amena. Le hablé de la crónica y de mi decepción por no haber podido estar en un carnaval que sirviera como eco, o como espejo, del corso de Mercedes. Ella me citó carnavales de películas o de libros: el Mardi Gras de Easy Rider, el de la serie Treme, el carnaval egipcio en El Cuarteto de Alejandría. Le dije que pensaba escribir una ficción, fingir que había estado ahí, ella argumentó que la ficción está sobrevalorada, que ya casi no lee novelas porque todo ahí es más simple y menos complejo que en los relatos reales, y cuando me quise dar cuenta estábamos enfrascados en una conversación acalorada sobre literatura, casi como las que teníamos antes de separarnos. Me fui con la panza llena y una sensación agridulce.
Caminé por esta ciudad que no conozco, pero donde mis hijos van a vivir. Anduve por la Place des Quinconces, tomé el Cours de Tournon que lleva, según me había explicado ella, hasta la Place de Tourny. Me hizo gracia ver a una nena vestida de hada, con la típica varita mágica berreta hecha por la madre con papel glacé. No soy observador y en estos días tampoco soy perspicaz. No fue hasta que vi dos, y después tres chicos disfrazados que empecé a entender que algo pasaba. Y doblando la esquina de algo que se llama Cours de l’Intendance me encontré en medio de una multitud. Las caretas seguían, avenida abajo, hasta donde llegaba la vista. Había ruido de tambores y cacharros, una batucada. Vi una bandera con la calavera y las tibias cruzadas, de pirata. Vi (y después vi la carroza sobre la que venía) una enorme cabeza de carnero, y una especie de incensario, como si fuera una misa negra, pero no era eso. Y la batucada no paró. Vi negros y blancos y sobre todo chicos, algunos vestidos de colores, otros no, y algunos iban de la mano y otros de la mano de la madre, o del padre, o de la madre y el padre juntos. Vi una muñeca alta como una casa, una especie de matrona negra que saludaba con lentos movimientos de gigante que hacían contrapunto con el ritmo rápido de los tambores. Y otros eran parejas jóvenes, ella tomada del brazo de él, como si hubieran estado juntos pero ya no. Vi una carroza cargada de dioses célticos, vi otra carroza desde donde saludaba una señora mayor con anteojos vestida de esposa del jefe Abraracurcix, y ella también tenía un chico de la mano. Y la carroza que avanzó después era de dioses precolombinos, cachuzos dioses con plumas pintadas y remeras recortadas con tijera, y cornetas y pitos, porque el carnaval en Bordeaux no es sofisticado ni magnífico, es casi tan modesto como un corso de pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero igual todos afuera, a la calle, dispuestos a atravesar otra vez el desierto, porque es necesario recordar una vez más que del desierto no hemos salido nunca. Y yo me metí entre una carroza cargada de odaliscas y una con algo que parecían playmobiles gigantes, unos playmobiles que al mismo tiempo fueran vikingos, y caminé con ellos aunque estuviera seguro de que iba a terminar por perderme en esta ciudad que no conozco, pero donde mis hijos van a vivir. Y después unos nenitos me mojaron con un pomo, y los perseguí seis cuadras con un palo.